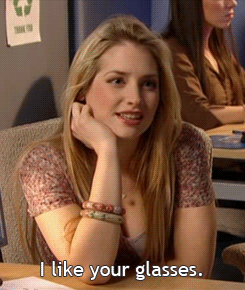EL JUICIO POR ASESINATO
(PARA TOMAR CON UN PELLIZCO DE SAL)
Siempre he observado que se requiere una fuerte dosis de coraje, incluso entre las personas de mayor inteligencia y cultura, cuando de lo que se trata es de compartir las propias experiencias psicológicas, especialmente si éstas adoptan un cariz extraño. La práctica totalidad de los hombres temen que aquello que pudiesen relatar a ese respecto no hallase paralelismo o respuesta alguna en la vida de su interlocutor, y su relato pudiese provocar suspicacias o risas. Un viajero digno de confianza que por azar hubiese avistado alguna criatura extraordinaria con apariencia de serpiente marina, no tendría reparos en mencionar su experiencia; pero ése mismo viajero, habiendo tenido algún presentimiento singular, un impulso, un pensamiento peregrino, una visión (por llamarlo así), un sueño o cualquier otro tipo de impresión mental destacable, dudaría considerablemente antes de confiarle a nadie sus pensamientos. A esta reticencia atribuyo buena parte del desconocimiento que implican tales asuntos. No solemos comunicar nuestras experiencias sobre estas cosas tan subjetivas del modo en que lo hacemos con nuestras experiencias creativas más objetivas. Como consecuencia de ello, la mayor parte de lo acontecido en este aspecto aparece como excepcional, y en realidad lo es, por cuanto resulta tristemente imperfecto.
En lo que voy a relatar no albergo ninguna intención de establecer o apoyar teoría alguna, ni tampoco de oponerme a ella. Conozco la historia del librero de Berlín. He estudiado el caso de la viuda de un difunto Astrónomo Real según la relatara Sir David Brewster; y he seguido los pormenores de un caso mucho más destacable de ilusión espectral sucedido en el ámbito de mi propio círculo privado de amigos. Tal vez sea necesario dejar sentado, en cuanto a esto último, que el sujeto paciente —una dama— no se halla en grado alguno, siquiera distante, relacionada con mi persona. Una suposición equivocada podría sugerir una explicación para ciertos aspectos de mi propio caso —pero sólo a ciertos aspectos— que a la postre resultaría totalmente infundada. Tampoco se debe a ninguna peculiaridad intrínseca que yo haya desarrollado, pues nunca antes había tenido ninguna experiencia similar, ni nada parecido me ha sucedido desde entonces.
No es relevante si han pasado muchos o pocos años desde cierto crimen cometido en Inglaterra que provocó gran interés entre el público. Estamos más que acostumbrados a tener noticia de ciertos crímenes a medida que aumentan en frecuencia por su prestigio atroz. Yo enterraría, si pudiese, la memoria de esta bestia en particular, al igual que se hizo con su cuerpo en la prisión de Newgate. Me abstendré intencionadamente de proporcionar pista directa alguna sobre la personalidad del criminal.
Cuando el crimen fue descubierto, ninguna sospecha recayó —o, más bien, debería decir, ya que no puedo ser demasiado preciso en los datos, que no se hizo alusión pública a que ninguna sospecha recayese— sobre el hombre que más tarde sería llevado a juicio. Al no haberse hecho referencia a él en los periódicos en aquel momento, resulta obviamente imposible que éstos diesen alguna descripción suya entonces. Será de importancia capital recordar este dato.
Al abrir durante el desayuno mi diario matutino, en que se daba noticia de aquel primer descubrimiento, lo hallé profundamente interesante y lo leí con minuciosa atención. Lo leí dos veces, puede que tres. El descubrimiento había tenido lugar en un dormitorio, y, cuando aparté la vista del periódico, me sacudió un fogonazo —ráfaga, corriente, no sé cómo llamarlo, ninguna palabra que busque puede ser lo suficientemente descriptiva de lo que vi—, en el que me pareció contemplar aquel dormitorio pasando a través de mi habitación, como un cuadro imposible pintado sobre la corriente de un río. A pesar de que pasó en apenas un instante, lo que vi fue perfectamente diáfano; tanto, que pude distinguir, con cierta sensación de alivio, la ausencia del cadáver en la cama.
Esta curiosa sensación no tuvo lugar en ningún sitio romántico, sino en los mismísimos juzgados del distrito de Picadilly, próximos a la esquina de St. James Street. Aquello fue algo completamente novedoso para mí. En aquellos momentos estaba en mi silla reclinable, y recuerdo que la sensación vino acompañada de un temblor peculiar que levantó la silla desde su posición. (Sin embargo, se ha de tener en cuenta que la silla era de esas que se deslizan sobre pequeñas ruedecillas). Me acerqué a una de las ventanas (había dos en la habitación, que se hallaba en un segundo piso) a fin de intentar aclarar la vista fijándome en algún objeto en movimiento, allá abajo en Picadilly. Era una brillante mañana de otoño, y la calle refulgía, se agitaba animada. El viento soplaba con fuerza. Al mirar hacia la calle, vi que el vendaval traía desde el parque un montón de hojas caídas que, atrapadas por una ráfaga, se arremolinaron en una columna espiral. Cuando se derrumbó la columna y las hojas se dispersaron, vi a dos hombres al otro lado de la calle, caminando de oeste a este. Uno de los dos caminaba unos pasos por delante del otro. El hombre que caminaba más adelantado miraba a menudo hacia atrás, por encima del hombro. El segundo hombre le seguía a una distancia de unos treinta pasos, con su mano derecha alzada en actitud amenazante. Al principio, la singularidad y la firmeza de ese gesto amenazador en una vía tan pública atrajeron singularmente mi atención; y a continuación lo hizo la circunstancia, aún más notable, de que nadie pareciese tomarlo en cuenta. Ambos hombres se abrían paso por entre los otros transeúntes con una ligereza que apenas tenía nada que ver con la acción misma de transitar por la acera; por otro lado, ninguna criatura, al menos que yo notase, les cedía el paso, les tocaba o se preocupaba lo más mínimo por ellos. Al pasar frente a mi ventana, ambos se pararon, alzaron las cabezas y fijaron sus miradas en mí. Pude ver sus rostros muy claramente y supe que podría reconocerles en cualquier lugar. No es que hubiese observado conscientemente algo muy destacable en ninguno de aquellos dos rostros, salvo que el hombre que iba delante tenía un aspecto inusualmente ceñudo y que la cara del hombre que le seguía tenía el color de la cera sucia.
Soy soltero, y mi mayordomo y su esposa son todo cuanto tengo. Estoy empleado en cierta sucursal bancaria y desearía que mis obligaciones como jefe de departamento fuesen tan livianas como la gente supone. Aquel otoño, mis deberes me retuvieron en la ciudad cuando lo que en realidad necesitaba yo era un cambio. No me encontraba enfermo, pero he de decir que tampoco estaba bien del todo. El lector puede sacar las conclusiones que se le antojen respecto al profundo hastío que me embargaba, o albergar quizás un leve sentimiento de depresión al constatar la monótona vida que llevaba por entonces, empeorada por el hecho de que en esos momentos me hallara «ligeramente dispéptico», según afirmaba mi doctor, hombre de renombrado prestigio, quien me ha asegurado que mi verdadero estado de salud en aquel momento no merecía otra descripción más severa, siendo a él mismo a quien cito según la nota con que respondió a mi consulta.
A medida que las circunstancias del asesinato, desentrañadas gradualmente, fueron calando cada vez más y más en la opinión pública, yo decidí mantenerlas al margen de mi propia opinión y recabar acerca de ellas tan poca información como me fuera posible en medio del morbo que cundía por doquier. Sin embargo, sí que llegó a mi conocimiento que se había abierto una causa por asesinato premeditado contra el sospechoso del crimen y que éste había sido enviado a Newgate en espera de juicio. También llegó a mi conocimiento que la vista hubo de posponerse durante una de las sesiones del Tribunal Criminal Central, por causa de los prejuicios generalizados del público, y porque la defensa pidió al tribunal algo más de tiempo para preparar sus alegatos. Puede incluso que conociera, aunque estoy casi seguro de que no fue así, la fecha más o menos aproximada en que habían de retomarse las sesiones del juicio pospuesto.
Hay que decir que mi sala de estar, el dormitorio y el vestidor se encuentran todos situados en el mismo piso. A este último no se puede acceder más que a través del propio dormitorio. Es cierto que en tiempos existió una puerta que comunicaba la alcoba con la escalera de servicio, pero hace unos años hice instalar un baño, y desde entonces es imposible pasar por allí. En aquella época, coincidiendo con aquella reforma, la puerta se cegó y fue recubierta por el entelado de la pared.
Recuerdo que estaba en mi dormitorio, entrada ya la noche, dando algunas instrucciones a mi mayordomo antes de acostarme. Mi cara se dirigía hacia la puerta que daba al vestidor, que en aquellos momentos se hallaba cerrada. Mi mayordomo estaba de espaldas a ella. De repente, mientras le estaba hablando, vi cómo la puerta se abría y un hombre se asomaba, haciéndome señas de forma misteriosa y con ademán suplicante. Y he aquí que lo reconocí: era el mismo hombre que seguía al otro individuo por Picadilly, aquel cuyo rostro tenía ese peculiar color de cera sucia.
La figura, habiéndome hecho señas para que me aproximase, se retiró y cerró la puerta. Tras una breve pausa, no mayor que la que necesité para cruzar la habitación, abrí la puerta del vestidor y miré dentro. Llevaba una vela encendida en la mano. En mi fuero interno sabía perfectamente que allí dentro no había nadie, y de hecho no me equivocaba.
Consciente de que mi sirviente estaría igual de pasmado que yo, me volví hacia él y le dije, al tiempo que apoyaba mi mano sobre su pecho:
—Derrick, ¿podrías creer que el capricho de mis sentidos me hecho creer que había visto un…?
Entonces él, de pronto, estremeciéndose violentamente, exclamó:
—¡Oh, Dios mío! ¡Señor! ¡Detrás de usted hay un hombre muerto haciéndome señas!
Cuando lo pienso hoy, estoy seguro de que a John Derrick, mi fiel y leal sirviente durante más de veinte años, no le pareció ver nada hasta que yo posé mi mano en su pecho. Justamente hasta ese momento. El cambio en su semblante fue tan inesperado cuando le toqué, que verdaderamente creí que, de alguna manera oculta, yo era el mismísimo causante de su visión.
Ordené a John Derrick que trajese algo de brandy. Luego le ofrecí un trago y tomé otro yo mismo. No le conté ni una sola palabra de lo que había precedido a aquella aparición nocturna. Reflexionando sobre ello, estaba absolutamente seguro de no haber visto nunca aquella cara, si exceptuamos, naturalmente, el episodio de Picadilly. Comparando su expresión cuando me hacía señas desde la puerta, con la que tenía cuando alzó la vista y me miró fijamente mientras yo estaba junto a la ventana, llegué a la conclusión de que la primera vez que lo vi, lo único que debía de interesarle era fijar su cara en mi memoria, mientras que la segunda lo que quería era estar bien seguro de que yo lo recordaba.
No me sentí muy cómodo en lo que restó de noche, aunque tenía la certeza —en cierto modo inexplicable— de que la figura no regresaría. Cuando despuntó el día caí en un profundo sueño del que me despertó John Derrick, acercándose a mi cama con una misiva en la mano.
El papel en cuestión, según parecía, había ocasionado un altercado junto a la puerta entre su portador y mi mayordomo. Resultó que se trataba de una citación dirigida a mi persona, en la que se me pedía que asistiera como jurado a cierto juicio que sería celebrado en el Tribunal Criminal Central del Oíd Bailey. Nunca antes se me había citado para ser jurado, como John Derrick bien sabía. El creía (a estas alturas no estoy seguro de si con razón o movido por otros motivos que se me escapan) que esa clase de jurados solían ser elegidos entre personas de categorías inferiores a las mía, así que en un principio decidió no aceptar aquella citación.
El hombre que la portaba se tomó el asunto con mucha calma. Aludió a que mi asistencia o inasistencia nada tenían que ver con él; allí estaba la citación y a mí correspondía aceptarla bajo mi propio riesgo, y no bajo el suyo.
Durante un día o dos estuve indeciso sobre si responder a tal emplazamiento o hacer caso omiso de él. No era consciente ni del más leve prejuicio misterioso, influencia o atracción en un sentido u otro. De lo que digo estoy tan seguro como de cualquier otra afirmación que pueda verter en estas páginas.
Finalmente decidí, más que nada para romper la monotonía que por entonces gobernaba mi vida, que acudiría al llamamiento del tribunal.
La mañana señalada, una cruda mañana del mes de noviembre, se levantó con una densa niebla en Picadilly, que se fue volviendo auténticamente negra y opresiva al este del Colegio de Abogados del Tribunal. Hallé los pasadizos y las escaleras del juzgado elegantemente iluminados con lámparas de gas, y la propia sala del juicio igualmente iluminada. Yo pienso que hasta que fui conducido por los oficiales a la vieja sala del juzgado y contemplé su aspecto abarrotado, no fui consciente realmente de qué crimen iba a ser juzgado aquel día. Yo pienso que, hasta que con enormes dificultades fui ayudado a penetrar en la vieja sala del juzgado, no supe a cuál de los dos banquillos de la corte me llevarían mis citadores. Esto no ha de ser entendido como una afirmación positiva, ya que en mi interior no estoy completamente seguro de ninguno de ambos extremos.
Me senté en el lugar que se reserva a los miembros del jurado para los minutos previos a que éstos tengan que subir a sus banquillos, y eché una mirada alrededor del tribunal lo mejor que pude a través de la nube de humo y de vaho que flotaba pesadamente sobre nuestras cabezas. Observé el vapor negro que colgaba del techo como una cortina tenebrosa, y escuché el sonido ahogado de las ruedas de los carruajes sobre el adobe y el alquitrán esparcidos por la calle; también el murmullo de la gente allí reunida que se veía ocasionalmente traspasado por algún pitido estridente o algún canturreo o voceo que se superponían al resto.
Al poco entraron los jueces —eran dos— y tomaron asiento. El zumbido en la sala fue acallado de un modo vehemente. Se ordenó traer al criminal frente al estrado. Allí apareció. En ese mismo instante reconocí en él al primero de los dos hombres que bajaban por Picadilly.
Si me hubiesen llamado por mi nombre en aquel momento, dudo de que hubiera podido responder de manera audible, pero fui citado en sexto, o quizás en octavo lugar, y para entonces ya fui capaz de articular un tímido «¡Aquí!». Ahora, presten atención. Mientras iba subiendo los peldaños que conducían hasta el banquillo del jurado, el prisionero, que lo observaba todo con atención, aunque sin mostrar hasta entonces signos de preocupación, se agitó violentamente al verme y empezó a hacer señas a su abogado para que se le aproximase. El deseo del prisionero de recusarme era tan evidente que el juez no tuvo más remedio que decretar una pausa. El abogado, con la mano apoyada en el banquillo de los acusados, cuchicheó un rato con su cliente mientras sacudía pensativo la cabeza. Más tarde supe, por aquel caballero, que las primeras palabras que el aterrado prisionero le dijo fueron: «¡Cueste lo que cueste, recuse a ese hombre!». Sin embargo, aquel extremo no llegó a producirse, ya que el prisionero no pudo aducir ninguna razón para oponerse a mi presencia, y hubo de admitir que ni siquiera conocía mi nombre hasta que lo oyó cuando fui llamado a comparecer.
Habiendo dejado ya por sentado que quisiera evitar revivir el recuerdo desagradable de aquel asesino, y también porque el relato detallado de un juicio tan largo no es en absoluto indispensable para el desarrollo de mi narración, me ceñiré a aquellos incidentes que estuvieron directamente relacionados con mi personal y curiosa experiencia, durante los diez días —con sus noches— que los miembros del jurado pasamos en estrecha compañía. Es a esto y no al crimen en sí hacia donde pretendo atraer el interés de mis lectores. Es para esto, y no para glosar meramente una página del Calendario de Newgate, para lo que ruego al lector que me preste extrema atención.
Fui elegido presidente del jurado. Durante la segunda mañana del juicio, tras una sesión de dos horas dedicada a la presentación de pruebas (lo sé porque oí las campanadas en el reloj de la iglesia), me entretuve echando un vistazo a los otros miembros del jurado. Entonces me di cuenta de que hallaba una inexplicable dificultad para contarlos. Lo hice varias veces, pero la dificultad persistía. Resumiendo, cada vez que contaba me sobraba una persona.
Toqué en el hombro del miembro del jurado más próximo a mí y le susurré:
—Le estaría muy agradecido si nos contase usted a todos.
Mi compañero pareció muy sorprendido por la petición que acababa de hacerle, pero volvió la cabeza e hizo recuento.
—¿Por qué razón… —dijo de repente— somos tre…? Pero no, no es posible… No. ¡En realidad somos doce!
Según mis recuentos de aquel día, individualmente concordábamos en número, pero en grupo, siempre había uno de más. No había ninguna apariencia —ninguna figura— que yo viese que sobrase; sin embargo, tenía un horrible presagio interno sobre la figura que sabía que haría su entrada muy pronto.
El jurado se alojaba en la London Tavern. Dormíamos todos juntos, de hecho, en una espaciosa habitación, sobre camastros separados, bajo el ojo vigilante de un oficial especialmente encomendado para nuestra seguridad. No veo razón alguna para omitir el nombre de dicho oficial. Era un individuo inteligente, tremendamente correcto y atento y —según me alegré de oír— muy respetado en la City. Poseía una presencia agradable, ojos bondadosos, un envidiable mostacho negro y una buena y sonora voz. Se llamaba Harker.
El primer día, cuando se hizo de noche y nos fuimos a acostar, el señor Harker colocó su cama atravesada delante de la puerta. En la noche del segundo día, no hallándome predispuesto a tumbarme y viendo al señor Harker sentado sobre su cama, fui a sentarme junto a él y le ofrecí un pellizco de rapé. Cuando la mano del señor Harker rozó la mía al tomarlo de la caja, le recorrió un extraño estremecimiento y exclamó:
—¿Quién es ése?
Seguí la mirada del señor Harker, y entonces, al fondo de la habitación, vi a la figura que estaba esperando: el segundo de los dos hombres que bajaban por Picadilly. Me incorporé y avancé unos pocos pasos; entonces me paré y me volví a mirar al señor Harker. Comprobé que ya había recuperado la compostura. Me miró, despreocupado, rió y dijo de forma complaciente:
—Por un momento pensé que teníamos trece miembros en el jurado y que a uno le faltaba su cama, pero supongo que la luz de la luna ha debido de confundirme.
Sin revelar nada al señor Harker, pero invitándole a caminar conmigo hasta el extremo del dormitorio, observé lo que hacía la figura.
Se detuvo unos instantes junto al lecho de cada uno de mis once compañeros del jurado, cerca de la almohada. Cada vez se aproximaba por el lado derecho de la cama, observaba al que allí estaba acostado, y luego se acercaba a la cama siguiente, pasando por delante de los pies del camastro. Parecía simplemente, por la actitud de su cabeza, que mirase pensativo a cada figura recostada. No me tuvo en cuenta ni a mí ni a mi cama, que era la más próxima a la del señor Harker. Cuando la luz de la luna entró a través de un gran ventanal, la figura pareció marcharse como volando sobre las escaleras.
Al día siguiente, durante el desayuno, resultó que todos los allí presentes habían soñado con el hombre asesinado, a excepción del señor Harker y de mí mismo.
Aquello me persuadió de que el segundo hombre que bajaba por Picadilly era el hombre asesinado, por así decirlo. Era como si aquello se hubiese revelado a mi comprensión mediante su testimonio directo. Pero tuvo lugar de una manera para la cual yo no estaba en absoluto preparado.
En el quinto día del juicio, el caso de la acusación estaba finalizando. Pero antes de terminar, se aportó como prueba un retrato en miniatura de la víctima, que no figuraba en su dormitorio cuando el hecho fue descubierto y que más tarde fue hallado en un lugar oculto donde el asesino había sido visto mientras cavaba. Habiendo sido reconocido por el testigo que estaba siendo interrogado, fue mostrado en alto hacia el estrado y, desde allí, ofrecido para ser inspeccionado por el jurado. Mientras un funcionario con toga negra se aproximaba hacia nosotros con el retrato, la figura del segundo hombre que bajaba por Picadilly surgió impetuosa de entre la multitud, arrebató la miniatura al funcionario y me la entregó con sus propias manos al tiempo que me decía con una profunda voz cavernosa, y antes aún de que yo viese el retrato, que se hallaba todavía en su estuche:
—¡Entonces yo era más joven, y mi rostro no estaba tan apagado!
Luego se colocó entre mi asiento y el del compañero del jurado a quien le pasé la miniatura, y después entre éste y aquél al que mi compañero se la pasó, y así siguió, hasta que el retrato volvió a mis manos. De cualquier modo, ninguno de los jurados se percató de la presencia de aquel hombre, salvo yo.
Cada vez que nos sentábamos a la mesa, y especialmente cuando estábamos confinados bajo la custodia del señor Harker, solíamos discutir los progresos del día. En aquella quinta jornada, habiendo concluido el caso de la acusación y teniendo ante nosotros esa parte del asunto totalmente perfilada, la discusión se tornó más seria y acalorada. Entre nosotros se hallaba un sacristán —el idiota con la mollera más dura con el que he tenido la ocasión de cruzarme en mucho tiempo— que planteaba las objeciones más absurdas ante las pruebas más evidentes y que estaba constantemente secundado por dos individuos de su misma especie, unos insulsos parásitos de miras estrechas; los tres habían sido reclutados para el jurado en un barrio tan dado al desenfreno que perfectamente se les podría haber juzgado a ellos mismos por al menos quinientos asesinatos. Ya sería medianoche. Aquellos zopencos hablaban a voces y algunos de nosotros ya nos disponíamos a abandonar la reunión y meternos en la cama. Entonces, de repente, vi de nuevo al hombre asesinado. Se mantenía detrás de aquellos tres picaros, con actitud grave, haciéndome señas. Al hacer ademán de aproximarme hacia ellos e intervenir en la conversación, la figura se retiró inmediatamente. A partir de ese momento las apariciones se convirtieron en habituales. Siempre que se formaba un corrillo con los miembros del jurado, veía cómo la cabeza del hombre asesinado surgía entre las de los presentes. Cuando el cotejo de las notas le perjudicaba, llamaba mi atención de manera solemne.
Se habrá de tener en cuenta que no fue hasta que salió a relucir el retrato, en el quinto día del juicio, cuando aquel hombre empezó a aparecerse también en la propia sala del juzgado. Cuando se inició la presentación de la causa de la defensa, hay que señalar que se produjeron tres cambios notables. Permítaseme mencionar, antes que nada, dos de ellos. De primeras, destaquemos que ahora la figura estaba siempre presente en la sala, aunque nunca se colocaba junto a mí, sino al lado de la persona que estaba en cada momento en uso de la palabra. Pondré un ejemplo: sabíamos que la víctima había sido degollada. En el alegato de apertura de la defensa, se sugería que tal vez el fallecido podría haberse cortado la garganta él mismo. En ese preciso momento, la figura, con su garganta en el terrible estado al que nos hemos referido (hay que decir que hasta entonces la había llevado cubierta), se paró junto al orador, y dio en atravesar una y otra vez su tráquea, ora con la mano derecha, ora con la izquierda, como intentando sugerir al propio orador la imposibilidad de que una herida de tales características pudiera haber sido causada por su propia mano. Aquí va otro ejemplo: un testigo que compareció, una mujer, declaró que el prisionero era la persona más afable del mundo. La figura, en aquel instante, se plantó frente a ella, escrutando su rostro, y con su brazo extendido señaló el maligno semblante del prisionero, como intentando hacer notar este hecho a la mujer que estaba en el estrado.
El tercero de los cambios acaecidos me impresionó aún más que los dos primeros, por ser el más significativo e inesperado de todos. No teorizaré sobre ello; lo expondré fielmente y ahí lo dejaré.
Si bien en principio la figura no era percibida por aquellos a los que se dirigía, su cercanía a esas personas iba invariablemente seguida de alguna clase de molestia o inquietud por parte de las mismas. Me dio la impresión de que la figura evitaba, a causa de normas que yo desconocía, revelarse totalmente a los demás, aunque pudiese, de modo invisible, mudo y oscuro, ensombrecer sus mentes. Cuando el abogado principal de la defensa sugirió la hipótesis del suicidio, por ejemplo, la figura se colocó junto al letrado e hizo el gesto terrible de cortar su garganta herida. Entonces, observé cómo el abogado se trababa en su discurso, perdía durante unos segundos el hilo de su ingeniosa argumentación, se enjugaba la frente con el pañuelo y se ponía extremadamente pálido. En el momento en que compareció la mujer a la que me he referido antes, vi cómo los ojos de ella miraban en la dirección hacia la que la figura señalaba, y mostraban grandes dudas y preocupación hacia la cara del prisionero. Dos ejemplos más me servirán para ilustrar lo que digo. Durante el octavo día de sesiones, tras la pausa que se solía hacer a primera hora de la tarde para descansar, volví a la sala del juzgado junto con el resto de mis compañeros. Faltaban todavía unos minutos para que regresasen los jueces. Yo estaba de pie junto al banquillo, mirando a mi alrededor. Recuerdo que pensé que la figura no se hallaba en la sala. Pero entonces, alzando por casualidad la vista hacia la galería, la vi abalanzándose hacia delante e inclinándose sobre una mujer muy respetable, como para comprobar si los jueces habían vuelto o no a sus asientos. Inmediatamente después, la mujer dio un grito, se desmayó y hubo que sacarla del tribunal a rastras. Lo mismo sucedió con el venerable, sagaz y paciente juez que presidía las sesiones. Cuando el caso estuvo visto para sentencia, y su señoría se disponía a recapitular el caso junto con sus documentos, vi perfectamente cómo el hombre asesinado entraba por la puerta que había junto al juez, avanzaba hacia el escritorio de su señoría y se dedicaba a mirar presa de una gran ansiedad por encima de su hombro las páginas de apuntes que él iba pasando. Un cambio se operó en el rostro de su señoría; su mano se detuvo, el temblor peculiar, que tan conocido me era, le recorrió; titubeó:
—Discúlpenme unos instantes, caballeros. Me encuentro algo oprimido por el aire viciado.
Y no se recuperó hasta que hubo bebido un vaso de agua.
En el monótono transcurso de seis de aquellos diez interminables días —los mismos jueces en el estrado, por el que también fueron pasando, una tras otra, las mismas personas, el mismo criminal en el banquillo, los mismos abogados en sus mesas, los mismos tonos en las preguntas y las respuestas elevándose hasta el techo del juzgado, el mismo garabateo de la pluma del juez, los mismos ujieres entrando y saliendo, las mismas luces que se encendían a la misma hora cuando ya no había luz natural, la misma cortina neblinosa fuera de los ventanales cuando estaba brumoso, el mismo repiqueteo y goteo del agua cuando llovía, las mismas pisadas de los carceleros y del prisionero, día tras día sobre el mismo serrín, las mismas llaves abriendo y cerrando los mismos pesados portones—, en el transcurso de aquellos días, digo, cargados de toda esa fatigosa monotonía que me hacía sentir como si llevase un larguísimo período de tiempo siendo presidente de aquel jurado y Picadilly hubiese sido contemporánea de Babilonia, el hombre asesinado jamás dejó de hacerse perceptible a mis ojos, ni su presencia era menos evidente que la de cualquier otra persona que hubiese pisado la sala. De hecho, debo decir que jamás vi a la aparición a la que me refiero como el hombre asesinado mirar directamente al asesino. Me preguntaba una y otra vez: «¿Por qué no lo hace?». Aunque lo cierto es que no lo hizo nunca.
Y tampoco, desde el día en que se nos presentó el retrato, me volvió a mirar directamente a mí, hasta que quedaban ya pocos minutos para que finalizara el juicio. Faltaban siete minutos para que dieran las diez de la noche cuando los miembros del jurado nos retiramos a deliberar. El estúpido sacristán y sus dos parásitos de mente obtusa nos dieron tantos problemas que tuvimos que volver por dos veces a la sala para rogar que fuesen releídos algunos extractos de las notas del juez. Nueve de nosotros no albergábamos la más mínima duda sobre aquellos pasajes, ni tampoco creo que las tuviese nadie en el tribunal; de cualquier modo, el triunvirato de zoquetes, sin otro afán que la obstrucción, los discutían por ese mismo motivo. A la larga, acabamos imponiéndonos y, finalmente, el jurado regresó a la sala cuando eran las doce y diez de la noche.
El hombre asesinado se encontraba en aquel momento enfrente del jurado, justo al otro extremo de la sala. Mientras me sentaba, sus ojos se posaron sobre los míos con gran atención; tenía un aire satisfecho y agitaba parsimoniosamente, sobre su cabeza y toda su figura, un gran velo gris que llevaba colgado del brazo. Nunca antes se lo había visto lucir. En el momento en que leí nuestro veredicto —«Culpable»—, el velo cayó, todo se desvaneció, y el lugar donde antes estaba la extraña figura quedó vacío.
El asesino, tras ser preguntado por el juez, como es costumbre, si tenía algo que declarar antes de que se dictase la sentencia de muerte, murmuró algo incomprensible que al día siguiente fue descrito por los principales periódicos como «unas pocas palabras inaudibles, incoherentes y desvariadas en las que parecía quejarse de no haber tenido un juicio imparcial porque el presidente del jurado estaba predispuesto en su contra». La sorprendente declaración que en realidad hizo fue ésta: «Señoría, supe que me condenarían en el mismo momento en que el presidente del jurado pisó el estrado. Señoría, sabía que él nunca me dejaría libre. Porque antes de que me apresasen, de algún modo que no sé explicar, ese individuo se acercó a mi cama en plena noche, me despertó y me colocó una soga alrededor del cuello».
Extraído del ejemplar de All Year Round
titulado «Las prescripciones del doctor Marigold»,
Navidad de 1865
ESI