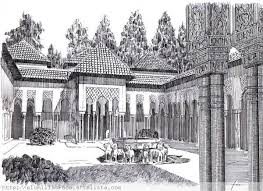Granada la bella Ángel Ganivet
Ganivet Angel – Granada La Bella
– I –
Puntos de vista
Voy a hablar de Granada, o mejor dicho, voy a escribir sobre Granada unos cuantos artículos para exponer ideas viejas con espíritu nuevo, y acaso ideas nuevas con viejo espíritu; pero desde el comienzo dése por sentado que mi intención no es cantar bellezas reales, sino bellezas ideales, imaginarias. Mi Granada no es la de hoy: es la que pudiera y debiera ser, la que ignoro si algún día será. Que por grandes que sean nuestras esperanzas, nuestra fe en la fuerza inconsciente de las cosas, por tan torcidos caminos marchamos las personas, que cuanto atañe al porvenir se presta ahora menos que nunca a los arranques proféticos.
Esas ideas que, sin orden preconcebido, y pudiera decir con desorden sistemático, irán saliendo como buenamente puedan, tienen el mérito, que sospecho es el único, de no pertenecer a ninguna de las ciencias o artes conocidas hasta el día y clasificadas con mejor o peor acierto por los sabios de oficio; son, como si dijéramos, ideas sueltas, que están esperando su genio correspondiente que las ate o las líe con los lazos de la Lógica; las bautice con un nombre raro, extraído de algún lexicón latino o griego, y las lance a la publicidad con toques previos de bombo y platillo, según es de ritual en estos tiempos fatigados en que la gente no sabe ya lo que las cosas son mientras los interesados no se toman la molestia de colocarles un gran rótulo que lo declare. Para entendernos, diré sólo que este arte nonnato puede ser definido provisionalmente como un arte que se propone el embellecimiento de las ciudades por medio de la vida bella, culta y noble de los seres que las habitan.
Los artistas de aguja y tijera saben perfectamente que la elegancia no está en el traje, sino en la persona que lo lleva; y el principal talento de una modista o de un sastre, más que en afinar el corte, está en recargar las cuentas, para desembarazarse de la gente de medio pelo. Así también una ciudad material -los edificios- es tanto más hermosa cuanto mayor es la nobleza y distinción de la ciudad viviente -los habitantes-. Para embellecer una ciudad no basta crear una comisión, estudiar reformas y formar presupuestos; hay que afinar al público, hay que tener criterio estético, hay que gastar ideas.
Si un campesino os pregunta qué medios debe emplear para llevar guantes sin que la gente se ría de él, le contestaréis: «Amigo, la Naturaleza, en su alta sabiduría, valiéndose del aire libre de los campos, le ha endurecido a usted de tal manera el cutis, que el uso de guantes viene a ser, como quien dice, albarda sobre albarda. Pero si el empeño es irrevocable, no le queda a usted otro camino que venirse a vivir a la ciudad, andar entre cristales, romperse las esquinas y redondearse los ángulos con el trato social, y esperar tranquilo que algún día los guantes le vayan como una seda. En una palabra: sea usted caballero antes de usar ese y otros atributos anejos a la moderna, pacífica y vulgar caballería.»
Resulta, pues, de lo dicho que mi plan de campaña es baratísimo; mis reformas estarán muy en armonía con el estado de nuestra Hacienda. Nada de enarbolar instrumentos destructores para echar abajo lo que no sabemos cuándo ni cómo ha de ser reconstruido; ni tampoco proponer nuevas construcciones, sabiendo, como sabemos todos, que no hay dinero, y lo que es peor, que no hay buen gusto. Quedémonos en la dulce interinidad en que vivimos, y aprovechemos este reposo para ver claro, para orientarnos, para tantear nuestras fuerzas, para disponernos a esta obra espiritual, regeneradora y precursora.
Porque una ciudad está en constante evolución, e insensiblemente va tomando el carácter de las generaciones que pasan. Sin contar las reformas artificiales y violentas, hay una reforma natural, lenta, invisible, que resulta de hechos que nadie inventa y que muy pocos perciben. Y ahí es donde la acción oculta de la sociedad entera determina las transformaciones transcendentales. Tal pueblo sin historia, sin personalidad, se cambia en ciudad artística y se erige en metrópoli intelectual; tal otro, de brillante abolengo, cargado de viejos pergaminos, degenera en poblachón vulgar y adocenado; y en aquello como en esto no interviene nadie, porque intervienen todos. ¿Cómo? Resolviendo asuntos de detalle, de esos que se resuelven todos los días en cualquiera ciudad, en reunión de familia, en el café, en los centros administrativos.
Un hecho tan corriente como el cambio de trazado de una calle o la apertura de una nueva vía, pone en movimiento la atención de todo el mundo.
-Hay que «dar trabajo a los obreros»- dicen algunos que, con fervor filantrópico, serían capaces de echar abajo la Catedral para repartir algunos jornales, sin parar mientes en el estado deplorable de las alcantarillas. -Lo primordial es la salud- dicen los devotos de la higiene. -La estadística demográfica comparada -añaden con tono entre doctoral y compungido- pone los pelos de punta. Hay que adoptar «grandes medidas de saneamiento», comenzando por el «pavoroso problema de las aguas potables». -Señores, lo esencial es comer -replican los representantes de la industria-, y aquí lo que falta es actividad, medios fáciles de comunicación, abrir grandes arterias para el tráfico interior de la ciudad, «mover los capitales», pensar, en fin, que somos una ciudad moderna y que debemos abrirnos de par en par a todos los «adelantos del progreso». -Pero hay que tener en cuenta los «intereses creados» -agregan los comerciantes-. Si la nueva calle cambia el rumbo de la circulación y nos perjudica; si con el nuevo trazado desaparece mi establecimiento, en el que desde hace un siglo o medio de padres a hijos vamos buscándonos la vida, ¿dónde está la justa indemnización de estos daños? -¿Y los «intereses del arte», dónde los dejamos? -observa algún artista con timidez, como conociendo la flaqueza de su causa-. ¿Porque tal o cual calle tenga una vara más de anchura o porque sea recta y no angulosa -cuestiones de detalle, -vamos a sacrificar aquella antigua y venerable iglesia, este rincón pintoresco, estotro monumento arqueológico? -¡Y las cuestiones técnicas! -exclaman los principales actores del sacrificio callejero-. ¿En una «cuestión del orden arquitectónico», a quién sino a los arquitectos toca decidir con arreglo a los principios de la ciencia (y pudieran añadir, sin hacer caso de la tradición artística local)?
Y así, en esa jerga tan lindamente puesta en solfa por nuestro gran Pérez Galdós en muchos de sus tipos, empezando por el ilustre Torquemada, el mejor modelado de todos, continúa la discusión, en la que cada cual echa su cuarto a espadas, y que se termina casi siempre por el providencial «no hay dinero», la tabla de salvación de nuestra patria en el siglo actual. Porque tengo para mí -y lo declaro en secreto- que en medio de esta oleada de vulgaridades que ha pasado y aun pasa sobre nosotros, si hubiéramos tenido dinero abundante para dar forma duradera a nuestras concepciones (para realizar nuestra esencia, que se dijo años atrás), hubiéramos dejado a nuestros descendientes motivos sobrados para que nos despreciaran.
Pero a veces ¡oh dolor! hay dinero. Y entonces, sin preocuparse por conciliar los diversos puntos de vista suscitados por las ideas de reforma; sin examinar lo que debe hacerse, atendiendo a la conveniencia de la comunidad, formada no sólo por los que viven, sino también por los que murieron y por los que nacerán, el capital, guiado por un impulso momentáneo, se lanza a ciega, a salga lo que saliere. Porque las ciudades, donde falta el contrapeso de las ideas, son como los desiertos: un día en silencio mortal, y otro agitados por los más violentos huracanes. En España han arrancado muchos árboles y muchas ideas, y así estamos de continuo amenazados por las inundaciones: inundaciones de agua, que arrasan nuestros campos, e inundaciones de… ¿cómo diré para ser suave?… de cosas nuevas que arrasan los sentimientos españoles, de quien aún los conserva.
Muchas veces, al volver a Granada después de largas ausencias, he notado en mí, al ponerme en contacto con el aire natal, cierta alegría espontánea, corpórea, que me ha hecho pensar que no era yo quien me alegraba, sino mis átomos al reconocerse; ellos, con una sensibilidad propia, aún no vista de los «hombres del microscopio», en medio de sus antiguos amigos, de sus parientes más o menos cercanos. ¿Quién sabe si el amor patrio no será en el porvenir una fórmula química representada por la suma de los diversos grupos atómicos locales, que forman la personalidad en cada momento, y si no se llegará definitivamente a la fraternidad humana por medio de la insuflación de aires extranjeros? Por lo pronto yo me figuro que cuando viajo llevo conmigo mucho de mi ciudad natal, y algo de todas las que he ido conociendo, y que de ese al parecer monstruoso conjunto, brotan sentimientos de armonía hasta cierto punto involuntarios. Hay quien recorre media Europa, y vuelve a España decidido a «implantar» un tranvía de nuevo sistema, un nuevo aparato para regar las calles o alguna curiosidad burocrática con que perfeccionar nuestra complicada administración. A mí no me ocurre «eso».
Admiro muchas cosas, y las respeto todas en lo que tienen de respetable; pero jamás me da la idea de cambiarlas de sitio. Dos cosas diferentes o contrarias pueden ser buenas y bellas en diferentes lugares: mudémoslas de lugar, y acaso pierdan su mérito. Lo que sí se debe hacer es compararlas mentalmente y ver cómo la una puede ser completada por algo de la otra; de suerte que subsistiendo ambas para mayor variedad, agrado, distracción y goce de nuestros sentidos, se embellezcan con todas aquellas perfecciones que concuerdan con su modo de ser natural, y que por esto no se vea ni pueda decirse que son imitadas.
Con este modo de ver las cosas, voy a pasar revista a las encontradas aspiraciones que luchan en el grave problema de la transformación de las ciudades, refiriéndome en particular a Granada. El problema es heroico, y como yo no soy un héroe, claro está que no me prometo dar la solución. Me limitaré, si se me permite la llaneza del concepto, a pasarle la mano por encima.

– II –
Lo viejo y lo nuevo
En cualquier cambio que quiera introducirse en una ciudad o en una nación, hay un pretexto para que se libren varias batallas, y la más recia la sostienen siempre los partidarios de lo viejo y los partidarios de lo nuevo. Los unos y los otros, desde sus puntos de vista, llevan la razón y ganan o pierden según sopla el viento; y muchas veces pierden ambos y gana el grupo que no pelea, el de los zurcidores de voluntades, pasteleros, transigentes y contemporizadores. Es, pues, utilísimo saber a qué atenerse en tan grave cuestión; y no siendo posible dar reglas generales, decidir en cada asunto si hemos de ir hacia adelante o hacia atrás, ya que el estarse quietos es cosa punto menos que imposible.
Empecemos por el alumbrado. Cómo es más bella una ciudad: ¿alumbrada con aceite, con gas o con luz eléctrica? La luz eléctrica se lleva hoy la palma, y todas las ciudades se aprestan gozosas a recibir la nueva luz. Cuando se inauguró el alumbrado de gas, los partidarios del aceite pusieron el grito en el cielo, y los muchachos apedreaban las farolas y perseguían a los alumbradores. Hoy todo el mundo se inclina respetuoso ante la luz eléctrica, y no se registra un desmán contra las lámparas incandescentes. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que hemos perdido ya la vergüenza, quiero decir, la timidez. A la primera oleada de luz reparamos en que nuestro estado exterior no era muy brillante, y nos afligimos de que nuestras miserias quedaran tan a la vista; pero pasado el primer bochorno, las oleadas sucesivas no nos hacen mella.
El sol también alumbra, quizás demasiado; pero el sol no depende de nosotros. Lo que él descubre, lo descubre sin nuestro asentimiento. Mientras que la luz que nosotros creamos y pagamos nos hace responsables, y nos obliga a ver antes qué es lo que vamos a alumbrar. Por lo tanto, el criterio que me parece debía regir en esta materia es el de asearse y embellecerse en primer término, y elegir después aquel sistema de alumbrado que dé más luz por menos dinero. Y para no romper del todo con el aceite, creo también que se debía continuar utilizándolo en el interior de las casas. El candil y el velón han sido en España dos firmes sostenes de la vida familiar, que hoy se va relajando por varias causas, entre las cuales no es la menor el abuso de la luz. El antiguo hogar no estaba constituido solamente por la familia, sino también por el brasero y el velón, que con su calor escaso y su luz débil obligaban a las personas a aproximarse y a formar un núcleo común. Poned un foco eléctrico y una estufa que iluminen y calienten toda una habitación por igual, y habéis dado el primer paso para la disolución de la familia. Si se trata del sistema de regar las calles, me declaro neutral entre la cubeta, las mangas de riego y cualquier otro aparato que se invente, con o sin presión, siempre que no se arroje el agua sobre el público. Se debe elegir el más económico, y considerar que la cosa no tiene importancia, y que una ciudad no da ningún paso en «la senda del progreso» porque se introduzcan innovaciones tan baladíes. El servicio de limpieza es más importante. Ha inspirado la musa local, y aun ha amenazado turbar el orden público en algún momento «histórico». En él intervienen las tradiciones, los intereses creados, el ornato, la higiene, la Economía y la Hacienda. Yo opino que debía empezarse por limpiar y purificar las costumbres, después de limpiar los cuerpos, luego las casas y, por último, las calles. Hay ciudades muy limpias que encierran corrupciones más peligrosas que las de un estercolero; y hay hombres que se escandalizan delante de un montón de basura, y no se han lavado el cuerpo desde sus más tiernos años. No se limpie sólo por cubrir las apariencias; límpiese con sinceridad, con energía. A veces la suciedad y el abandono de las calles sirven para hacer resaltar más vivamente la pulcritud de los ciudadanos.
Una de las ciudades de que yo guardo mejor recuerdo, es precisamente una ciudad en que la basura no escaseaba; Königsberg, la vieja capital de Prusia, hoy abandonada y en decadencia, donde he visto cosas viejas y cosas nuevas en combinación más sabia que la que nosotros usamos. Allí hay tranvías eléctricos y las calles están empedradas de gorriones que, insolentes, os bailan delante, confiados en que no ha de ocurrirles ningún daño; veis casas que por fuera parecen modernas y por dentro son como cortijos; un gimnasio moderno, flanqueado por sus torreoncillos señoriales, en cuyo jardín juegan los alumnos, entre casas viejísimas, y cerca de él varios mercados como nuestras eras empedradas, donde, en medio de carros de formas extravagantes, danzan en confusión, al aire libre, todos los reinos de la naturaleza. Plazas y mercados, cuyas fachadas irregulares forman grandes polígonos, abiertos por un lado para que entre la luz, o para gozar de la vista de los campos o del Pretel, cubierto de viejos barcos, ahora enclavados en el hielo. Llego a un hotel, que parece una venta española, y me desayuno con huevos pasados por agua, en los que estaban escritos con indelebles caracteres el día, mes y año en que los puso la gallina. Este detalle nos revela que estamos en la ciudad de Kant. Con gran contento de mi estómago vi que eran recién nacidos, y luego se me ocurrió pensar que nuestra gloriosa revolución, la septembrina, al traernos el Registro civil, dejó su obra incompleta por haber olvidado establecer, además de los varios registros, que estableció, un Registro de huevos para general regocijo de los españoles. Y mientras saboreaba aquellos huevos, un periódico local me ponía al corriente de cuanto ocurría en el mundo, con sorprendente lujo y precisión en los detalles. Los asuntos de Cuba, las opiniones del general Weyler, la necrología de Camacho, venían tratados con notable exactitud.
Nosotros hemos tenido deseo de innovar, y hemos empezado por construir los mercados, mientras dejábamos el Instituto en un caserón ruinoso y denunciado. Si una catástrofe costara la vida a varias criaturas, nos quedaba la «triste satisfacción» de saber que los canastos de patatas y los capachos de pescado estaban en lugar seguro. Hemos querido tener escuelas Froebel, y en vez de establecerlas en una huerta o en una cacería -que las hay sobradas cerca de la población- como las que yo he visto en Königsberg, las hemos colocado en casas cuyo jardín no era mucho mayor que un pañuelo. Para crear buenos hoteles hemos tomado el tipo en el extranjero, sin comprender que lo más fácil era transformar, civilizar nuestras posadas, conservándoles sus rasgos típicos, el principal de todos el zaguán, donde los hombres pueden entrar en coche o a caballo. En un hotel el viajero se apea a la puerta y entra como en casa extraña; en una posada se apea cuando está ya dentro, como en casa propia. Son unos cuantos pasos de más o de menos, y para el que sabe ver, en ellos está representada la hospitalidad española.
En cualquier innovación que se intente, todos los pareceres son oídos, menos el parecer de los ignorantes, de los que no saben leer y escribir, y la opinión seguida es casi siempre la de los más doctos. Cuando la educación es nacional, y el sentimiento de las gentes cultas, siendo más delicado, conserva la debida comunidad en el fondo con el sentimiento popular, el sistema no es malo; pero si los doctos no tienen otras ideas que las recogidas en libros de diversas procedencias, lo prudente y seguro es guiarse por el pueblo, que es más artista y más filósofo de lo que parece. Una de las impresiones artísticas más intensas que yo he gozado en mi vida la debo a la Grand’Place de Bruselas. La impresión que allí se recibe no es como la que produce un cuadro, una estatua, un monumento, recortados por un marco de realidades discordantes: es la de una inmersión en arte flamenco, que nos batía por los cuatro costados, destacándose de tan maravilloso conjunto arquitectónico la Casa Ayuntamiento, en la que hay algo de catedral, algo de chancillería, algo de casa del pueblo, concepción felicísima para representar una antigua ciudad autónoma, en la que el burgomaestre era el rey y los consejeros municipales sus ministros.
Tan sorprendente cuadro toma aún más vida en las horas de mercado, al bullir por la plaza la gente popular con sus trajes anticuados, muchas viejas aún con su gran cofia blanca de hechura semejante al gorro frigio. Sólo desentonan, al pasar y cruzar, los hombres nuevos, las personas distinguidas, los que se visten a la moda del día. Yo me siento ridículo.
El pueblo debe comprender el arte cuando lo crea: no sabe expresar aun pensamientos; pero sabe amoldarse a todo lo que es grande y bello y no desentona jamás. Cuando desentona, la culpa no es suya: es de los que le someten a pruebas absurdas. Ese paleto que no sabe sentarse en una mecedora, entra en una catedral como en su casa, y esa mujer que no acierta a hablar «en sociedad», canta como los ruiseñores. En el comienzo de este siglo, España ha atravesado días muy duros: ha tenido que hacer frente a una invasión, y los que dieron la cara no fueron en verdad los doctos. Esos pasaron todos el sarampión napoleónico, y en nombre de las ideas nuevas se hubieran dejado rapar como quintos e imponer el imperial uniforme. Los que salvaron a España fueron los ignorantes, los que no sabían leer ni escribir. ¿Quién dio pruebas de mayor robustez cerebral: el que, seducido por ideas brillantes, aún no digeridas, sintió vacilar su fe en su nación, y se dejó invadir por la epidemia que entonces reinaba en toda Europa, o el que con cuatro ideas recibidas por tradición supo mantener su personalidad bien definida ante un Poder tan absorbente y formidable? España pudo entrar en la confederación familiar planteada por Napoleón; gozar de un régimen más liberal y más noble que el que sufrió con Godoy y comparsas; tener nuevas y sabias leyes, mejor administración, muchos puentes y muchas carreteras; pero prefirió continuar siendo España, y confiar al tiempo y a las fuerzas todo eso que se le hubiera dado a cambio de su independencia. Y esta concepción, tan legítimamente nacional, que contribuyó a cambiar los rumbos de la historia europea, fue obra exclusiva de la ignorancia.
Sabedlo, pues, pedagogos de tres al cuarto, propagandistas de la instrucción gratuita obligatoria; Jeremías de la estadística, que os sofocáis cuando veis en ella que el cincuenta por ciento de los españoles no saben leer ni escribir, y pretendéis infundirles conocimientos artificiales por medio de caprichosos sistemas: el único papel decoroso que España ha representado en la política de Europa en lo que va de siglo no lo habéis representado vosotros o vuestros precursores, sino que lo ha representado ese pueblo ignorante, que un artista tan ignorante y genial como él, Goya, ha simbolizado en su cuadro del Dos de Mayo en aquel hombre o fiera que, con los brazos abiertos, el pecho salido, desafiando con los ojos, ruge delante de las balas que le asesinan.

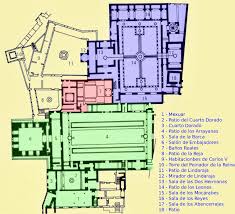
– III –
¡Agua!
Alguien me dirá: «Puesto que es usted tan respetuoso con todo lo viejo que defiende, por ser vieja hasta la ignorancia, ¿será también defensor de las alcantarillas, de los cauchiles y de los cañeros? La cuestión nada tiene que ver con la estética, pues se reduce a tener agua buena o mala.» A esto contestaré yo que sí; que defiendo todo eso, y que defiendo también el agua mala, no con la idea de matar a mis queridos conciudadanos, sino para que no puedan beberla, y se vean obligados a dar mayor impulso y vuelos más altos a una de sus genialidades más típicas. El asunto es estético en grado superlativo.
Se pretende formar una empresa que se encargue del abastecimiento de aguas potables, que extienda una red de tubos por toda la población, que distribuya el agua a domicilio, que cobre un tanto por casa, familia o persona. Se discute largamente sobre si el agua ha de venir de éste o aquel manantial. No falta quien, «proteccionista convencido», pida que aunque cuesten más caros los tubos sean españoles, porque hay que proteger la producción patria. Y yo, que no he pedido nunca la palabra para decir nada a nadie, uso de ella por primera vez, y valiéndome de un exabrupto poco ciceroniano, pero muy en armonía con la situación, exclamo: -¿Pero es que los hombres de las garrafas que bajan el agua de la Alhambra, y los «tíos de los burros» que la traen del Avellano, no son producción nacional?
Hay agua abundante para todos los usos de la vida, y sólo falta una poca pura y clara para beber, de la cual es costumbre bastante extendida proveerse comprándola a los aguadores. Procúrese generalizar más la costumbre: la cantidad que había de entregarse a una empresa, distribúyasela entre las muchas gentes que viven de esa ocupación; en vez de crear tuberías nuevas, refuércese y complétese esa tubería viva, semoviente, que nadie ve por lo mismo que está a la vista de todos. Antes de crear un órgano nuevo, conviene examinar si el que está prestando servicio no admite mejora; si el interés general exige realmente que se le sacrifique, porque en toda transformación hay un peligro: el aumento de capital a expensas del trabajo de los obreros. La tendencia es esa, y el progreso mecánico la favorece, y sólo se debe afrontar el peligro cuando se sabe que la innovación ha de producir un aumento de consumo tal que acabe por restablecer el equilibrio. Así, en la fabricación de papel -y lo mismo en mil otras: tejidos, mercería, artículos metalúrgicos, etc.-, nada se pierde con las transformaciones: por muchos brazos que la maquinaria economice, más son los que exige el derroche febril de papel en que los hombres vivimos. Cuanto más barato, mayor es la venta, se escribe más y se lee menos. Si con el amor que tenemos a la publicidad, tuviéramos el papel tasado y anduviéramos con la estrechez y carestía de los tiempos clásicos, nuestro planeta sería un campo de perpetua batalla. Pero el asunto de las aguas potables es muy otro; no porque el agua venga por tuberías cerradas se ha de beber más: el consumo será siempre el mismo, a menos que no nos declaremos en estado de hidropesía permanente; el inmenso personal que vive y pudiera vivir del oficio (de un oficio que mirado a la ligera no lo es) se transformará en media docena de empleados «con gorra»; la población perderá uno de sus detalles más pintorescos, y el progreso no parecerá por ninguna parte.
Al lado de la transformación económica, viene siempre la transformación psicológica. Los ferrocarriles nos han cambiado nuestros venteros en jefes de estación, nuestros mayorales en maquinistas, nuestros zagales en revisores de billetes; eran cabezas y ahora son brazos, y la sociedad compensa el sacrificio tratándoles con mayor consideración. Aquí el sacrificio fue necesario. España o la mayoría de los españoles no quisieron aislarse como Marruecos; juzgaron que ese adelanto lo podíamos digerir sin perder nuestra autonomía en las garras del capital, y lo aceptaron como se acepta todo instrumento que nos ayuda a dominar la naturaleza. Si en este caso hay algo censurable, no es la evolución, sino el mal gusto, de que hemos dado prueba al seguirla, según haré ver en otro lugar.
Una de las dificultades con que se ha tropezado en el problema del abastecimiento de aguas, ha sido el armonizar la variedad de gustos. En cualquier ciudad se hubiera puesto el asunto en manos de los químicos, para que éstos decidieran, después de concienzudos análisis, cuál agua era la mejor. Nosotros acudimos a los químicos; pero es para no hacerles caso, porque por encima de la ciencia están nuestros paladares, que en materia de aguas no reconocen rival en el Globo. Sólo un gran poeta épico sería capaz de describir cómo sabemos beber agua, según ritos tradicionales, con los requisitos de un arte original y propio, desconocido de todos los pueblos. -En Granada un aguador tiene que ser a su modo hombre de genio. ¿Veis ese que por la Carrera de Darro, por la cuesta de Gomérez o por la del Caldeiro baja gritando: «¡agua! ¡quién quiere agua?» Ese es un albañil que busca un sobrejornal para «dar una vuelta de ropa a su gente», un bracero sin trabajo, un aguador de aluvión, que de seguro no sabe llevar la garrafa, la cesta de los vasos y la anisera. El verdadero aguador se compenetra con estos tres elementos hasta tal punto, que de él tanto puede decirse que es hombre como que es cesta o garrafa; huele donde tienen sed, pregona, y con sus pregones despierta el apetito; porque entre nosotros la sed es apetito, y hay quien bebe agua y se figura que come. -¡Acabaíca de bajar la traigo ahora! -¡Fresca como la nieve! ¿quién quiere agua? -¡Nieve! ¡Nieve! -¡Qué frescuras de agua! -¡De la Alhambra, quién la quiere! -¡Buena del Avellano, buena! -¡Quién quiere más, que se va el tío!- Y así por este estilo centenares de pregones incitantes, hiperbólicos, que concluyen por obligar a beber. Abrís la mano, y recibís una cucharadita de anises para hacer boca; mientras los paladeáis, el aguador fregotea el vaso, que llena después de agua clara y algo espumosa, como escanciada desde cierta altura; después que consumís el vaso, os ofrecen más, y aceptáis «una poca» aunque no tengáis gana, y por todo el consumo pagáis un céntimo doble, salvo lo que disponga vuestra generosidad. Antes de la recogida de la antigua moneda, «la ley» era un humildísimo ochavo, y cuando acaeció la revolución monetaria, hubo largas y empeñadas discusiones entre los partidarios de que el «chavo» fuera sustituido por el céntimo, y los que aspiraban a que lo fuera por el doble céntimo; y aún recuerdo con placer una acalorada disputa en que intervine yo, defendiendo la causa del céntimo doble, y en la que un amigo mío, alpujarreño por más señas, defendió un sistema ecléctico, que consistía en utilizar el céntimo para tomar agua sola, y el doble agua con anises. De tal suerte nos llega al alma todo cuanto al agua se refiere, que todos nuestros sentidos se avivan hablando de ella, y que por ella somos pensadores sutiles.
Y hasta aquí sólo se ha hablado de la manera vulgar de beber, manera propia de gente nueva, que tiene en poco aprecio las tradiciones, y que desconoce el mar de fondo que hay en el asunto. Un hijo legítimo de Granada no se contenta con llamar al primer aguador que pasa: le busca él, yendo a donde sepa lo que bebe. Hay aficionados al agua de Alfacar, a la de las fuentes de la Salud o de la Culebra, a la del Carmen de la Fuente y hasta a la de los pozos del barrio de San Lázaro; pero los grandes grupos, como quien dice los partidos de gobierno, son alhambristas y avellanistas. Las personas débiles, viejos prematuros y niñas cloróticas, así como los «enfermos de conveniencia», beben el agua fortaleciente del Avellano. Refuerzan temporalmente este grupo los que beben después de comer y temen los recrudecimientos que suele producir el agua de la Alhambra; los melindrosos, en cuanto llega a sus oídos la noticia, falsa casi siempre, de que en los aljibes de la Alhambra se ha encontrado el cadáver de algún ser humano, canino o felino, y, por último, los aficionados a llevar la contraria. Por donde se viene a afirmar indirectamente, como es cierto con entera certeza, que la mayoría es partidaria del agua fresca y clara de la Alhambra. Y no dejaré de citar a: los degenerados, a los que alteran la pureza del agua con «yelo», con refinado o con licores, ni a los devotos de la sangría, ni a los más granadinos de todos los que beben agua al fiado.
Casi todo lo que tenemos en casa se encuentra en cualquier punto de Europa. ¿Cómo no?, que dicen nuestros hermanos de la América del Sur, si mucho lo hemos copiado nosotros. Pero aún nos queda algo, que es nuestro solo. Yo conozco a un granadino que, vaso tras vaso, ha hecho en un aguaducho «una caña» de doscientos reales; ese hombre oceánico está pidiendo que le inmortalice una pluma como la que fijó para eterna memoria los rasgos del dómine Cabra. Alguien aconsejaría a tan aguanoso y desocupado personaje que se encaminara a la Fuente Nueva o a la del Avellano, a cualquier rico venero, para saciar su sed sin entramparse; pero alguien es un cualquiera que, si por acaso va a misa, sabe qué cura la dice más corta para perder menos tiempo, mientras que el deudor de los doscientos reales -que acaso sean ya cuatrocientos- y de los dos mil quinientos vasos -que en la segunda hipótesis serán cinco mil- es un borracho de ideal, que de fijo va a misa y prefiere la misa mayor; necesita echar un rato de palique con la limpia y guapa aguadora, y meditar delante de un vaso de agua: es la creación secular de una ciudad cruzada por dos ríos; es un río hecho hombre.
– IV –
Luz y sombra
Si desde estas alturas en que vivo se tiende la vista hacia el ecuador, se observa que conforme el calor y la luz van aumentando, las ciudades se van apiñando, y en cada ciudad las calles se van haciendo más estrechas; llega un momento en que ya no pueden estrecharse más, y la ciudad se disuelve; estamos en el desierto solitario o en los bosques habitados por los salvajes en cabañas dispersas. Las ciudades del Norte de Rusia, de Finlandia, de Suecia o de Noruega, necesitan antes que nada buscar sol, luz, porque son ciudades de invierno: por esto sus calles tienen que ser anchísimas, tanto más anchas cuanto los edificios son más altos, para que los unos no reciban sombra de los otros. A primera vista, parecería mejor acercarlos mucho para que estuvieran más abrigados; pero de hecho resulta que el mejor abrigo es el aire. Dentro de las casas el hombre se defiende contra el frío, y vive como en una estufa; fuera de ellas, no pudiendo defenderse por completo, busca en el aire frío y en la nieve su defensa más segura, y no va en coches cerrados, sino en trineos. El día que yo llegué a San Petersburgo la temperatura era de 15 grados bajo cero, y la nieve caía con furia, y a pesar de mi falta de costumbre, pasé el día corriendo en trineo por toda la ciudad sin que el frío me molestara. Las bofetadas de aire y los azotazos de nieve me mantuvieron en constante reacción. Si hubiera ido en coche cerrado, es probable que hubiera cogido una pulmonía.
Las ciudades de la costa, desde Noruega a Flandes, sufren más de la lluvia que del frío. En algún punto de Noruega los caballos se espantan cuando ven a un hombre sin paraguas: lo toman sin duda por un ser monstruoso y maléfico. Desde que se llega a la Flandes francesa, yendo hacia el Norte, empieza a notarse el cambio en la construcción de edificios: los techos cónicos, muy puntiagudos para que escurra el agua; los pisos habitables montados sobre uno o dos subterráneos para defenderse de la humedad, y las calles ensanchándose a medida que el sol alumbra menos.
En las ciudades meridionales las casas se acercan, se juntan, hasta besarse los aleros de sus tejados. Sobra luz, sobra sol, y el aire caliente agosta a las personas como a las plantas: hay, pues, que buscar sombra y frescura. Y si el calor es tan fuerte que no hay medio de luchar contra él, el hombre se coloca bajo la Protección de la naturaleza: se defiende con los árboles, ya en la ciudad, ya fuera de la ciudad.
Todos estos hechos son muy conocidos; pero se los olvida en los momentos en que sería más oportuno recordarlos. Granada es una ciudad de sombra: a pesar de su exposición y de la proximidad de la Sierra Nevada, que producen grandes irregularidades climatológicas, su carácter es el de una ciudad meridional; su estructura antigua, que es la lógica, obedece a la necesidad de quebrar la fuerza excesiva del sol y de la luz, de detener las corrientes de viento cálido: por eso sus calles son estrechas e irregulares, no anchas ni rectas. Y, sin embargo, la aspiración constante es tener calles rectas y anchas, porque así las tienen «los otros». Mucho que no se nos ocurra desear abrigos y gorros de pieles, como los que llevan las gentes de por acá.
Hay días del año en que es peligroso cruzar la Carrera de Genil desde el Campillo a la Puerta Real: todo el mundo echa por las callejuelas de la espalda. Transformemos éstas en otra calle ancha, y tendremos que ir por la calle de Navas; demos a esta calle la anchura de la plaza del Carmen hasta unir esta plata con la de los Campos, y será preciso dar la vuelta por la calle de la Colcha. Habrá tres «grandes arterias» para incomunicar dos extremos de la población. No es esto decir que no podamos tener calles anchas y plazas anchísimas: ahí están el Salón, la Carrera y el Triunfo, sino que el ensanche de una calle o plaza exige un abundantísimo arbolado. Uno de los parajes más pintorescos de Granada es la parte descubierta del Darro: si para facilitar la circulación se continuara la bóveda hasta el extremo de la Carrera, se causarían muchos daños sin ninguna seria compensación. El río suple allí con ventaja la falta de árboles, y siendo grande la distancia entre las casas, el efecto es como si la calle fuera estrecha. Con el embovedado la calle sería más ancha, perdería su frescura y su gracia, vendría a ser como una prolongación de la calle de Méndez Núñez, vulgar en sí y ridícula en relación con las calles tortuosas, obscuras, que hasta ella descienden. Yo conozco muchas ciudades atravesadas por ríos grandes y pequeños: desde el Sena, el Támesis o el Sprée, hasta el humilde y sediento Manzanares; pero no he visto ríos cubiertos como nuestro aurífero Darro, y afirmo que el que concibió la idea de embovedarlo la concibió de noche: en una noche funesta para nuestra ciudad. El miedo fue siempre mal consejero, y ese embovedado fue hijo del miedo a un peligro, que no nos hemos quitado aún de encima. En todas partes se mira como un don precioso la fortuna de tener un río a mano; se le aprovecha para romper la monotonía de una ciudad: si dificulta el tráfico, se construyen puentes de trecho en trecho, cuyos pretiles son decorados gratuitamente por el comercio ambulante, en particular por las floristas; y si amenaza con sus inundaciones, se trabaja para regularizar su curso; pero la idea de tapar un río no se le ha ocurrido a nadie más que a nosotros, y se nos ha ocurrido, parecerá paradoja, por la manía de imitar, que nos consume desde hace una porción de años.
En el antiguo estado de guerra permanente, las ciudades vivían oprimidas dentro de sus murallas; en nuestro tiempo la guerra es un fenómeno pasajero, y el progreso del arte militar ha hecho inútiles esos medios de defensa, sustituídos hoy por fuertes estratégicos o por campos atrincherados; las ciudades derribaron sus viejas fortificaciones, como los guerreros soltaron sus pesadas armaduras, y nació la idea del ensanche impulsada con mayor o menor fuerza según el grado de fecundidad de las mujeres. Las primeras ciudades que pusieron la idea en ejecución, fueron las que más castigadas habían sido por la guerra. La planicie que más se presta en Europa para los ejercicios bélicos es la comprendida entre el Rhin y el Sena; apenas se da por allí un paso sin tropezar con el recuerdo de una batalla: allí dimos nosotros, entre mil, las de San Quintín y Rocroy; Europa contra Napoleón la de Waterlóo; Alemania contra Francia la de Sedán.
Mons fue en nuestro tiempo la llave de Europa; Namur nos lo tomó en persona Luis XIV, dando ocasión al buen Boileau para que compusiera una oda, que los mismos franceses citan como ejemplo de ridiculez; en Amberes sostuvimos un sitio famoso en los fastos de la guerra. Brujas, cuna del arte gótico; Gante, patria de Carlos V; Iprés, foco del jansenismo, uno de los esfuerzos más vigorosos realizados en Francia para crear la Iglesia nacional; Dismude, famoso por su excelente manteca; Audenarde, un embrión de ciudad gótica, ahogado en flor; Malinas, corte y segunda patria de la insigne Margarita de Austria, la negociadora de la paz de Cambray, hoy ciudad sacerdotal, austera, donde recuerdo haber encontrado hombres del pueblo con cara de obispos: todas estas ciudades fueron centros de guerra, y en todas ellas se nota ese primer movimiento de expansión, a veces no proseguido, para estirarse libremente después de años y siglos de postura violenta e incómoda.
Esta idea del ensanche pudo muy bien mantenerse en los límites del buen gusto, con sólo acomodarse a las condiciones de cada una de las ciudades que se trataba de ensanchar; pero no tardó en complicarse con otra idea nueva, que para abreviar bautizaré con el nombre de americanismo. Los colonos que iban a América a establecerse, podían instalarse allí sin atender a tradiciones que no existían; y como su deseo era ir de prisa, fundaron la ciudad exclusivamente útil y prosaica. A veces, una compañía de ferrocarriles crea, a modo de estaciones, núcleos de población, que en unos cuantos años, como Chicago o Minneápolis, son capitales de un millón o medio de almas. Más bien que capitales son aglomeraciones de «buildings», o estaciones de ferrocarril prolongadas en todos sentidos. Esta ramplonería arquitectónica vino a Europa de rechazo y fue del gusto de los hombres de negocios, de los mangoneadores de terrenos y solares, y de los fabricantes de casas baratas; cundió el amor a la línea recta, y llegó el momento de que los hombres no pudieran dormir tranquilos mientras su calle no estuviera tirada a cordel. Donde las condiciones de las ciudades exigían estos ensanches, la sacrificada fue la estética, y donde los ensanches no estaban justificados, se procuró al mismo tiempo afear las poblaciones y hacerlas inhabitables. En el momento actual existe en Europa una fuerte reacción contra el mal gusto, y todas las ciudades que tienen tradiciones artísticas se esfuerzan por mil medios para sostenerlas y no caer en el montón anónimo. En España estamos aún con la piqueta al hombro, y si los municipios tuvieran fondos bastantes para pagar las expropiaciones, habría que dormir al raso. Madrid tuvo sus ensanches, y Barcelona el suyo, y Valencia y Bilbao… ¿Quién no? Y lo curioso es la sinceridad con que muchos creen que la cosa es digna de admiración. Yo he ido a Málaga, y un hijo de la ciudad me ha llevado, antes que a ninguna parte, a ver la calle de Larios. Cuando lo que es tan vulgar nos parece tan extraño, ¿qué prueba más clara de que no está en armonía con nuestro modo de ser?
A Granada llegó la epidemia del ensanche, y como no había razón para que nos ensancháramos, porque teníamos nuestros ensanches naturales en el barrio de San Lázaro, Albaicín y Camino de Huétor, y más bien nos sobraba población, concebimos la idea famosa de ensancharnos por el centro y el proyecto diabólico de destruir la ciudad, para que el núcleo ideal de ella tuviera que refugiarse en Albaicín. Y con el pretexto de que al Darro se le habían «hinchado alguna vez las narices», acordamos poner sobre él una gran vía. Y la pusimos.

– V –
No hay que ensancharse
Conociendo la sutileza que el abuso del agua da al ingenio de los granadinos, no ha de extrañarme que alguno me diga que en realidad nuestras veraniegas ciudades han tenido algo y mucho que padecer a causa de los ensanches; pero que por fortuna existe un recurso eficaz contra el exceso de sol, de luz y de calor: el toldo. Ensanchámonos, pues, y entoldémonos. -Contra un pueblo que renuncia a ver el agua que corre a sus pies y el cielo que tiene sobre sus cabezas, no queda más recurso que echarse a llorar. Y, sin embargo, yo voy a ver si le toco en la cuerda sensible.
La idea de agrandar una casa no debe ser artificial, sino impuesta por la fuerza de los hechos. Un sastre os va agrandando vuestros trajes conforme vais creciendo o engordando; si se anticipa un año siquiera y os deja espacio para el buche antes de que le tengáis, salís hechos unos payasos. Un pueblo moviéndose marca él mismo el trazado de una ciudad, y rompe él mismo cuando es preciso el trazado de una ciudad. Los arquitectos deben estudiar mucha psicología: si abren grandes calles y para unir estas calles una gran plaza, y la gente no «va por allí», en vez de embellecer una ciudad han metido en ella un cementerio, y han contribuido a que se arruinen muchos que creen que cuanto más ancha es la calle, el negocio es mayor y más seguro. ¿Cuál ha sido el éxito de las varias tentativas que se hicieron para descentralizar el comercio de Granada, sacándolo de los diversos puntos en que está localizado y quitando al Zacatín su reconocida supremacía? ¿Por qué tenemos nosotros en muy buenos sitios «casas de mala suerte»?
La vida social de Granada es todavía muy moruna. Nuestra mujer no es mujer de lujo, de calle o de salón. Su colección de trajes no es muy complicada, ni tiene muchas ocasiones para lucirlos. En el ajuar de una novia de la clase media (no hablo de las señoritas modernizadas, porque el equipo de éstas no forma parte del ajuar, sino que se llama «trousseau»), los vestidos se cuentan por los dedos de la mano, y casi nunca se pasa del primer dedo, y las camisas y enaguas se cuentan por docenas, y no se acaba nunca. Nuestra mujer ama con amor entrañable la ropa blanca. Así es que cuando tiene que salir a compras, ya sea porque los trajes no abundan, ya porque no tiene ganas de emperejilarse, sale casi siempre de «trapillo» y huye de las tiendas de relumbrón.
Y luego esta mujer está amaestrada por su madre en la ciencia de darle cien vueltas a un duro y en el arte del regateo, y necesita, antes de comprar una vara de cretona, ver todo el surtido de cretonas de muchas tiendas donde vendan cretonas, para volver a casa con la conciencia tranquila. Por eso las tiendas de un mismo artículo o análogo deben estar reunidas en un «pie de pava», donde sea fácil recorrerlas en poco tiempo, y los que saben apreciar sus intereses no las abren en sitios que, aunque sean muy céntricos, estén apartados del foco de la guerra.
Hasta aquí, resulta comprometido el interés individual; veamos el interés colectivo. No hace mucho tiempo los filántropos idearon con excelente intención algo nuevo: las ciudades obreras, y para construir casas baratas tuvieron que irse a las afueras de las poblaciones. Hoy el movimiento se ha parado en firme, porque se ha visto que el único resultado conseguido era poner frente a frente dos centros de combate. El pobre se contenta con ser pobre, siempre que no se le eche fuera. Un hecho que noté el mismo día de mi llegada a la capital de Finlandia me hizo formar un juicio favorable, ampliamente confirmado después, del sentido político de los finlandeses, y me explica por qué aquí no hay ladrones ni asesinos. Vais a tal número de tal calle, y halláis que el mismo número está sobre dos puertas muy próximas de la misma casa, aun de casas muy suntuosas: una puerta da entrada, por lujosísima escalera, a habitaciones de gente rica; otra da acceso a un patio o corralón, con diversas escaleras, que conducen a cuartos pobres. En un mismo edificio, bajo el mismo techo, está el palacio junto a la casa de vecinos; no hay barrios ricos y barrios pobres: en cualquiera de los nueve de la población se puede vivir sin desentonar.
A una demostración más patente se llega si se pone en parangón las dos primeras ciudades de Europa: Londres y París. Londres es una ciudad irregular, confusa, en la que lo pequeño y lo feo anda revuelto con lo bello y lo monumental. Toda la fuerza de los ingleses reside en su respeto a lo que existe, malo o bueno: crean mucho y destruyen poco; zurcen mucho y fuerte; sus leyes y sus ciudades carecen de simetría, pero no son artificiales. De donde resulta que en una aglomeración monstruosa de más de cinco millones y medio de habitantes, entre los que ha de haber muchos descontentos, no existe jamás un peligro serio para el orden, una turbulencia que haya de ser reprimida por la fuerza de las armas. En París la evolución ha obedecido a un criterio radical. La ciudad es armónica, y vese flotar sobre toda ella un mismo espíritu, un espíritu absorbente, modelador, que cuanto coge en sus garras, personas y cosas, las transforma en breve tiempo en parisienses; pero las clases han quedado separadas, y las más pobres han ido corriéndose del centro a la periferia, hasta dar con sus huesos en los bulevares exteriores, centro de la pobretería y de la invisible hampa social, que en los momentos de peligro saca la cabeza y hace una de las suyas. Quizás esas guaridas de la miseria sean el factor más importante de la historia moderna de Francia.
La apertura de grandes calles en sustitución de calles pequeñas, trae consigo un encarecimiento artificial de la vida, una penalidad más agregada a las muchas penalidades que, por nuestra desgracia, llevamos ya a cuestas. Si allí donde vivían dos mil pobres edificamos casas que éstos no pueden continuar habitando, dicho se está que se les obliga a huir de aquel centro; y si la operación se repite varias veces, se llega, como si se le diera vueltas a la población, dentro de un tamiz, a la separación de clases.
En cualquiera ciudad esa separación es peligrosa; pero en Granada es asunto de vida o muerte. Porque nosotros no peleamos sólo por ideas, sino que peleamos también por pan, y contra esta clase de luchas no se conoce más recurso que impedirlas a tiempo, pues cuando estallan, todas las artes de la política son impotentes para dominarlas. Nuestros combates en pro de las ideas no son muy feroces: yo no he visto ninguno, y sólo recuerdo por referencia el famoso ataque del barro, que terminó en retirada angustiosísima por el mal estado de las carreteras. En trabajos de fortificación, el más audaz fue el emplazamiento en el Cerro Gordo, frente a San Cristóbal, del cañón «Barba Azul», que no sólo no llegó a disparar, sino que ni siquiera lo cargaron, bien que este último punto no haya sido aún suficientemente aclarado por los cronistas. En cambio, una revolución de ¡pan a ocho! servía para la computación cronológica. Estas revoluciones han sido nuestras olimpiadas.
Hoy, con el sistema decimal, el pueblo ha perdido la cuenta: sabe que come poco y caro; pero no acierta a formular su antiguo grito de guerra ¡pan a ocho! en el equivalente ¡kilo a veintiséis céntimos! En lo antiguo, el pan era caro en pasando de ocho cuartos la hogaza mejor o peor pesada; se sufría refunfuñando los nueve y diez cuartos; se insultaba al panadero al llegar a los once o doce, y en subiendo de ese punto, venía la revolución. De los barrios extremos y de los pueblos del llano, dos o tres leguas a la redonda, esas gentes que, cuando nos visitó Edmundo de Amicis, no se habían enterado de la llegada de Amadeo, y ahora quizás no sepan que se ha muerto Alfonso XII, calan sobre la ciudad pidiendo pan y tomando todo lo que encontraban. Todos armados: los unos con estacas, con tijeras de esquilar, con hoces, hachas, rejones, paletas de atizar la fragua, martillos, almocafrones, piquetas, calderas, sartenes, badilas y almireces, instrumentos de guerra y música; los otros, los peores, los de las armas más peligrosas, embozados en sus capotes, prendas de abrigo que en Granada son armas de combate, por lo mismo que no se va a matar, sino a recoger. A recoger digo, y no a robar, aunque esto parecía lo propio, porque el pueblo amotinado, al suprimir el principio de autoridad, cree de buena fe que funda un estado de derecho -estado fugaz, pero estado al fin- en el que todas las cosas se convierten en cosas «nullius», como si volviéramos al sistema hebreo del año sabático. En tal situación todos recogen lo que pueden, y los de los capotes son los que recogen más.
Este género de revolución, ¿ha desaparecido para siempre? Por lo pronto, bueno será ser prudentes y no reforzar más las hordas extranjeras; no creemos alrededor de Granada un círculo cerrado de miseria que algún día nos ahogue. El amor al pan sigue en pie, quizás más desordenado que nunca, y mientras la causa subsista no hay que cantar victoria.
Nuestro carácter
Para que se vea lo que son las cosas de esta vida, y cómo en ella lo chico está fundido y compenetrado con lo grande: una cuestión tan prosaica como la del alcantarillado, me llevó a descubrir un rasgo típico nuestro: la devoción al agua; y un tema tan manoseado como el de los ensanches, me condujo a hablar de otro rasgo no menos granadino: el amor al pan; y el uno y el otro me llevan como de la mano al centro de nuestras almas, donde se encuentra el eje de nuestra vida secular y el secreto de nuestra historia. Un pueblo que concentra todo su entusiasmo en el pan y en el agua, debe de ser un pueblo de ayunantes, de ascetas, de místicos. Y así es, en efecto: lo místico es lo español, y los granadinos somos los más místicos de todos los españoles, por nuestro abolengo cristiano y más aún por nuestro abolengo arábigo.
España fue cristiana quizás antes de Cristo, como lo atestigua nuestro gran Séneca. El cristianismo nos vino como anillo al dedo, y nos tomó para no dejarnos jamás; después de muchos siglos hay aún en España cristianos primitivos, y la mendicidad continúa siendo un modo permanente de vivir, una profesión de las más seguidas. Si la mitad de nuestra nación fuese muy rica y pudiese dar mucho, la otra mitad se dedicaría a pedir limosna. Así, en aquella época de ventura en que nos venía «oro de América», España fue simbolizada por un paisano nuestro, Hurtado de Mendoza, en dos tipos sorprendentes de El Lazarillo de Tormes: el Lazarillo es la mendicidad plebeya y desvergonzada; y aquel hidalgo que se enorgullece del fino temple de su espada y de sus solares imaginados, que sueña grandezas y se nutre -como en broma- de los mendrugos que recoge su criado, es la noble mendicidad. Yo veo en esas creaciones dos figuras más grandes, las mayores del arte patrio: Don Quijote y Sancho Panza.
Pero el cristianismo, al españolizarse, al tomar carta de naturaleza en nuestro suelo, quedó sometido a nuestros vaivenes históricos, y de su lucha con el árabe salió aún más acrisolado, más puro. En los países del Norte degeneró en la concepción fría, razonada, seca, protestante: influencias del clima. En el Sur, se adornó con las pompas brillantes de una liturgia deslumbradora; y en España, además de esto, se remontó hacia su verdadero centro: el misticismo. Y esto, parecerá atrevida la afirmación, se lo debemos a los árabes. Porque el misticismo no es más que la sensualidad refrenada por la virtud y por la miseria. Dadme un hombre sensual, apasionado, vicioso y corrompido; infundámosle el sentimiento doloroso, cristiano, de la vida, de tal suerte que la tome en desprecio y se aparte de ella: he aquí al místico hecho y derecho; no el místico de cartón que el vulgo concibe, sino el de carne y hueso, el que llega a genio y a santo. La gran fe acompaña a las grandes pasiones, y muchos grandes místicos han salido de jóvenes desordenados y calaveras. La rociada de sensualismo que los africanos arrojaron sobre España fue la primera materia que, como abejas, transformamos en misticismo con nuestro espíritu cristiano. Compárese con este delicadísimo trabajo de asimilación la copia grosera de cosas extrañas con que nos adornamos hoy, como se adornaba con sus reliquias el asno de la fábula.
Nuestro misticismo tiene tan hondas raíces, que no damos paso en la vida sin que nos acompañe: cuantas particularidades nos caracterizan arrancan de él; nuestras ideas sobre la familia, sobre las relaciones sociales, sobre la política y administración, sobre industria y comercio, se fundan en él. Se dice que somos refractarios a la asociación, y de hecho cuantas sociedades fundamos naufragan al poco tiempo, y, sin embargo, somos el país de las comunidades religiosas. ¿Cómo explicar esta contradicción? Fijándonos en que esas comunidades se proponen ligar a los hombres para libertarles de la esclavitud de la necesidad material. La asociación es el medio de ser libres, y el capital el instrumento de la libertad. Ante el ideal, la jerarquía es menos opresora; la autoridad no es pesada para el que se somete con humildad. Pero si la asociación es fundada con fines utilitarios, para conciliar encontrados apetitos, y los bienes materiales no son ya el medio, sino el centro de gravedad, el imán que atrae todas las miradas, notamos a seguida el roce del mecanismo autoritario, nuestro espíritu independiente se subleva y cada cual tira por su lado. Comprendemos y practicamos la comunidad de bienes con un fin ideal; pero no sabemos asociar capitales para hacerlos prosperar. Nos rebelamos contra toda autoridad y organización, y luego voluntariamente nos despojamos de nuestra personalidad civil y aceptamos la más dura esclavitud.
Voy a citar un hecho que patentiza cómo las sociedades que nosotros formamos con algún objeto útil se disuelven por asco recíproco de sus miembros. Estando yo en Madrid fue fundada una asociación de doctores y licenciados en filosofía y letras -una de tantas, pues han sido muchas- para defender los intereses de nuestra respetable clase, y con la secreta aspiración de dar el asalto al Presupuesto, por la puerta falsa para mayor comodidad. Aquellos hombres no eran cabezas ni corazones: eran bocas y estómagos; allí no había ideas, sino apetitos. Los que más alto pensaban, pensaban asegurar un sueldo de seis u ocho mil reales para contraer justas (y rápidas) nupcias. Aquella asociación duró una semana, porque quiso el azar que fuese yo el designado para presidirla, y me di tal maña para disolverla, que a los pocos días no quedaban ni los rabos. ¿Hay cosa más triste que una reunión de sabios, impotentes para ganarse el sustento?
Hace algunos años se avivó en Granada la comezón de los negocios -que en tiempos normales no pasan de la categoría de fantásticas combinaciones-, y se llegó a dar vida a algunos de ellos. Nuestra tendencia constante es montarlos en pequeña escala para asegurar el pan de cada día, y esa tendencia quizás es la mejor, porque así, mal que bien, se deja hueco para que todos vivan; pero como no es posible que nos mantengamos aislados; como hay que hacer frente a la competencia de fuera, las empresas han de subir de punto, hay que «obrar en grande», hay que salir de la rutina. Y, sin embargo, es tan insuperable la fuerza con que nuestro carácter rige todos nuestros propósitos, que, en lo nuevo como en lo viejo, somos siempre lo mismo. Antes hacíamos las cosas en pequeño y con ánimo de que duraran; ahora las hacemos en grande «para dar un buen golpe» y «endosarle a otro el muerto». No concebiremos jamás el negocio en serio, a la manera inglesa, y cuanto hagamos será transitorio, de aluvión. Nuestra fuerza está en nuestro ideal con nuestra pobreza, no en la riqueza sin ideales. Hoy que los ideales andan dando tumbos, nos agarramos al negocio para agarrarnos a alguna parte; pero nuestro instinto nos tira de los pies, y así «vamos naufragando». Curiosa manera de ir.
¿Es que nos falta aptitud para la explotación de la riqueza? ¿Es que nos falta capacidad para el cultivo de las ciencias aplicadas? No nos falta: nos sobra, que viene a ser lo mismo que si nos faltara. No existe ciencia española, dice alguna eminencia oficial. Tenemos sabios sueltos; pero no hemos podido formar un cuerpo de doctrina. Por lo cual somos tributarios del extranjero en todos aquellos ramos que derivan de las ciencias de aplicación. No hemos inventado ninguna máquina notable, ni hemos tropezado con ningún astro nuevo, ni siquiera hemos descubierto ningún importante microbio, o al menos el virus para acabar con él. Es verdad; pero hemos tenido fe y valor, hemos descubierto y conquistado tierras, hemos peleado en todas las partes del globo; y para reposarnos en la paz hemos creado la alta sabiduría mística, y para distraernos un arte de elevada concepción, y para enardecernos las corridas de toros. Quien una vez se remontó a las regiones ideales, ¿cómo queréis que se entretenga después en examinar y clasificar las circunvoluciones del cerebro? Al que la sangre le pide pelea, ¿cómo le exigiréis el sacrificio de pasar las horas muertas mirando por un telescopio los cambios que ocurren en las manchas solares? Existe una ciencia española, precisamente porque no es como las demás. Nuestra ciencia está en nuestra mística hasta tal punto, que cuando algún sabio español, como Servet o Raimundo Lulio, ha hecho un descubrimiento, le ha hecho incidentalmente en una obra de discusión teológica o filosófica, porque nuestra naturaleza repugnó siempre la ciencia de segundo orden, que ahora ha venido a ocupar el primer lugar. Hoy mismo creo yo que los hombres de ciencia que en España la cultivan con criterio moderno, lo hacen a disgusto, por punto de honor, cansados ya de ser desconocidos o menospreciados, siendo, como es, tan fácil conseguir nombradía con sólo tomar los rumbos que están a la moda. Pero quizás muchos de ellos emplean los nuevos procedimientos para engañar al público, y continúan pensando con su cabeza todo eso que después nos ofrecen como descubierto tras experimentos prolijos. Hay que precaverse contra ese y otros engaños. Yo he asistido a algunos congresos internacionales, y lo celebro, porque así podré dar un consejo a mis lectores: no crean en los progresos que se dice han de traer esos órganos de la ciencia. De cuatro sesiones que celebre un congreso, la primera se dedica a pelear por los puestos de las mesas. Yo he oído a un congresista español lamentarse de que a España, es decir, a él, no le hubiesen dado más representación que una cuarta secretaría; y lo digo para que conste que hay ya españoles que se descuernan por ser secretarios cuartos de una mesa. La segunda sesión se dedica a distribuirse el trabajo. La tercera a discutir el lugar donde se ha de celebrar la próxima reunión del congreso. Por fin, en la cuarta se habla algo del asunto; pero resulta que la mitad de los congresistas no saben nada de la materia, y han tomado la reunión como pretexto para viajar de balde, y que la otra mitad se expresa en varias lenguas, pues no todos aceptan el francés, y no pueden entenderse; por lo cual se decide que el conocimiento del asunto quede pendiente hasta tanto que los trabajos sean impresos. Y como no se da el caso de que nadie los lea después, resulta, en resumidas cuentas, una pérdida considerable de tiempo y de dinero, que podrían ser mejor empleados.
Para entretener mis ocios estoy escribiendo un libro que trata de algo parecido a esto de que ahora hablo: de la constitución ideal de la raza española. Al componerlo podría haber empleado el sistema moderno: me hubiera dirigido a todos y cada uno de los españoles, les hubiera tomado las medidas; los hubiera clasificado, como se clasifica a los criminales según Bertillon, y hubiera deducido el tipo medio de nuestra raza. Algo me hubiera facilitado el trabajo dirigir una circular a todos los sastres y sombrereros de España, pidiéndoles las medidas de sus clientes. Después hubiera compuesto un formidable volumen, que nadie hubiera leído, pero que, como justa compensación, quizás fuera traducido a una o varias lenguas, y me abriera las puertas de alguna Academia. Yo renuncio tanto honor, y empleo los viejos recursos: viajo por todas partes, y pongo en ejercicio a la buena de Dios mis cinco sentidos. Ver, oír, oler, gustar y aun palpar, esto es, vivir, es mi exclusivo procedimiento; después esas sensaciones se arreglan entre sí ellas solas, y de ellas salen las ideas; luego con esas ideas compongo un libro pequeño que, sin gran molestia, puedan leer una docena de amigos; y de ahí no pasa la cosa.
En buen hora que se estudie y enseñe cuanto las necesidades vayan exigiendo. Necesitamos maquinistas, electricistas, obreros mecánicos; créense escuelas, y tengamos todos aquellos órganos útiles para la vida colectiva; pero que el organismo principal, con su viejo carácter, quede en pie; que la introducción de una cosa nueva no lleve consigo la destrucción de una vieja. No hay que destruir nada; lo que no sirve ya, se cae sin que le empujen. En España se han creado cátedras de gimnasia a expensas del latín; pronto se crearán escuelas de telefonistas a expensas de la Facultad de Filosofía. Si un maquinista llega a descubrir una nueva válvula de seguridad, cerramos la mitad de las Universidades; y si cualquier desocupado por casualidad -que de otro modo no puede ser- descubre la dirección de los globos, nos dedicamos todos a volatineros, creamos una Escuela de Aeronautas en el Monasterio del Escorial y escribimos de una vez el Finis Hispaniae.
Nuestro arte
Una cosa es tener artistas y otra tener arte. En Granada suele creerse, con la mejor intención, que son artistas granadinos cuantos artistas han nacido en nuestra ciudad o en su provincia. Una partida de nacimiento resuelve de plano la cuestión. Al contribuir una ciudad al desarrollo artístico de la nación de que forma parte, hay, sin embargo, que ver si lo que da son hombres o artistas; porque hombres en todas partes se crían, mientras que entendimientos modelados ya y con el temple necesario para las altas concepciones, salen de muy pocas. La ciudad tiene funciones políticas y administrativas que todo el mundo conoce; pero tiene también otra misión más importante, porque toca a lo ideal, que es la de iniciar a sus hombres en el secreto de su propio espíritu, si es que tiene espíritu. Cuando yo hablo, pues, de arte granadino, no es para oponerlo ridículamente al arte español, ni para separarlo siquiera, sino para señalar el matiz que en éste representamos y para fijar mejor el carácter de nuestra ciudad. No tengo fe en un arte exclusivamente local, ni tampoco en los artistas que se forman en el aire. Un hombre, hasta cierto tiempo, necesita nutrirse «en su tierra», como las plantas; pero después no debe encerrarse en la contemplación de la vida local, porque entonces cuanto cree quedará aprisionado en un círculo tan estrecho como su contemplación.
No es esto decir que un arte demasiado general y un arte exclusivamente local sean inútiles: inútil no hay nada en el mundo. El arte local sirve para formar núcleos; muchos grandes no serían grandes sin el calor que les prestaron los pequeños; si algún artista genial quisiera iniciarnos con franqueza en el misterio de la evolución de su espíritu, sabríamos que el primer arranque, la primera llamarada, los sintió viendo un cuadro, leyendo una poesía, oyendo una composición musical, que eran muy malos en el fondo o muy pobres por la forma, pero que contenían eso que yo he llamado el espíritu de una ciudad, o de un país. Después de todo, nuestro espíritu es muy pequeño, y solos no podríamos casi nada. ¿Quién sabe si los genios no son más que grandes «ladrones de espíritu», seres afortunados que por azar se han puesto en un sitio donde soplaba el alma invisible, y han servido de conductores de las corrientes espirituales que brotaban de ese alma, que es el alma común de los humildes? Así hay también genios de la guerra a costa de la sangre de los que pelean, y hombres cargados de millones a costa del sudor de los que trabajan.
Por el contrario, un arte demasiado general, esto es, un arte abstracto, de gabinete, formado entre libros y modelos, es un regulador sin el cual se caería bien pronto en el amaneramiento. Entre esas dos fuerzas, la una que empuja hacia arriba y la otra que abate los ánimos del que intenta ser demasiado original, queda espacio bastante para que los más grandes hombres se muevan con soltura; y si alguno es tan fuerte que rompe y agranda los moldes, tanto mejor.
Más bien que de arte, de lo que yo trato aquí es de tendencias artísticas. Ni es fácil, ni viene a cuento sintetizar la historia de nuestro arte: para eso están los libros; pero es importante conocer cuál, entre varias direcciones, es la mejor, para economizar fuerzas. Así, por ejemplo, hemos tenido nuestro grupo de clásicos y nuestro grupo de románticos, y no falta quien haya creído estar en lo firme cultivando la poesía oriental. Entre esos tanteos se ha perdido gran parte de nuestra energía, sin llegar a nada grande y definitivo. Los que siguieron las corrientes venidas de fuera, tuvieron que violentar su natural para adaptarse; y los que se remontaron al orientalismo, en vez de dar un paso adelante dieron un salto atrás. Los que, afanosos de originalidad, se rebelan contra el espíritu que en su tiempo y en su medio domina, se cortan a sí mismos las alas, por lo ya dicho de que lo mejor no lo hacemos nosotros, sino que lo encontramos hecho ya.
El arte oriental no puede ser granadino, porque nosotros no somos orientales; lo arábigo se hizo místico, y un arte exclusivamente descriptivo, sensual, por muy brillante y suntuoso que sea, no nos satisface. El artista español que por su temperamento se acercó más a lo arábigo y sufrió con más intensidad la influencia de nuestro ambiente, Fortuny, no se limitó a recoger formas exteriores, sino que las vivificó con un fondo psicológico que él con su arte personal les infundía. Zorrilla fue más lejos, y en su poema oriental de Granada concibió la estupenda idea, no realizada del todo, de la metamorfosis de Alhamar. A los que no ven en el gran poema más que un alarde de fantasía al modo arábigo, les ruego que se fijen en el «pensamiento oculto» del poeta. A primera vista, resalta el intento de fundir en una sola las dos epopeyas cristiana y africana, y más adentro se encuentra la labor de fusión metafísica y religiosa de los tenaces y esforzados caballeros que tan bravamente lucharon siglo tras siglo. Y si llegamos a nuestro gran Alarcón, que ya no es un artista influido por nosotros, sino formado entre nosotros desde los pies hasta la cabeza, vemos en él creados por su esfuerzo personal exclusivo los mismos modelos de lo que debe ser nuestro arte: El sombrero de tres picos es un estudio psicológico bordado en un cuadro de la naturaleza, y La Alpujarra es un poema natural y religioso, que será una epopeya en prosa cuando los españoles olviden escribir el castellano, esto es, muy pronto.
El mismo punto de vista nos descubre la diferencia que existe entre el arte granadino y nuestro arte general, el matiz que lo distingue dentro del arte español. El arte español es místico en sus inspiraciones más altas, y aun en aquellas formas del arte que menos se prestan al misticismo ha hallado medio de subir hasta él: en las cartas familiares, en el teatro -donde hay géneros puramente místicos, como los autos sacramentales-, en la novela. De la música, de la pintura, de la arquitectura, no hay siquiera que hablar; pero mientras ese misticismo es de ordinario seco, adusto, a veces abstruso y árido, excesivamente doctrinal, en nuestros escritores toma cierto aire de frescor y lozanía que lo rejuvenece. La entonación didáctica se la sustituye por la entonación oratoria; la cita de textos por el rasgo imaginativo, y la frase austera por el concepto vivo, apasionado, lleno de bravura, de que hay tantos ejemplos en nuestro P. Granada.
En nuestro arte propio hay siempre, pues, una idea mística en un cuadro de la naturaleza, y esa idea mística unas veces está directamente expresada y otras se deja traslucir en un soplo de amor, que vivifica hasta lo más pequeño y despreciable. Porque el misticismo no es el éxtasis; es mucho más y mejor: arranca del desprecio de todas las cosas de la vida, y concluye en el amor de todas las cosas de la vida; el desprecio nos levanta hasta encontrar un ideal que nos reposa, y con la luz del ideal hallado vemos lo que antes era grande y odioso, mucho más pequeño y más amable; por donde venimos a dar en el arte puro y universal que idealiza al héroe y al mendigo, al santo y al bandolero, a los caballeros andantes y a los Rinconetes y Cortadillos.
Si alguna duda quedara acerca de la realidad de este concepto de nuestro arte, se desvanecería ante el espectáculo de nuestras costumbres. ¿Dónde hay un pueblo que festeje a San Juan bañándose a las doce de la noche, a San Pedro pasando las pasaderas del río «con objeto de caerse», a San Antón yendo a los olivares a comer la cabeza del cerdo y a San Miguel subiendo a un cerro a merendar? Todos los pueblos tienen sus fiestas propias, y yo he concurrido a algunas, como las «kermesses» de Flandes, que tienen gran relación con las fiestas de nuestro país; pero allí el campo es un accesorio, y las diversiones degeneran en orgías saturnalescas: falta verdura y sobra sensualidad. Nosotros, para distraernos, necesitamos ante todo un santo y un olivo. Ved a ese hombre que a la puerta de un ventorrillo, al calor de una «maceta», disparata contra Dios y los hombres, y dice no creer en la camisa que lleva puesta: es probable que al entrar en la población, al pasar por las Angustias, entre en el templo a hacerle su visita a la «abuela». No digamos que es un majadero, porque entonces nos insultaríamos a nosotros mismos. El poeta Zorrilla era «hombre de ideas avanzadas», y fue nuestro cantor tradicional; Alarcón era un escéptico, y escribió como un creyente. Si se les hubiera preguntado por qué esta contradicción entre sus ideas y sus obras, hubieran dicho: «Nuestras ideas son negativas y no sirven para el arte, que es cosa de crear, no de destruir; si escribimos con nuestras ideas, compondremos folletos de propaganda, no obras de arte. Y además, cuando pensamos, pensamos con nuestra cabeza, mientras que cuando creamos, creamos con todo nuestro ser y nos sale lo que está en nuestra sangre. Hay algo que está por encima de las fuerzas humanas.» Contestación que, no por ser inventada, deja de ser digna de que la tengan presente los audaces de nuestro tiempo.
La decadencia de nuestro arte local tiene su origen en la falta de equilibrio de esas dos fuerzas que lo sostienen: debilitadas las ideas, el «color local» se insubordina y creamos sólo obras para andar por casa. Nos sucede lo que a los toreros nuevos: mucho corazón para acercarse a las astas del toro; pero falta de maestría para salir de las suertes. Cuando lo esencial del arte no es entrar, sino salir con seguridad y elegancia. Y no se crea que hablo de aquellos artistas que, por cariño a su ciudad o por modestia, se conforman con ser artistas locales. Muchos artistas jóvenes de la región andaluza, algunos granadinos, han hecho sus primeras y aun segundas armas en Madrid: pintores, escritores, músicos. Y ninguno, a pesar de haberlos de méritos excepcionales, ha logrado imponerse todavía. Los críticos -los contados críticos que tenemos- y el espíritu crítico que no se ve, rechazan con razón un arte que tiene en lugar de alma resplandores de luz, y en vez de corazón, vejigas de sangre, y en el sitio donde están las ideas, manchas borrosas donde bailotea algo que aún no ha sido posible descifrar.
– VIII –
¿Qué somos?
Somos lo que todos saben, lo que es todo en España: una interinidad. Pero hay mil modos de entender lo que es esta interinidad.
Los que tenemos la desgracia de hacer poco caso de la estadística, nos vemos obligados a recurrir a menudo a las pruebas psicológicas. Y entre varias, voy a sacar algunas para que se comprenda cómo entiendo yo eso de la interinidad. Cuando ocurre ir por los barrios bajos de Madrid y pasar por delante de alguno de los pocos palacios señoriales que allí quedan, y se nota que todo está cerrado, como si nadie lo habitara, se piensa que en aquel palacio ha ocurrido una desgracia o que sus dueños están ausentes. Si después se va a la Castellana y se pasa por delante de un gran hotel, que también está cerrado y deshabitado, se piensa que aquella casa se alquila, y hasta se desea tener dinero para alquilarla.
Si se pregunta a un obrero de la ciudad qué opinión tiene sobre los hombres y cosas de España; sobre partidos, grupos y banderías, contesta invariablemente que todos son lo mismo, y todos creen que es un escéptico, que está desengañado. ¡Grave error! Es que no se ha enterado todavía. Lo de los malos gobiernos es una vulgaridad cómoda para salir del paso. En todas partes hay buenos y malos gobiernos, y en nuestra patria no están los peores. Si se hace la misma pregunta a un trabajador del campo, éste no contesta nada, y aquí ya se piensa que es que no se ha enterado de lo que pasa; pero tampoco esto es exacto: la verdad rigurosa es que ni se ha enterado ni quiere enterarse. Si os tomáis la molestia de leer en los ojos del campesino, veréis en ellos la soberbia frase del cínico Diógenes al emperador Alejandro: «Apártate, que me dé el sol.»
Y es que el pueblo oye decir que hay constituciones y leyes, que no ha leído porque tiene la singular fortuna de no saber leer, y oye también decir que en esas constituciones y leyes se le han garantizado todos los derechos inherentes a la vida de los hombres libres, y después ve que en cuanto ocurre «algo gordo» se suspenden todas esas garantías, y dice: «!Hola! ¿conque todo eso no sirve más que cuando no sirve para nada?» Sabe el pueblo que existe un Parlamento, y ve que cuando llega un momento crítico se cierra ese Parlamento para desembarazar la acción del poder ejecutivo, y dice: «¿Conque eso no sirve más que para las cosas menudas?» Y continúa arraigada en el pueblo la convicción de que si llegamos a vernos enfrente de un verdadero peligro, habrá que derribarlo todo como una decoración de teatro, y quedarnos «en pelo» como nos quedamos en 1808. Ese es el sentimiento popular y esa es la parte flaca de nuestro sistema político, no la torpeza de los gobiernos, que, en justicia, proceden lealmente al suplir con su acción (que pudiera ser mucho más arbitraria) la inacción popular. Estamos en plena indigestión de leyes nuevas, y, por lo tanto, el mayor absurdo que cabe concebir es dar nuevas leyes y traer nuevos cambios; para salir de nuestra interinidad necesitaríamos un siglo o dos de reposo, no nuevas y caprichosas orientaciones. Algunos creen que se resolvería el problema extendiendo la instrucción, porque se figuran que las leyes se aprenden leyendo: así las aprendemos los abogados para ganarnos la vida; pero el pueblo debe aprenderlas, sin leerlas, practicándolas y amándolas.
Hasta aquí la prueba psicológica. Sé que los que no estén conformes con la deducción, dirán que estos razonamientos son caprichosos; que les falta «base estadística», como si todos no estuviéramos en el secreto de que con las estadísticas se demuestra lo que se quiere. Las observaciones menudas son las que descubren el alma de las naciones, porque en los grandes hechos rigen leyes que son aplicables a todos. Nada más difícil que conocer a un hombre viéndole trabajar en su oficio: los que ejercen la medicina o la abogacía, los que se dedican a afeitar o a hacer zapatos, tienen entre sí un aire particular que da la profesión y aparecen iguales a primera vista; hay que estudiarlos en sus ratos de ocio. De dos médicos, el uno los entretiene jugando con sus hijos, y el otro tocando el violín; de dos abogados, el uno redactando un nuevo Código civil, y el otro haciendo juegos de prestidigitación; de dos zapateros, el uno leyendo periódicos exaltados, y el otro emborrachándose; de dos barberos, el uno pegando a su mujer, y el otro cuidando de sus canarios.
Cuando se nota con más vigor la fuerza del hecho pequeño, característico, como revelador de lo íntimo de las grandes cosas, es cuando mediante él se confirma un concepto ya admitido y demostrado. Inglaterra es una nación fuerte, rica, animada por un sentimiento de lo útil, tan universal como en Grecia lo fue el sentimiento de lo bello; es la nación del negocio serio, grande y solemne. Este juicio lo comprobáis al minuto de estar en Londres: ved a ese carnicero, que gravemente corta los tajos de carne, puesto de sombrero de copa alta. Aquí la carne es cuestión de Estado. Ved ese palacio, cuya portada parece la de un templo griego; no penséis que es un Museo o un Tribunal, es la casa de un negociante en guanos artificiales.
Alemania es un imperio políticamente constituido, que aspira a su constitución interna, a la fusión de lo que todavía no está más que yuxtapuesto, soldado. Y esto se nota al llegar a Berlín en mil rasgos de la vida común, el primero la adoración del Kaiser. En todas las tiendas grandes, pequeñas y más chicas, en los escaparates, entre tejidos, pieles, sombreros, drogas, botellas, pelucas o legumbres, surge indefectible, irremediable, el busto del Emperador. ¿Es que este pueblo de románticos se ha convertido en un pueblo de aduladores del poder? No. Es que necesita un símbolo. Pasarán algunos años, y cuando ese pueblo se reconozca unido y fundido espiritualmente, el símbolo desaparecerá. -Rusia es un imperio embrionario, donde existe una clase directora que piensa y gobierna, y un pueblo que políticamente no cuenta para nada: los unos muy altos, quizás demasiado altos; los otros casi al ras del suelo; muchos eran siervos hace poco. Basta llegar a la frontera rusa para ver todo esto en un rasgo insignificante. En todas las aduanas hay un funcionario que en pocos minutos pasa revista a los equipajes; allí hay jefes que arrastran sus largos abrigos con majestad imperial, y que van y vienen hora tras hora de un lado para otro; y junto a ellos los mozos, los «muyiques», con su vestimenta medio femenina, que desatan y revuelven los equipajes, que se os ríen en las barbas sin motivo, que se limpian las narices con los dedos y los dedos en la pechera, sin hacerse antipáticos, porque se descubre en ellos un gran aire de candor que desde luego los revela como lo que son, como los hombres más sencillos, honrados y noblejones que hay en Europa.
Pero volviendo al punto de partida, a la interinidad y al siglo o los dos siglos de reposo legislativo que hacen falta para concluir con ella, completaré mi pensamiento afirmando que ese estado de calma no significa para mí inacción, sino principio de un combate empeñado y enérgico en defensa de las libertades municipales. -Cuando en España se hundió el poder absoluto, debió tenerse presente que el poder real no se hizo absoluto por medio de un golpe de Estado, suprimiendo de una plumada una Constitución, sino que se hizo absoluto para la abolición sucesiva del régimen foral. Y lo legítimo era volver a las libertades municipales, algo más reales, tangibles y corpóreas que las libertades consignadas en las Constituciones. No se hizo así, y al reaparecer después la idea, ya no fue libertad comunal, fue federalismo; ya no fue régimen vario, sino régimen simétrico. ¡Funesta simetría que todo lo ha invadido, desde el trazado de las calles hasta el trazado de las leyes!
La lucha por la libertad municipal tiene su sitio marcado: la ciudad misma, donde se aspira a esa libertad. Para explotar una mina, no se echan discursos en ningún Parlamento: hay que cavar hondo allí donde está el filón. Si una ley general concediera la autonomía a todos los municipios, muchos de ellos, por su ineptitud, desacreditarían el sistema, y caeríamos en errores pasados. Así, pues, la ciudad que pretenda vivir su vida propia, gozar de la libertad de sus movimientos, debe esforzarse por ser de hecho tal como desea ser considerada por las leyes. Hoy no es concebible que nuestras Cortes dieran leyes de excepción en favor de las ciudades que fuesen dignas de administrarse a sí mismas, pero es porque apenas existe alguna de esas ciudades; si hubiese muchas, la realidad se haría ver aun de los más ciegos. No hace mucho, España entera se ha inclinado ante una sola provincia representada a la antigua usanza. El Gobierno atendió a Navarra, mientras a los demás no nos hacía caso; y el Gobierno llevaba razón. Un niño no es un hombre.
Para mí la clave de nuestra política debe de ser el ennoblecimiento de nuestra ciudad. No hay nación seria donde no hay ciudades fuertes. Si queremos ser patriotas, no nos mezclemos mucho en los asuntos de política general. Aquella ciudad que realice un acto vigoroso, espontáneo, original; que la muestre como centro de ideas y de hombres que en la estrechez de la vida comunal obran como hombres de Estado, tenga entendido que presta un servicio más grande y duradero que si enviara al Parlamento una docena de Justinianos y otra docena de Cicerones. Acaso peque yo de iluso en esta materia; pero he vivido en antiguas ciudades libres, que hoy conservan aún gran parte de su libertad, y me enamora su plenitud de fuerzas, su concepción familiar de todo cuanto está dentro de los muros, como si éstos fueran los de una sola casa, la fe y confianza del ciudadano en su ciudad. Granada puede acometer empresas que, además de ser en bien de todos, sean productivas; pero ¿qué ha de hacer más que implorar al Gobierno, si carece de recursos? Si se dirigiera a sus mismos habitantes, ¿a quién inspiraría confianza? Poca se tiene en el Estado; pero en la ciudad, ninguna. En cambio, hay muchas ciudades libres donde es un peligro el exceso de confianza. El ciudadano tiene fe en la nación; pero mucha más en su ciudad, porque a ésta no pueden desmembrarla. Cuando tiene ahorros, los entrega antes al Municipio que al Estado, sin ventaja ninguna para sus intereses, sólo porque así le parece que todo queda dentro de casa. Hay divisiones y luchas, pero son siempre como certámenes para ver quién lo hace mejor; nuestros combates son riñas de gallos, en que se va a ver quién hace más daño a quién. Si Granada consagra todas sus fuerzas a la restauración de la vida comunal, no sólo prestaría un servicio al país y obtendría bienes materiales, sino que, al calor de esa nueva vida, brotaría su renacimiento artístico. Una ciudad que tiene vida propia tiene arte propio, como lo tuvieron las ciudades de Grecia, Italia o los Países Bajos; y si nuestras municipalidades no conocieron un grado tal de florecimiento, fue porque España se constituyó en nacionalidad, mientras Italia y los Países Bajos continuaban en agrupaciones diversas, dominadas hoy por unos, mañana por otros, y siendo en realidad más libres que sus dominadores. El verdadero progreso político está en conservar las nacionalidades, y dentro de ellas las ciudades libres, como focos de fuerza material e ideal. Y luego los resultados no pararían ahí. Esas regiones que se pretende formar artificialmente con funciones políticas innecesarias se formarían de hecho cuando una ciudad ejerciera su natural atracción sobre otras que reconocieran voluntariamente su supremacía, y nuestra ciudad podría ser un gran centro intelectual, ya que no conviene que sea un pequeño centro político.
– IX –
Parrafada filosófica ante una estación de ferrocarril
Cuando vemos pasar en larga formación muchos niños vestidos pobremente, con trajes de la misma tela y del mismo corte, iguales las gorritas, las corbatas y los zapatos, decimos: «Ahí van los niños del Hospicio». Cuando atravesamos España de Norte a Sur, desde San Sebastián a Granada, y vamos viendo una tras otra nuestras miserables estaciones de ferrocarril, cortadas todas por el mismo patrón, ocurre también decir. «¿Esto es una nación o un hospicio?» Y se nos presenta en su entera desnudez el desamparo de ideas en que vivimos.
Porque no cabe decir que eso nos ocurre por ser pobres, por habernos visto obligados a recurrir al capital extranjero, por haber tenido que aceptar esas estaciones tales como fueron ideadas en un gabinete de París o Londres por un ingeniero o arquitecto a quien esta o aquella empresa encargó los planos de tantas a cinco mil pesetas, tantas a diez mil y tantas a veinte mil. Si tuviéramos buen gusto, no nos hubieran faltado medios para transformar esos engendros de la economía en algo que estuviese acorde con nuestro espíritu local. En Francia y en Bélgica, donde también cayeron en el mismo error por falta de sentido estético, hoy han cambiado de tal modo, que al construir o reedificar una estación, confían la obra a artistas de renombre, como si se tratara, más que de una obra de utilidad, de una obra de arte. Las estaciones de ferrocarril son la entrada forzosa de las ciudades y dan la primera impresión de ellas; y una primera impresión suele ser el núcleo alrededor del cual se agrupan las impresiones sucesivas. El viajero que llega a Granada y lo primero que descubre es una estación, como otras muchas que ha visto, sin la menor huella de nuestro carácter, o de lo que él se figura que debe ser nuestro carácter, piensa en el acto que está en un pueblo donde por casualidad se encuentra la Alhambra; y como después en el interior no recibirá otras impresiones capaces de destruir esta primera, nos abandonará convencido de que somos pueblo por todos los cuatro costados. La diferencia entre pueblo y ciudad está precisamente en que la ciudad tiene espíritu, un espíritu que todo lo baña, lo modela y lo dignifica.
Los que estudian en nuestras universidades literatura general y ven desfilar ante sus ojos los nombres de tantos autores alemanes como han ilustrado la ciencia y el arte estéticos, desde que esta rama del saber formó un cuerpo de doctrina independiente, han pensado quizás que son demasiado tratadistas para un asunto de tan vago interés, en que a primera vista todo parece generalidad sin consistencia, discusión de carácter académico, fuera de los usos corrientes de la vida.
Para salir de este error y para convencerse de que las ideas no sirven sólo para componer libros, sino también para transformar las cosas reales que vemos y tocamos, basta hacer un viaje por Alemania y ver sus admirables estaciones de ferrocarril. Cada estación es una obra de arte en su género, y encaja tan admirablemente en la ciudad en que está enclavada, que se diría haber sido construida hace siglos, cuando fundaron la ciudad. La idea de estas construcciones no ha salido de un cerebro solo, sino que es la obra común de una nación. Y mientras en otros países el ferrocarril es algo, aquí no es nada. ¿Qué valor ideal tiene un tren para que se lo considere como algo independiente del resto de las cosas, para que se lo mire como un elemento extraño en nuestras costumbres? Es un coche grande que anda deprisa; no tiene derecho a imponernos un nuevo tipo de arquitectura prosaica; debe someterse: si la ciudad es gótica, que la estación de ferrocarril sea gótica; y si es morisca, morisca.
De las estaciones alemanas, las mejores son las más pequeñas, aquellas en que ha sido más fácil dominar los materiales de construcción; pero aun en las estaciones monumentales, como las de Colonia, Hannover o Berlín, en las que el hierro es el material dominante, hay siempre rasgos de buen gusto que las apartan de caer en lo exclusivamente utilitario. En el centro de Berlín, a dos pasos de la grandiosa y a la vez pintoresca avenida Unter den Linden, está la estación de Friedrichstrasse, que lejos de ser una mancha que desentone del conjunto, como suelen serlo muchas estaciones intraurbanas, es una «nota de color», si se me permite emplear el modernismo. Entremos en una de las «stubes» de la Cervecería de los Franciscanos -una galería larga y achatada, con cristalería de colores-, y mientras pasan retemblando sobre nuestras cabezas un sin fin de trenes, tomemos un jarro de cerveza según las reglas del arte alemán, con la calma que inspira una decoración de viejo carácter. Nos invaden sentimientos conciliadores.
Ningún pueblo es más acreedor que el nuestro a que le doren la píldora, esto es, a que le doren el ferrocarril. Carecemos del genio mecánico, y se nos hace muy cuesta arriba tragar los adelantos materiales. No se olvide que si hay muchos que piden ferrocarriles, porque ya no pueden pasar sin ellos teniéndolos los demás, hay aún algunos que se complacen en apedrear los trenes; y aunque a éstos les llamamos cafres, sabemos que son nuestros compatriotas. Pero dudo mucho que a ninguno de los que están llamados a entender en el asunto se le haya ocurrido la idea de intervenir; hemos tomado el ferrocarril como nos lo han traído, sin hacer la más ligera observación, y lo tenemos en la misma forma en que lo podrían tener al otro lado del Estrecho.
No es la pobreza la causa de éste y otros muchos abandonos. Sin dinero, debiéndolo todo en las tiendas, hay mujeres y hombres que salen a la calle hechos unos pimpollos. La causa, ya antigua, de nuestros males, es la falta de cabeza allí donde debe de estar la cabeza. Con la mejor compañía de cómicos se representa muy mal una comedia si no se distribuyen bien los papeles. Un tipo de los más perniciosos que pueden existir en una sociedad es «el hombre de conocimientos generales», eufemismo con que se encubren la osadía y la ignorancia, y a ese tipo están confiados en España todos los negocios públicos. Un buen médico, un excelente farmacéutico, un notable matemático, hasta un abogado que estudie a conciencia las leyes, están incapacitados de hecho: son especialistas, hombres técnicos, que no pueden «abrazar en su totalidad los arduos y complejos problemas de la política y de la administración». Para abrazarlos se necesita tener una cultura más general. Y a falta de hombres que posean realmente esta cultura -contados son en España los gobernantes que la poseen-, vienen a ocupar el hueco los que tienen traza de listos y parecen capaces de dominar toda clase de cuestiones, aunque por el momento las desconozcan.
Este tipo lo encuentro yo por primera vez en nuestro período de decadencia, en las postrimerías de la casa de Austria. Un historiador que nos ha juzgado con justicia severa e imparcial, Lord Macaulay, le retrata con exactitud: ignorante y vano, indolente y orgulloso, viendo hundirse su nación y creyendo detener el derrumbamiento con una mirada despreciativa y altanera. Nuestra decadencia era irremediable, porque habíamos abarcado mucho más de lo que nuestras fuerzas nos permitían; pero no hubiera sido tan completa, si en vez de hombres decorativos hubiéramos puesto al frente de los negocios hombres de valor real, que, a no dudarlo, los teníamos. Con nuestro torpe sistema conseguimos, es verdad, que pasara a la historia la altanería castellana, de que tanto se ha abusado después; pero esa altanería era ya la contrahecha, sinónima de hinchazón, no la legítima, la altivez noble, brava y audaz de los conquistadores.
Y parece que estamos condenados a padecer eternamente bajo el poder de los hombres decorativos: era natural que al quedarnos arruinados desapareciera la especie; pero, según hemos visto, no ha hecho más que transformarse: ahora es el que, no pudiendo pasar de aprendiz en ningún oficio, se declara maestro en el arte de gobernar; es el que, demasiado ignorante para desempeñar cargos pequeños, «está indicado por la opinión» para los altos cargos; es el alto funcionario que, con la frente preñada de conceptos brillantes, se encierra en su gabinete para resolverlos «arduos problemas»; y si le vemos por el ojo de la cerradura, está entretenido en hacer pajaritas de papel.
La conclusión de esta plática: ¿es que debemos empuñar la trompa épica y tocar un himno revolucionario? De ningún modo. El hombre de las ideas generales se multiplica en el agua turbia. Cuando un labrador ve sus campos llenos de mala hierba, no la quita a cañonazos; lo que hace es llamar a los escardadores.
La estación de ferrocarril es el símbolo de nuestra incapacidad política y administrativa; pero en esa y otras muchas cosas, debe consolarnos la idea de que están hechas para que duren poco: tienen su plazo de vida marcado por los constructores, y cuando hay error aún salimos gananciosos. Hay muchas estaciones que no podrán tirar hasta el día en que los ferrocarriles pasen a manos del Estado, aunque el propósito fuera que tiraran. Lo interesante, pues, es tener ideas y colocarlas en donde deben estar, en los sitios más altos; que la inteligencia no viva subyugada por la petulancia de los audaces, y pueda lentamente transformar las cosas a medida que las cosas lo vayan permitiendo.
– X –
El constructor espiritual
Sin contar los estilos importados de fuera y modificados según las exigencias locales, cada país tiene un estilo arquitectónico propio que se descubre en las construcciones pobres, en que lo natural está poco transformado por el arte. Para penetrar en el pensamiento íntimo de una ciudad, no hay camino mejor que la observación de sus creaciones espontáneas; porque en las adaptaciones de lo extraño a lo local, el espíritu trabaja sobre un tema forzado y no puede levantar el vuelo. Y la creación más espontánea he notado constantemente que es la más económica. Lo costoso es lo enemigo de lo bello, porque lo costoso es lo artificial de la vida: en un país donde abundan los naranjos, una casita blanca en medio de un naranjal, sirviendo de contraste, es una obra artística; traslademos este cuadro a un clima del Norte, y hagámosle vivir dentro de una inmensa estufa, y lo bello se transformará en caprichosoante la idea de que no es ya la Naturaleza la que obra, sino el bolsillo. Una obra que a primera vista revela lo excesivo de su coste, nos produce una sensación penosa, porque nos parece que se ha querido comprar nuestra admiración, sobornarnos. El esfuerzo material debe quedar siempre anulado por la concepción artística, y para conseguirlo en las obras de mucho aliento, es necesario que éstas estén espiritualmente emparentadas con las pobres y humildes que nacen del natural sin violencia, y que por esto son en cada pueblo las más típicas.
Lo típico es lo primitivo, es lo primero que los hombres crean al posesionarse del medio en que viven; y lo primero debe ser y es lo que exige menos gasto de fuerzas. En un país llano y lluvioso como Flandes, nada más sencillo para disfrutar de medios fáciles de comunicación que cubrirlo todo con una espesa red de canales; y surge la ciudad acuática, no al modo de Venecia, sino descolorida y melancólica, como envuelta en gasas de tenue neblina. Esa misma llanura del suelo les permite tener caminos más cómodos para andar por ellos que nuestras mejores calles; y como el transporte no exige el empleo de grandes fuerzas, viene otro rasgo típico: el carricoche o carretón tirado por perros. El tráfico menudo dentro de las ciudades y entre éstas y los campos corre a cargo de los utilísimos perros, que con el hábito llegan a adquirir energías sorprendentes. ¡Cuántas veces he visto tres o cuatro perros uncidos, tirando de una familia numerosa y tan repleta de carnes, que de ella sacaríamos en España dos familias de buen ver! Si de las planicies lluviosas pasamos a las planicies nevadas del Norte de Rusia, ya no hay que hacer caminos: todo es camino; y aparece el trineo, que en substancia se reduce a una banqueta colocada sobre dos largos patines: aquí no sirve el perro; pero está el caballito tártaro, que no corre, sino que vuela, sin que lo fustiguen jamás. Todo es trineo: el que ha de transportar algo no lo lleva a cuestas; lo coloca en un trineo de mano, y en cuanto llega a una pendiente, se monta encima y se deja ir: la montaña rusa. En cuanto a las construcciones arquitectónicas, como lo que más se cría es madera, lo característico es desde luego la casita de madera, encaramada sobre la roca viva o sobre muros hechos imitándola.
La naturaleza dotó nuestro suelo con espléndida vegetación, y nuestro primer movimiento fue aprovecharla, y nació lo que es típico en nuestra arquitectura: el enlace de las construcciones con las flores y las plantas. Muchos pensarán que una huerta, un ventorrillo, una casería o un carmen, no contienen en sí los elementos de un estilo arquitectónico bien definido, puesto que en cuanto construcciones son casas que poco o nada difieren de las demás: que lo esencial en ellas no es un rasgo artístico, sino algo que crea el ambiente y que no tiene nada que ver con la arquitectura. Sin embargo, es tan decisiva la influencia de la construcción, que si en una huerta o un carmen se edificara un palacio, todos estarían conformes en decir que aquello era un palacio, que ya no era una huerta ni un carmen. Porque idealmente concebimos la relación permanente que, según nuestro carácter, debe guardar la obra del hombre con el medio; y esta relación es la clave de nuestro arte arquitectónico y de nuestro arte general. Nosotros, en arquitectura, comenzamos por reconocer que no es posible luchar contra la realidad; que por muy alto que lleguemos, nos quedaremos siempre muy por bajo de lo que nuestro suelo y nuestro cielo nos ofrecen. Artistas de más imaginación que nosotros, los árabes, no lucharon tampoco frente a frente, sino que lucharon escondidos en sus casas y crearon una arquitectura de interior. Así, pues, nos sometemos, y en este acto de sumisión está el alma de nuestro arte. Nuestra huerta es la huerta humilde; nuestra casería es tan sobria y adusta como los cigarrales de Toledo; nuestro carmen es una paloma escondida en un bosque, para emplear la frase consagrada por los poetas; y la casa de la ciudad, nuestra antigua casa, no era casa de apariencias, de mucha fachada y poco fondo: era casa de patio. El arranque decorativo más audaz que registran las historias es la reja, la ventana o el balcón adornados con tiestos de flores. Esa mujer que riega sus macetas a la ventana, ese hombre que arroja brochazos de cal a las paredes de su casuca, hacen más por nuestro arte que el señorón adinerado que manda construir un palacio en que se combinan estilos estudiados en los libros y que nada nos dicen, porque hablan una lengua extraña que nosotros no comprendemos.
En muchas exposiciones extranjeras he encontrado cuadros que me han hecho pensar sin vacilación: esto es de Granada. No porque reconociera el lugar representado por el artista, pues a veces, los artistas descubren rincones ignorados o ven las cosas desde puntos de observación originales que las transforman, sino porque en aquellos cuadros leía yo de corrido, como en un libro nuevo de un autor de quien ya conociera todas las obras publicadas. Y, en efecto, he buscado los catálogos y he visto que eran cosas de Granada; y lo que he encontrado con más frecuencia -aparte de las reproducciones de la Alhambra, a las que aquí no me refiero-, son calles estrechas, quebradas; las casas de planta baja con parral a la puerta, con enredaderas en la ventana, con tiestos en el balcón, y entre ellas blancos tapiales por los que rebosa la verdura. Un extranjero descubre el carácter de los países que visita, y da lecciones de buen gusto a las gentes del país; un extranjero que fije su residencia en Granada, habitará en un carmen o en una casa que tenga algo de carmen.
Yo no comprendo cómo la casa de pisos ha podido sentar sus reales en nuestra ciudad; cómo la portería ha matado el patio andaluz; cómo las salas bajas se han transformado en portales de comercio menudo, obligando a los ciudadanos a pasar los meses de calor en los pisos altos, en ropas menores. La culpa no es de los arquitectos, que en nuestra época, más que hombres de ciencia o de arte, son acomodadores. El problema que se les obliga a resolver no es estético, ni siquiera higiénico; se les pide que construyan casas que cuesten poco y que den mucha renta, y para ello no hay otro recurso que encasillar muchas personas en muy poco terreno. Y lo peor no es lo que se ve, sino lo que se prevé que ha de ocurrir; porque, marchando contra la evidencia, nuestra sociedad ha condenado ya al desprecio la casa antigua, libre y autónoma, y ha decidido que lo elegante sea el piso a la moderna. Y este resultado se percibe a las claras que es debido a la lima sorda de las mujeres.
Nuestras mujeres piensan demasiado en casarse, y creen que para simplificar el casamiento hay que prescindir de la casa y atenerse al piso: una casa exige muchos trastos, es cosa formal; y hoy todo debe hacerse a la ligera, provisionalmente. Bello es, sin duda, que una mujer se resigne por amor a vivir en una buhardilla; pero la belleza está en la resignación, en que su idea es más alta que la realidad; mientras que ahora no ocurre eso, sino que la mujer, perdiendo su antigua concepción de la vida familiar, recortándose como la figurita de un cromo, considera el «pisito» como su «bello ideal», y se hunde en los abismos de lo ridículo hablando de ensueños de amor, cuyo marco invariable es la «casa de muñeca», donde el alma está encogida por el sentimiento de lo pequeño y de lo artificioso. Si se deja la casa por el piso, el casamiento se convierte en «pisamiento», en aglomeración de cosas y personas que se atropellan por falta de espacio; la variedad de las actitudes desaparece, y no hay medio de conservarles su gravedad ni su nobleza. He notado que todas las mujeres que se acercan a abrir la puerta de un piso, toman momentáneamente el aire de criadas. Aunque se tenga un exquisito gusto artístico y se atesore una rica colección de objetos de arte, el conjunto produce la impresión de un baratillo, porque se nota a seguida que falta la unidad; que el recipiente, el edificio, es de estructura prosaica.
En las casas antiguas una mujer es una galería de mujeres: cuando está en las salas bajas, recuerda los tiempos en que la reja era reina y señora de nuestras costumbres; en los patios, meciéndose en el balancín, toma matices orientales; en los salones grandes y destartalados, parece una figura arrancada de un viejo tapiz; asomada a lo alto de una torre, trae a la memoria la época de los castillos y las castellanas. Y nosotros, que tenemos en las venas sangre de árabes, de polígamos, nos forjamos la ilusión de que una mujer es un harén, y vivimos, si no felices, muy cerca de la felicidad.
Mediten las mujeres.
Monumentos
Por todas partes por donde he ido he notado que las iglesias muy chicas están empotradas entre edificios muy altos, y que las iglesias muy altas surgen en medio de casas muy chicas. ¿Cómo es que lo grande engendra lo pequeño, y lo pequeño lo grande? La catedral de Amberes, que es de las mayores y de las mejores, está rodeada de un cinturón de casas pobres, de fachada puntiaguda, de esas que llaman de piñón o españolas, porque recuerdan nuestra época; por un lado tiene una plaza muy espaciosa, donde está la estatua de Rubens, y por otro una plazoleta, donde está el pozo del herrero-pintor Quintín Matsys: si se la mira desde la estatua de Rubens, parece bella y gran diosa; y si se la mira desde el pozo de Matsys, parece infinita, asusta. Los monumentos góticos hay que mirarlos desde muy cerca de la base, porque sus líneas se unen siempre en un punto ideal del espacio, y los del Renacimiento a gran distancia, para abarcar toda la amplitud de sus proporciones. Así, nuestra catedral, mirada de frente, exige que nos pongamos a distancia, y pierde gran parte de su majestad porque su ángulo más macizo está enclavado en la parte más estrecha: el Pie de la Torre; en cambio, la fachada de la Capilla Real, cuyo estilo es más delicado y de remates más finos, está favorecida por lo estrecho y umbroso del paraje. La idea de dar vista por medio de los ensanches a los grandes monumentos debe, pues, subordinarse al conocimiento de la perspectiva, porque a veces lo pequeño es punto de apoyo para apreciar lo grande: de apoyo material si se compara la desproporción de los tamaños, y de apoyo moral cuando se piensa que en casas miserables, donde los hombres tenían que encogerse para no tocar en el techo, se fraguó la idea de construcciones que aun hoy nos asombran por lo audaces. Y digo esto, porque he visto funcionar empresas que se proponían librar iglesias y catedrales de la vecindad de casas pobres, con fines aparentemente piadosos y en el fondo utilitarios; que cuando un negociante se disfraza con el manto de la piedad, es más temible que un cañón Krupp. Otra cosa he notado: que de los monumentos antiguos, algunos quedaban sin acabar, y que los modernos todos están acabados: se nota la influencia de la Economía, de la Hacienda y del arte de fraguar presupuestos. ¿Qué es mejor? ¿Que el ideal marche libre y desembarazado y se quede a veces a mitad de camino, o que se subordine a un presupuesto riguroso? Yo he resuelto la cuestión de la siguiente manera. Acompañando un día a un artista que visitaba Bruselas, nos detuvimos ante la iglesia de Santa Gudula y nos lamentamos de que tan bella obra hubiese quedado sin concluir, sin torres, desmochada; yo, sin embargo, hice la salvedad de que, habiendo tantas obras concluidas en el mundo, una sin acabar tenía ya, por esto solo, cierta gracia, aparte del mérito de revelarnos cómo se puede pecar por exceso de fe en las propias fuerzas, en vez de pecar, como hoy pecamos, por no acometer más que trabajos menudos, reservando siempre nuestras mejores energías para algo indefinido que no acaba nunca de llegar. Algún tiempo después, en un día de espesísima niebla, pasé por el mismo sitio y vi ahora la iglesia acabada, como sin duda la idearon, con sus agujas invisibles en el aire, envueltas en un manto gris, que con naturalísima delicadeza cubría los desmoches y desvanecía aquellas líneas duras en que la obra material declaraba su impotencia para subir más alto. ¿Qué importa lo material, que al fin ha de morir? Basta que por un fragmento nos dejen adivinar toda la obra. La esencia del verdadero arte se afirma con más fuerza cuando subsiste en las ruinas de la obra y se agarra desesperadamente al último sillar que formó parte del monumento; a la última estrofa, mutilada, que se salvó al perecer el poema; a un pedazo de lienzo que se libró al destruirse el cuadro. ¡Cuán diferente el arte de nuestros días, arte de coleccionistas y de baratilleros! ¿Veis ese palacio que dicen es un prodigio de arte? Sacad de él los tapices, los bronces y los cuadros; levantad cuatro tabiques, y tenéis una casa de huéspedes.
He notado también que de los edificios monumentales, los antiguos son: una iglesia, un convento, una casa comunal o una lúgubre prisión, donde se conservan piadosamente viejos instrumentos de tortura; y los modernos son: un banco, una cárcel modelo, un cuartel o un tribunal de justicia. La lucha sigue; pero el centro de gravedad de la especie humana se ha bajado desde la cabeza hasta el vientre. Por todas partes se nota que los pueblos estiman a sus hombres, no por lo que han sido, sino por lo que han representado; de donde resulta que las estatuas de hombres contemporáneos representan héroes de la organización y de la fuerza, mientras que las estatuas de hombres antiguos representan héroes de la ciencia o del arte. Las ideas vienen antes que la fuerza; pero la fuerza se deja ver antes que las ideas. Para que un pueblo conozca lo que un organizador o un guerrero han representado, no se necesita que transcurra mucho tiempo; y para que aprecie lo que representaron los hombres de ideas, han de pasar varios siglos. Existe, pues, una perspectiva para la ejecución técnica de las obras de arte, y otra perspectiva para su composición; y esta última no está en los libros ni en la percepción, sino que es obra del tiempo, en el cual la fuerza va hundiéndose y la idea levantándose. En la historia de Alemania, para poner un ejemplo, hay dos períodos idealmente distintos: el primero, el de la Reforma, fue el que constituyó el reino de Prusia; el segundo, el de la Filosofía, que arranca de Kant, y el del arte, coronado por Goethe, es el que ha traído el Imperio. Y mientras en este segundo período no se ha pasado aún de la glorificación de la fuerza, de los monumentos a las victorias, en el primero, ya definitivamente cerrado, todo aparece fundido y formando un cuerpo armónico. El monumento que más ha interesado, entre tantos como hay en Berlín, es el consagrado a la Reforma, en Neuer Markt: es de proporciones modestas, y siendo obra exclusivamente alemana por su concepción, tiene más alcance que el aparatoso cuadro de Kaulbach, La Reforma, donde la figura de Lutero se sale de quicio. En el arte, lo lógico es siempre muy superior a lo alegórico. El monumento de Neuer Markt es lógico; es la evolución natural de una idea, y pudiera decirse de todas las ideas, en el pueblo alemán, donde nada se improvisa, donde todo tiene su origen inmediato o lejano en la Escuela: en primer término, a ambos lados de la Escalinata, los paladines Utrich de Hutten y Franz de Sickingen; en las gradas bajas del pedestal, los teólogos Jonas y Krugigen, Spalatin y Reuchlin, apechugados sobre sus libros, con caras de viejas comadres que se comunican sus secretos; luego, a ambos lados, de pie, Melanchton y Bogenhagen, la idea levantándose, la exégesis tomando vuelos imaginativos; y en lo alto del pedestal, la figura arrogante, orgullosa, de Lutero. Nuestras ideas no evolucionan así; nuestros héroes deben estar siempre en lo alto de una columna con los ojos vendados.
Yo creo que no debían erigirse monumentos más que para conmemorar lo que los siglos nos muestran como digno de conmemoración; las improvisaciones son funestas en la estatuaria, y en España lo son mucho más, porque somos poco aficionados a rendir homenaje a nuestros hombres; y cuando nos decidimos a hacerlo, elegimos, por falta de costumbre, lo primero que cae a mano. Hace algún tiempo, nuestro crítico Balart se quejaba de que mientras Madrid no había dedicado una estatua a Quevedo o a Lope, tuviese la suya un general, autor de un proyecto de reformas. Y por todas partes la historia se repite. En Francia, donde son muy dados al abuso de las estatuas, ha nacido el remedio de esta grave dolencia. En vez de decidir sobre el cadáver aún caliente de un hombre ilustre, si éste debe pasar o no ala posteridad, confía el juicio definitivo a las generaciones venideras, y se limitan a erigirle un sencillo busto, que sea, si así es de justicia, el germen de la estatua futura. He aquí algo digno de imitación. Si en nuestras plazas y jardines públicos consagráramos estos humildes recuerdos a los hombres que en la política, la administración, el arte, la enseñanza o la industria han trabajado en bien de Granada, contribuiríamos mucho a desarrollar los sentimientos de gratitud y solidaridad que tan desmedrados viven en nosotros. La misma modestia del homenaje permitiría tributarlo a los hombres más útiles para la prosperidad de las ciudades, a los que trabajan sin ruido y sin aparato y tienen más mérito que fama.
El embellecimiento de Granada no exige muchos monumentos, porque tenemos ya un gran renombre adquirido en todo el mundo con nuestra Alhambra; lo que sí pide es que se rompa la monotonía de la ciudad moderna, y se procure que haya diversos núcleos, cada uno con su carácter. Así como los hombres nos esforzamos por crearnos una personalidad para no parecer todos cortados por la misma tijera, así las plazas, calles o paseos de una ciudad deben adquirir un aire propio dentro de la unidad del espíritu local y para dar a éste mayor fuerza. Y esto sólo se consigue con los pequeños medios: la concesión de primas a los que construyan edificios de estilo local, que hay reconocido interés porque no desaparezca; los concursos de ventanas y balcones en tiempo de festejos, para hermosear las fachadas y para despertar la afición a la floricultura; la conservación de las fiestas populares; las reproducciones en tamaño natural de edificios notables con motivo de exposiciones o ferial, como las nuestras del Corpus. Son innumerables los medios a que recurren todas las ciudades de Europa, que tienen tradiciones artísticas, para embellecer y para no caer en la monotonía y apocamiento de los pueblos adocenados, donde la vida, que ya es de por sí bastante triste, se hace angustiosa, insoportable e infecunda.
En cuanto a nuestro carácter monumental, dudo que pueda ser nunca otro que el arábigo, no porque sea nuestro, sino porque está encima de nosotros y fuera de nosotros. De la Alhambra pudiera decirse que está en toda Europa y fuera de Europa. Son muchas las ciudades, y entre ellas algunas de las que se acercan al Polo Norte, donde existe algo que lleva el nombre y es imitación mejor o peor entendida de la Alhambra; y este algo es un teatro de género ligero, una sociedad coreográfica, un café cantante, cosa artística desde luego, pero en que lo esencial son los descotes y las pantorrillas. La idea universal es que la Alhambra es un edén, un Alcázar vaporoso, donde se vive en fiesta perpetua. ¿Cómo hacer ver que ese Alcázar recibió su primer impulso de la fe, siempre respetable, aunque no se comulgue en ella, y fue teatro de grandes amarguras, de las amarguras de una dominación agonizante? El destino de lo grande es ser mal comprendido: todavía hay quien al visitar la Alhambra cree sentir los halagos y arrullos de la sensualidad, y no siente la profunda tristeza que emana de un palacio desierto, abandonado de sus moradores, aprisionado en los hilos impalpables que teje el espíritu de la destrucción, esa araña invisible cuyas patas son sueños.
Lo eterno femenino
Para terminar esta conversación excesivamente larga que he sostenido con mis lectores, y considerando que hasta aquí todo ha sido retazos y cabos sueltos, y que no estará de más defender alguna tesis substanciosa, voy a sentar una que formularé al modo escolástico en los términos siguientes: «Supuesto que somos pobres y que no podemos adornar nuestra ciudad con monumentos de gran valor artístico, y supuesto que tenemos unas mujeres que son monumentos vivos, cuya construcción nos sale casi de balde, ¿no habría medio de dar suelta a estas mujeres, de desparramarlas por toda la población, para que ellas, con su presencia, nos la engalanaran y embellecieran?»
Caminando hacia el Norte se nota un fenómeno curioso: las ciudades cada vez van siendo más tristes y cada vez van pareciendo más alegres. ¿Cómo se explica que aquí en el extremo Norte, entre nieves y nieblas, con vegetación casi moribunda, la ciudad parezca más animada que ahí en Andalucía, donde la luz entra a raudales, los árboles alegran y los pájaros cantan? Es que aquí hay mujeres, es decir, están en todas partes las mujeres; no ya en el café o el restaurant, o en el comercio de poca importancia, haciendo asomadas y sin atreverse a tomar posesión definitiva de su puesto en la sociedad, sino en todas partes, por derecho propio, como los hombres. A cualquier hora del día o de la noche entran y salen, van y vienen solas o con compañía. En la Universidad hay matriculadas más alumnas que alumnos, y por calles y paseos se ven bandadas de muchachas con sus libros bajo el brazo, que en unión de sus compañeros van a sus clases o vienen de ellas; hay licenciadas y doctoras en todas las profesiones; todo el comercio de mostrador está en poder de las mujeres; están en Correos, Aduanas, Bancos y escritorios; hay barberías femeninas. En suma, el sexo es un accidente que no influye más que en el vestir y en la elección de algunos oficios que por su naturaleza exigen, ya la delicadeza de la mujer, ya la fuerza del hombre. Hasta tal punto llega la despreocupación en esta materia, que existen tipos sociales para nosotros inconcebibles. En España un hombre soltero que quiere establecerse en casa propia, tiene que casarse; aquí puede encontrar fácilmente una mujer joven, entre los quince y veinte años, si así lo desea, de educación esmerada, que le dirija la casa, y viva en ella bajo el mismo pie que una vieja ama de llaves, sin escándalo de la moral ni mucho menos. -Cuando yo llegué a Helsingfors después de un largo viaje, lo primero que se me ocurrió fue tomar un baño. Fuí a un establecimiento, que resultó estar servido por muchachas muy puestas de uniforme. Una de ellas me cogió por su cuenta: me desnudó, me llevó a una pila de mármol, y como si fuera un niño recién nacido, en el estado más natural que puedan concebir mis lectores, me enjabonó, lavó y fregó de pies la cabeza, sin omitir detalle; luego me hizo pasar por una serie de duchas frías y calientes; me frotó y me hizo entrar en reacción, y me ayudó a vestir. No se podía pedir más. ¿Que esto es inmoral y hasta indecoroso? Yo digo que no me lo parece, visto de cerca. Estas jóvenes lavan a un hombre como las de ahí lavan unos calzoncillos, sólo con un poco de más tiento. Es un oficio como otro cualquiera, que por ser propio de mujeres, por exigir más minuciosidad y delicadeza, se ha reservado al sexo femenino. En substancia, que muchas mujeres ganan en él el pan de cada día, y que la gente anda muy aseada. Desde luego me hago cargo de la diferencia de climas; de que aquí nieva durante ocho meses, y se suele disfrutar hasta de 30 grados bajo cero. No he de proponer que se adopte tan interesante sistema. También las amas de llaves o «hushällerskas» demasiado jóvenes, me parecen peligrosas para nuestras costumbres, en las que el respeto a la mujer está aún en mantillas. Aquí la misma libertad, la facilidad de la seducción, impide que haya seductores; y si los hay, la sociedad se ceba en ellos con furia, no los aplaude ni «les ríe la gracia». Donde no hay cerrojos que quebrantar, ni balcones que escalar, ni terceras personas que sobornar, ni vigilancia que burlar, no puede vivir Don Juan Tenorio.
Si he de ser franco, como me gusta serlo, he de confesar que ninguna faena de las que corren a cargo de las mujeres me entusiasman en cuanto a la ejecución, hasta el punto de pedir la supresión absoluta del hombre: poco más o menos, las cosas resultan hechas igual. Lo que a mí me gusta y me interesa es que las mujeres se muestren, bullan por las tiendas y por toda la ciudad, sirvan de contrapeso al hombre y contribuyan a formar la vida íntegramente humana, tan diferente de la vida de cuartel, para hombres solos, que nosotros sin percibirlo arrastramos. Porque no basta que la mujer salga a paseo, y se mueva como quien no va a hacer nada, como quien no tiene el hábito de andar siquiera; la mujer debe también andar por algo e ir a alguna parte, como los hombres. Los andares de una sola mujer son bellos, aunque parezcan de sentido utilitario; en particular los andares de nuestras mujeres, que tienen fama universal. Aparte los términos taurinos, las dos palabras españolas que yo he encontrado sin traducir en diversas lenguas son «pronunciamiento» y «meneo», que no tienen equivalente, y que quizás en el fondo sean una sola. Pero el movimiento de una ciudad en conjunto no es bello, sino a condición de que vaya encaminado en direcciones finales. Por esto un desfile de «paseantes que pasean» es aburridísimo.
Al llegar a este punto, algún estadista serio me interrumpirá exclamando: «¡Pero usted se ha propuesto divertirse a costa de los problemas sociales! ¿Conque un asunto tan grave y transcendental como el de los derechos de la mujer, a su juicio se reduce a que haya movimiento, y a que éste sea más o menos animado? ¿No le ha interesado que los derechos civiles de la mujer sean iguales a los del hombre, hallarla dignificada por el saber y emancipada por un régimen liberal y justo? Estas cuestiones hay que «plantearlas en el terreno de los principios», y no tomarlas a chacota.»
Sin duda parecerá que mi serio interruptor, que por la traza es «hombre de conocimientos generales», está en lo firme. Pero no olvidemos que ese estadista y otros de su calaña, discutiendo todo lo discutible, han mantenido a España lo que va de siglo en período constituyente, y aún no han constituido nada que inspire un saludable y definitivo respeto. En España no se debe plantear nada en el terreno de los principios, porque el arte oratorio está muy desarrollado, y no se acaba nunca de hablar. Hay que irse al bulto. Si se plantea la cuestión de los derechos de la mujer, pasaremos un siglo discutiendo; se meterá la cizaña en la familia, y no se sacará nada en limpio. Y las pobres muchachas, que seducidas por el ruido sonoro de las palabras «emancipación», «dignificación», «igualdad de derechos», se declaren oradoras y propagandistas, no conseguirán más que ponerse en ridículo e incapacitarse para contraer matrimonio.
Con mi sistema no hay discusión posible. Existe un hecho evidente para todo el que tenga ojos en la cara: que la vida de las ciudades es más bella cuando la mujer acompaña al hombre en todos sus quehaceres, que cuando las mujeres están encerradas en casa y los hombres solos en las oficinas o comercios o industrias o en la calle. Falta sólo buscar el medio de que las mujeres se muestren, entren y salgan, vayan y vengan, puesto que no basta hacer las cosas por capricho, sino que hay que hacerlas por alguna razón que justifique este cambio en las costumbres y arranque poco a poco al hombre la llave con que aprisiona a la mujer y a la sociedad la ligereza con que le mancha la reputación, por apariencias engañosas o por hacerle pagar cara su libertad.
En primer término, deben separarse en grupo distinto las mujeres casadas, que no deben disfrutar de las libertades generales sino en cuanto lo consienta la conservación de la familia, de la vieja familia. Esta no debe ser tan mala, cuando todas las mujeres aspiran a formar una; y yo opino que si por ministerio de la ley se asegurara a todas las jóvenes un esposo medianamente trabajador y no excesivamente feo, ninguna hubiera pensado en la emancipación. Donde, como aquí, la mujer tiene, como el hombre, medios públicos y legítimos de vivir independiente, la soltera, cuando llega la hora de casarse, abandona el puesto a otra y se constituye en familia, en iguales condiciones que si hubiera estado encerrada siempre en su casa. Las mujeres que no se han casado todavía y las que no quieren o no pueden ya casarse, son las que necesitan moverse con entera libertad para vivir honestamente de su trabajo. El centro de la vida de la mujer no debe ser la esperanza del matrimonio; no debe pasar su juventud con esa sola idea, y el resto de la vida, si no se casa, en la inacción. El sentimiento cristiano es que tenga su fin en sí misma, y que lo cumpla sola o acompañada. Otras veces el convento era un competidor de los enamorados, y había aquello de quedarse para vestir imágenes; pero hoy creo que no hay ya bastantes imágenes.
Lo difícil es dar el primer paso. En casi todas las naciones latinas se ha comenzado por colocar a las mujeres en lugares equívocos, allí donde la desmoralización es más probable y el descrédito cosa segura. Esto es peor que no hacer nada. La fortaleza inexpugnable de estas mujeres del Norte, es el mostrador: todo comercio, de cualquier artículo de que trate, que exija tienda abierta, está en manos femeninas, y en manos no mucho más hábiles que las de nuestras mujeres. Hay más instrucción, sin duda; pero es más de superficie que de fondo. A primera vista, se creería que una muchacha que por setenta y cinco o cien pesetas al mes dirige la venta de un mostrador y lleva la contabilidad y la correspondencia en varios idiomas, revela dotes poco comunes en las españolas; pero el estudio más penoso, el de las lenguas, es aquí cosa muy al alcance de todo el mundo, por hablarse muchas corrientemente: el sueco, el finlandés y el ruso, tienen carácter oficial; aquí todo es trilingüe, y el alemán y el francés están muy generalizados. Así, pues, separada la cultura que da de sí el medio social, todo se reduce a ciertas nociones técnicas que no exigen grandes desvelos, y a la práctica que da la misma profesión. Sin necesidad de someterse a una instrucción artificial e inútil, inspirándose más en la voluntad que en los libros, nuestras mujeres podrían abrirse ancho campo en el comercio y conseguir su positiva independencia.
Todo esto sonará a prosa en muchos oídos que oyen todavía con agrado las alabanzas del amor caballeresco; pero no se olvide que ese amor ha pasado a la historia, y que ya no hay caballeros andantes y casi podría decirse que ni caballeros parados. El hombre de nuestro tiempo no merece, ni por sus cualidades ni por sus acciones, que la mujer continúe en el encantamiento en que vive, en el cual, a falta de pensamientos altos, se convierte en ridículo muñeco. No se hable de la poesía, del recogimiento y del recato, ni se intente entonar la eterna canción de que nuestra proverbial galantería se opone a que el ídolo se manche en vulgares faenas: en el fondo de esos lugares comunes, lo que se oculta es el desprecio de la mujer, es la desconfianza en su honestidad. Donde la mujer es dueña de su destino, cuando ocurre que es víctima de un engaño, se considera el hecho como un accidente, y se continúa respetándola; mientras que nosotros creeríamos que eso era lo natural, y daríamos una vuelta más a la llave. Prosaico nos parecerá que las jóvenes hagan su aprendizaje en un oficio o en una profesión, y se preparen a vivir por cuenta propia, sin esperarlo todo del hombre; pero hay en ese movimiento una promesa de poesía futura: la de la mujer con voluntad, con experiencia, con iniciativa, con espíritu personal, suyo, formado por su legítimo esfuerzo.
Helsingfors; 14 a 27 de Febrero de 1896.