1 RESUMEN. Pintor austriaco del siglo XIX.
3 OBRAS importantes:
- Rey Otone de Grecia
- Le origini della filosofia greca
- I fondatori di Atene
- L’età d’oro di Atene
- I filosofi di Atene
- Aristoteles e i suoi allievi
1 RESUMEN. Pintor austriaco del siglo XIX.
3 OBRAS importantes:
La primera historia
Hace unos pocos años, un reconocido artista inglés recibió el encargo por parte de una tal Lady F** de pintar un retrato de su marido. Se acordó que el encargo se realizaría en la mansión de F** Hall, en el campo, pues los compromisos del pintor eran demasiados como para permitirle dar comienzo a un nuevo trabajo hasta que hubiese terminado la temporada en Londres.
Comoquiera que él se hallase en términos de estrecha amistad con sus patrocinadores, el arreglo fue satisfactorio para todas las partes, y el 13 de septiembre el artista partió con buen ánimo para realizar su encargo.
Tomó, pues, el tren con destino a la estación más próxima a F** Hall, y cuando entró en su vagón se dio cuenta de que viajaría solo. En cualquier caso, su soledad no se vio prolongada mucho tiempo. En la primera parada después de Londres, subió al vagón una joven dama que se sentó en la esquina opuesta a él. Tenía un aspecto delicado, con una sorprendente mezcla de dulzura y de tristeza en su semblante, algo que un hombre observador y sensible como él no podía pasar por alto. Durante un rato ninguno de los dos abrió la boca. Sin embargo, una vez fue avanzando el recorrido, el caballero se decidió a deslizar los habituales comentarios que se suelen hacer en tales circunstancias, acerca del tiempo o del paisaje; así, una vez roto el hielo, finalmente entraron en conversación. Hablaron de pintura, cómo no. El artista se hallaba bastante sorprendido por los conocimientos que ella parecía tener sobre su obra y sobre él mismo. Estaba bastante seguro, sin embargo, de no haber visto nunca antes a aquella mujer. Su sorpresa no disminuyó en absoluto cuando, de pronto, ella le preguntó si sería capaz de pintar, de memoria, el retrato de una persona a la que sólo hubiese visto una vez, o a lo sumo dos. El dudaba qué responder cuando ella añadió:
—¿Cree usted, por ejemplo, que podría pintarme de memoria?
El replicó que no estaba seguro del todo, aunque quizás podría hacerlo si se lo proponía.
—Bien —dijo ella—, pues fíjese en mí. Tal vez así se haga una idea de mi aspecto.
El atendió aquella extraña petición y ella entonces preguntó con impaciencia:
—Y bien, ¿cree que sería capaz de hacerlo?
—Creo que sí —respondió él—, aunque no podría asegurarlo.
En ese momento el tren se detuvo. La joven se levantó de su asiento, sonrió de forma enigmática al pintor y se despidió de él, añadiendo mientras salía del vagón:
—Espero que volvamos a encontrarnos pronto.
El tren partió traqueteando, y Mr H** —el artista— quedó sumido en sus reflexiones.
Llegó a su destino a la hora prevista y comprobó que el carruaje de Lady F** ya estaba allí para recogerle. Tras un agradable recorrido, llegó a su lugar de destino, sito en uno de los condados aledaños a Londres, y fue depositado frente a la puerta principal de la casa, en donde sus anfitriones le aguardaban para recibirle. Una vez intercambiados los amables saludos de rigor, el pintor fue conducido a su habitación, pues estaba ya próxima la hora de la cena.
Tras completar su aseo, bajó a la sala de estar. Mr H** quedó gratamente sorprendido al ver, sentada en una butaca otomana, a su joven compañera de trayecto en el vagón del tren. Ella le saludó con una sonrisa y él la correspondió con una inclinación de reconocimiento. Se sentaron juntos durante la cena, y ella se dirigió a él en dos o tres ocasiones, interviniendo en la conversación general, sintiéndose a sus anchas. Mr H** no tuvo duda alguna de que se trataba de una amiga íntima de su anfitriona. La velada transcurrió de la forma más agradable. La conversación giró en torno a las bellas artes en general y, durante un rato, sobre la pintura en particular. Sus anfitriones suplicaron a Mr H** que les mostrase alguno de los bocetos que había traído consigo desde Londres. El artista los sacó al momento, y la joven mostró un despierto interés por ellos.
Ya era tarde cuando la reunión se disolvió y sus miembros se retiraron a sus respectivos aposentos.
Al día siguiente, temprano, Mr H** se vio tentado por la soleada mañana a abandonar su dormitorio y dar un paseo por los jardines. La sala de estar daba hacia el jardín; preguntó a un criado que se hallaba ocupado organizando el mobiliario si la joven dama ya había bajado.
—¿Qué dama, señor? —preguntó sorprendido el hombre.
—La joven que cenó aquí anoche.
—Ninguna joven cenó aquí anoche, señor —respondió el hombre mirándole fijamente.
El pintor no añadió nada más, pensando para sí que el criado debía de ser bastante estúpido o bien que debía de tener muy mala memoria. Por tanto, tras abandonar el lugar, se adentró paseando en el jardín.
De regreso a la casa se topó con su anfitrión, con el que intercambió las acostumbradas salutaciones matutinas.
—¿Se ha marchado su rubia y joven amiga? —apuntó el artista.
—¿Qué joven amiga? —inquirió el dueño del caserón.
—Esa joven que cenó aquí anoche con nosotros —respondió Mr H**.
—No logro adivinar a quién se refiere —replicó el caballero, bastante sorprendido.
—¿No hubo una joven dama que cenó y pasó la velada aquí ayer con nosotros? —insistió Mr H**, desconcertado.
—Pues no —respondió su anfitrión—. Desde luego que no. A la mesa no había nadie más que usted, mi esposa y yo mismo.
Después de aquello, no volvió a tratarse el asunto, si bien nuestro artista se resistía a creer que se trataba de alguna ilusión. Si todo aquello había sido un sueño, ciertamente constaba de dos partes. Estaba tan seguro de que aquella dama había sido su acompañante en el vagón, como de que había estado sentada junto a él durante toda la cena. En cualquier caso, todos en la mansión, salvo él, parecían desconocer su existencia.
Finalizó el retrato que le había sido encargado y volvió de nuevo a Londres.
Durante dos años continuó con su trabajo, esforzándose y acrecentando con ello su reputación. No obstante, durante todo aquel tiempo, no olvidó ni una sola de las facciones de su pálida compañera de viaje. No contaba con pista alguna que le ayudase a desvelar su origen, o siquiera su identidad. Pensaba a menudo en ella, pero no le habló a nadie del asunto. Había algún misterio en aquello que le imponía guardar silencio. Se trataba de algo extraño, disparatado, totalmente inenarrable.
Y ocurrió que Mr H** acudió a Canterbury por negocios. Un viejo amigo suyo —a quien llamaremos Mr Wylde— residía en aquella ciudad. Estando Mr H** deseoso de verle, y puesto que contaba con escasas horas para su visita, le escribió una nota tan pronto como llegó al hotel, rogando a Mr Wylde que se reuniese allí con él. A la hora fijada, se abrió la puerta de su habitación y le fue anunciada la visita de Mr Wylde. Cuando lo vio, al artista le resultó un completo desconocido, y el encuentro entre ambos fue un tanto embarazoso. Daba la impresión, según lo expuesto, de que su amigo había dejado Canterbury hacía algún tiempo, y de que el caballero que ahora se encontraba cara a cara frente a él era otro Mr Wylde, a quien habían entregado la nota destinada para el ausente, y que había acudido a la cita pensando que se trataba de algún asunto de negocios.
La frialdad de la sorpresa inicial se disipó y los dos caballeros entablaron una conversación algo más cordial, puesto que Mr H** mencionó su nombre y éste no era del todo desconocido para su visitante. Tras haber conversado durante un breve lapso, Mr Wylde preguntó al artista si alguna vez había pintado, o si sería capaz de hacerlo, un retrato basado en una mera descripción. Mr H** respondió que nunca había hecho tal cosa.
—Le hago esta extraña pregunta —dijo Mr Wylde— porque, hará unos dos años, perdí a mi querida hija. Era hija única y yo la quería de todo corazón. Su pérdida supuso un gran sufrimiento para mí, y lamento profundamente no tener ningún recuerdo suyo. Usted es un hombre de probado genio. Si pudiese pintarme un retrato de mi niñita, le estaría de lo más agradecido.
Entonces, Mr Wylde describió los rasgos y el aspecto de su hija, y el color de sus ojos y de su cabello, e intentó darle una idea de la expresión de su rostro. Mr H**, escuchando atentamente y compadeciéndose de su dolor, realizó un apunte. No tenía ni idea de su apariencia, aunque tenía la esperanza de que el afligido padre lo tuviese en cuenta, pero éste sacudió la cabeza al ver el boceto, y dijo:
—No, no se le parece nada.
El artista volvió a intentarlo y de nuevo fracasó. Los rasgos estaban bien, pero la expresión no era la suya, y el padre desistió, agradeciendo a Mr H** sus esfuerzos, aunque desesperando de cualquier resultado positivo. Súbitamente, un pensamiento sacudió al pintor; tomó otra hoja de papel, hizo un rápido y vigoroso bosquejo y se lo alargó a su acompañante. Al momento la cara del padre se iluminó con una brillante mirada de reconocimiento, al tiempo que exclamaba:
—¡Es ella! ¡Es seguro que debe de haber visto usted a mi hija, o jamás habría podido alcanzar un parecido tan asombroso!
—¿Cuándo falleció su hija? —preguntó el pintor, presa de la agitación.
—Hará dos años, el 13 de septiembre. Murió al atardecer, tras una breve enfermedad.
Mr H** consideró el asunto, pero no hizo mención alguna de sus cavilaciones. La imagen de aquel pálido rostro se había grabado profundamente en su memoria; ahora se cumplían las extrañas y proféticas palabras que ella había pronunciado tanto tiempo antes.
Unas pocas semanas después, habiendo terminado un bello retrato de cuerpo entero de la dama, se lo envió a su padre, y todos cuantos lo vieron declararon que el parecido era exacto.
La segunda historia
Entre las amistades de mi familia se contaba una joven dama suiza quien, con tan sólo un hermano, se quedó huérfana durante su infancia. Ella y su hermano fueron criados por una tía; y los niños, que tuvieron que apoyarse mutuamente, crecieron muy unidos entre sí. A la edad de veintidós años, el hermano se vio obligado a partir hacia la India, y vio que se acercaba el terrible día en que habría de separarse de la joven. No es necesario describir aquí la agonía por la que pasan las personas bajo tales circunstancias, pero la forma que buscaron estos dos hermanos para mitigar la angustia de su separación fue del todo singular. Acordaron que si cualquiera de ellos fallecía antes del regreso del joven, el que hubiera muerto habría de aparecérsele al otro.
El joven partió y, entretanto, su hermana se casó con un caballero escocés, abandonó su casa, pasando a ser la alegría y la inspiración del hogar de su marido. Resultó ser una esposa devota, que nunca olvidó a su hermano. Solían intercambiar correspondencia con cierta regularidad, y los días en que ella recibía cartas desde la India eran los más felices del año.
Un frío día de invierno, transcurridos dos o tres años desde su matrimonio, estaba ella sentada haciendo sus labores junto a un animado fuego en su propio dormitorio, situado en la planta superior de la casa. Se hallaba muy atareada cuando un extraño impulso la hizo levantar la cabeza y mirar a su alrededor. La puerta se encontraba ligeramente abierta y, junto a la gran cama antigua, había una figura que, en un rápido vistazo, ella reconoció como la de su hermano. Con un grito de emoción se puso en pie y corrió hacia él exclamando:
—¡Oh, Henry! ¿Cómo has podido darme esta sorpresa? ¡No me dijiste que ibas a venir!
Pero él hizo un gesto con la mano, tristemente, como prohibiéndola acercarse, y ella se paró en seco. Él se le acercó unos pasos y dijo con una voz suave y profunda:
—¿Recuerdas nuestro pacto? He venido para cumplirlo.
Y acercándose más a ella la tomó por la muñeca. Su mano estaba fría como el hielo, y su tacto provocó en ella un escalofrío. Su hermano sonrió, con una sonrisa apagada y triste; hizo un gesto de despedida con la mano, dio media vuelta y abandonó la habitación.
Cuando ella se hubo recuperado de un largo desvanecimiento, se dio cuenta de que en su muñeca había una marca; ya no desaparecería nunca. El siguiente correo que llegó de la India traía un despacho en el que se le informaba del fallecimiento de su hermano; había sido aquel mismo día y a la misma hora en que él se la había aparecido en el dormitorio.
La tercera historia
A orillas de las aguas del estuario del Forth vivía, hace ya muchos años, una familia de antigua raigambre en el reino de Fife. Se trataba de unos jacobitas, francos y hospitalarios. La familia estaba formada por el hacendado o terrateniente —un hombre de edad avanzada—, su esposa, tres hijos varones y cuatro hijas. Los hijos fueron enviados a ver mundo, aunque no a prestar servicios a la familia reinante. Las hijas eran todas jóvenes y estaban solteras. La mayor de ellas y la más joven se hallaban estrechamente unidas entre sí. Compartían el dormitorio y el lecho, y no había secretos entre ambas. Sucedió que entre aquellos que visitaban la vieja mansión, llegó un joven oficial de la marina, cuyo bergantín de guerra recalaba a menudo en las bahías cercanas. Fue bien acogido, y floreció entre él y la mayor de las hermanas un tierno idilio.
Las perspectivas de aquel enlace no complacían a la madre en absoluto y, sin siquiera explicarles los motivos, los amantes fueron conminados a separarse. El argumento esgrimido fue que en aquel momento no podían permitirse económicamente contraer matrimonio, y que debían esperar a que llegasen mejores tiempos. Aquélla era la época en que la autoridad de los padres —sobre todo en Escocia— equivalía poco menos que a un decreto del destino, y la joven sintió que no le quedaba nada por hacer salvo despedirse de su amado. El, sin embargo, no se resignó. Era un hombre gallardo y bienintencionado, así que, acogiéndose a la palabra de la madre, tomó la determinación de hacer lo imposible para aumentar su fortuna.
En aquel tiempo tenía lugar una guerra contra alguna potencia del norte —creo que era Prusia—, y el amante, que contaba con las simpatías del almirantazgo, solicitó ser enviado al Báltico. Su deseo se vio cumplido. Nadie se opuso a que los jóvenes pudieran despedirse; así, lleno él de esperanzas y desalentada ella, se separaron. Convinieron escribirse tan pronto como les fuera posible. Dos veces por semana —los días en que llegaba el correo al pueblo vecino— la hermana más joven montaba en su pony e iba al pueblo en busca de las cartas. Cada carta que llegaba provocaba en ella una sensación de gozo contenido. Muy a menudo, las hermanas se sentaban junto a la ventana para escuchar el rugido del mar entre las rocas durante una velada entera del crudo invierno, esperanzadas y rezando por que cada luz que brillaba en lontananza fuese la señal luminosa colgada del mástil del bergantín del amado acercándose. Pasaron muchas semanas en las que sus esperanzas se vieron postergadas y, de pronto, se produjo una tregua en la correspondencia. Con el paso de los días, el correo dejó de traer cartas desde el Báltico, y la agonía de las hermanas, sobre todo de la que se había prometido, se tomó casi insoportable.
Como ya he mencionado, ambas dormían en la misma habitación y su ventana estaba orientada a las aguas del estuario. Una noche, la hermana menor se despertó debido a los fuertes lamentos de la hermana mayor. Habían llevado una vela a su habitación para así poder ver, y la habían colocado en el alféizar de la ventana, pensando (pobrecillas) que senaria como faro al bergantín. En el candor de la vela, la pequeña vio cómo su hermana se revolvía en un molesto sueño. Tras haber dudado unos instantes, tomó la decisión de despertar a la durmiente, que, dejando escapar un chillido y sujetándose el pelo hacia atrás con las manos, exclamaba:
—¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho?
Su hermana trató de serenarla y le preguntó con suavidad si algo le asustaba.
—¿Asustada? —respondió, aún muy excitada—. ¡No! ¡Pero le he visto! Entró por esa puerta y se acercó hasta los pies de la cama. Parecía muy pálido y su pelo estaba mojado. Estaba a punto de hablarme cuando tú le ahuyentaste. ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?
No es que yo crea que el fantasma de su amado se le apareció realmente, pero el hecho es que el siguiente correo que llegó desde el Báltico informaba de que el bergantín, con todos sus tripulantes a bordo, se había ido a pique durante una galerna.
La cuarta historia
Cuando mi madre era una niñita de ocho o nueve años y vivía en Suiza, el conde R** de Holstein se trasladó, por causa de su salud, a la ciudad de Vevey, en donde tomó una casa con la intención de permanecer allí durante dos o tres años. En seguida trabó conocimiento con mis abuelos maternos, y dicha relación desembocó en una amistad. Se reunían constantemente y cada vez tenían mayor afinidad entre sí. Conociendo las intenciones del conde, en lo que a su estancia en Suiza se refería, mi abuela se sorprendió mucho cuando una mañana recibió de él una breve nota en la que le informaba de que, de modo urgente, se veía obligado a regresar a Alemania aquel mismo día por unos inesperados asuntos. En la misiva añadía que sentía mucho tener que partir, aunque debía hacerlo; y terminaba deseándole toda clase de parabienes, y esperando que tuviesen ocasión de reencontrarse algún día. Marchó de Vevey aquella tarde y nada más se supo de él ni de sus misteriosos asuntos.
Transcurridos unos pocos años desde su partida, mi abuela y uno de sus hijos fueron a Hamburgo a pasar una temporada. Llegó a oídos del conde R** la noticia y, teniendo deseos de verles, les invitó a su castillo de Breitenburg, donde se quedaron durante unos días. Se trataba de un paraje bello y agreste, y el castillo, una enorme mole, era una reliquia de los tiempos feudales. Como ocurre con la mayoría de los vetustos lugares de esa clase, se decía que estaba hechizado. Desconociendo la historia en la que se basaban tales habladurías, mi madre incitó al conde a que se la relatase. Tras algunas dudas y reparos, el anciano consintió en ello.
—Existe una habitación en esta casa —comenzó— en la que nunca nadie ha podido dormir. Se escuchan constantemente ruidos cuya procedencia es desconocida y que suenan como un incesante movimiento y chirrido de muebles. Hice vaciar la habitación, hice retirar el antiguo suelo y mandé colocar uno nuevo, pero los ruidos no desaparecieron. Al final, desesperado, la hice tapiar. Esta es la historia de ese cuarto.
Hacía unos siglos había morado en aquel castillo una condesa cuya caridad hacia los pobres y cuya gentileza hacia todo el mundo no tenían parangón. Por todas partes se la conocía como «la Buena Condesa R**» y todos la apreciaban. La habitación en cuestión era su alcoba. Una noche la despertó una voz que oyó junto a ella y, cuando miró fuera de la cama, vio, a la débil luz de su lámpara, a un hombrecillo diminuto, como de un pie de altura, junto a su lecho. Ella estaba del todo sorprendida y él le habló diciendo:
—Buena Condesa de R**, vengo a pedirle que sea la madrina de mi hijo. ¿Acepta usted?
Ella asintió y él le dijo que volvería a buscarla al cabo de unos pocos días para asistir al bautizo; con esas palabras el hombrecillo se evaporó de la habitación.
A la mañana siguiente, reflexionando sobre los incidentes de aquella noche, la condesa llegó a la conclusión de que todo era producto de un extraño sueño y no le dio más vueltas. Sin embargo, pasados quince días, cuando ya había olvidado por completo el sueño, fue de nuevo despertada a la misma hora y por el mismo pequeño individuo, quien dijo que venía a reclamar el cumplimiento de su promesa. Ella se levantó, se vistió y siguió a su diminuto guía escaleras abajo por el castillo. En el centro del patio de armas había —y aún sigue habiendo— un pozo de brocal cuadrado, muy profundo y que se extendía lejos, por debajo del edificio, hasta quién sabe dónde. Habiendo llegado junto al pozo, el hombrecillo vendó los ojos a la condesa y, ordenándole que no tuviese temor y que le siguiese, descendieron por unos peldaños desconocidos. Esta situación era nueva y extraña para la condesa, y se sintió incómoda, pero decidió que, a pesar de cualquier riesgo que pudiera correr, una promesa era una promesa, y que llevaría aquella aventura hasta el final.
Llegaron así hasta el fondo del pozo, y cuando su guía le retiró la venda de los ojos, la condesa se encontró en una habitación llena de personas tan pequeñas como el hombrecillo. El bautizo tuvo lugar, y la condesa ejerció de madrina. Al concluir la ceremonia, cuando la dama estaba a punto de despedirse, la madre del bebé cogió un puñado de astillas de un rincón y las metió en el mandil de su visitante.
—Ha sido usted muy amable amadrinando a mi hijo, buena Condesa de R** —le dijo—, y su generosidad no quedará sin recompensa. Cuando se levante usted mañana, estas astillas que le he dado se habrán transformado en metal. Con él debe usted hacer fundir inmediatamente dos peces y treinta silberlingen —una moneda alemana—. Cuando los tenga tallados, cuídelos con esmero, pues, durante el tiempo que permanezcan en su familia, todo será prosperidad; pero si alguno de ellos se pierde alguna vez, padecerán miserias sin cuento.
La condesa se lo agradeció y les deseó a todos lo mejor. Tras cubrirle de nuevo los ojos con la venda, el hombrecillo la condujo sana y salva fuera del pozo, y a su propio patio, en donde le retiró el vendaje. Nunca más volvió a verle.
Al día siguiente, cuando la condesa despertó, se sintió confusa. Le pareció que todo lo que había pasado aquella noche había formado parte de algún extraordinario sueño. Mientras estaba en su toilette, recapacitó detalladamente sobre todo lo sucedido, y se descubrió devanándose los sesos mientras le buscaba alguna explicación. Se encontraba en estas tribulaciones cuando pasó la mano sobre su mandil y se sorprendió al notar que estaba anudado; cuando lo desató, encontró entre los pliegues un montón de astillas de metal. ¿Cómo habrían llegado hasta allí? ¿Había sido el sueño real? ¿Acaso no había soñado con el hombrecillo y el bautizo? Durante el desayuno se decidió a contar la historia a los demás miembros de la familia. Todos estuvieron de acuerdo en que, significase lo que significase aquel obsequio, no debían despreciarlo. Por lo tanto, convinieron que debían fabricarse los dos peces y las monedas, y que habrían de ser cuidadosamente custodiados entre las reliquias familiares. El tiempo transcurrió y todo empezó a prosperar en la casa de los R**. El rey de Dinamarca les colmó de honores y privilegios, y les adjudicó la administración de la Alta Tesorería de su Hacienda. Y durante los siguientes años todo les fue de maravilla.
De repente, para consternación de la familia, uno de los peces desapareció. Se llevaron a cabo arduos y denodados esfuerzos por dar con su paradero, en vano. Y, justo desde aquel momento, todo empezó a ir de mal en peor. El conde, que aún vivía, tenía dos hijos varones; mientras cazaban juntos uno mató al otro. Se desconoce si fue de manera accidental o no, pero siendo ambos jóvenes bastante conocidos por enzarzarse en continuas disputas, la duda empezó a planear sobre el asunto. Aquél fue el comienzo de una época colmada de desgracias. Cuando lo sucedido llegó a oídos del rey, pensó que se hacía necesario despojar al conde del cargo que ostentaba. Se sucedieron otros muchos infortunios. La familia cayó en descrédito. Sus tierras fueron vendidas o decomisadas por la corona hasta que no les quedó más que el viejo castillo de Breitenburg y los angostos dominios que lo circundaban. Este deterioro se prolongó durante dos o tres generaciones. Además, para remate, en la familia no faltó nunca algún miembro trastornado.
—Y aquí —continuó el conde—, viene la parte más extraña. Yo nunca puse demasiada fe en estas pequeñas reliquias misteriosas, y así habría continuado de no ser por la concurrencia de ciertas circunstancias extraordinarias. ¿Recuerdan mi estancia en Suiza y lo repentino de su final? Pues bien, ocurrió que, justo antes de salir de Holstein, había recibido una curiosa carta. Su remitente, un caballero noruego, me contaba en la carta que se hallaba muy enfermo, pero que no quería marcharse al otro mundo sin antes verme y hablar conmigo. Pensé que aquel hombre deliraba, pues nunca antes había oído hablar de él. Consideré que no era posible que tuviésemos asunto alguno que tratar. Por tanto, desdeñé la carta y no volví a pensar en ella durante un tiempo.
De cualquier manera, mi remitente no parecía darse por satisfecho, y pronto volvió a escribirme. Mi secretario, quien durante mi ausencia atendía la correspondencia, le hizo saber que me encontraba en Suiza por motivos de salud, y que si tenía algo que comunicarme sería mejor que lo hiciese por escrito, puesto que a mí me sería imposible desplazarme hasta Noruega.
Tampoco esto satisfizo al caballero, que insistió con una tercera carta en la que me imploraba que fuese a verle y en la que declaraba que lo que tenía que decirme era de capital importancia para ambos. Mi secretario se sintió tan impresionado por el terminante tono de la carta que me la hizo llegar junto con su consejo de no desestimar aquella súplica. Esta fue la causa de mi repentina partida de Vevey; nunca me alegraré lo suficiente de no haber persistido en mi rechazo.
Siguió un largo y penoso viaje por tierras nórdicas. En más de una ocasión me vi seriamente tentado por la posibilidad de abandonar, pero algún extraño impulso me llevaba en volandas hacia mi destino. Me vi obligado a atravesar buena parte de Noruega; con frecuencia pasé jornadas completas cabalgando a solas, cruzando páramos salvajes, cenagales inundados de brezos, atravesando riscos, montañas y parajes desolados, y contemplando, siempre a mi izquierda, la costa rocosa, desgarrada por el viento y azotada por el oleaje.
Finalmente, después de innumerables fatigas y penalidades, llegué al pueblo que mencionaba la carta, en la costa norte de Noruega. El castillo del caballero —una gran torre circular— estaba edificado sobre una pequeña isla alejada de la costa y comunicada por tierra mediante una estrecha pasarela. Arribé allí a altas horas de la noche, y debo admitir que sentí algunos recelos mientras cruzaba el puente bajo el resplandor indeciso de un farolillo y mientras oía el embate de las aguas oscuras por debajo de mis pies. Un individuo me abrió la verja y volvió a cerrarla tan pronto como estuve dentro. Se hicieron cargo de mi caballo y fui conducido a los aposentos del caballero. Se trataba de un pequeño habitáculo circular, escasamente amueblado, casi en lo más alto de la torre. Allí, sobre una cama, yacía un anciano caballero, que parecía hallarse al borde mismo de la muerte. Cuando entré trató de incorporarse, y entonces me lanzó tal mirada de alivio y gratitud que su gesto me compensó por todas las penurias que había experimentado.
—No puedo agradecerle suficientemente, Conde de R**, el que haya podido atender a mi petición —dijo él—. Si me hubiese encontrado en disposición de viajar le habría visitado yo mismo, pero eso era ya imposible, y lo cierto es que no podía dejar este mundo sin antes hablar con usted en persona. Seré breve, aunque lo que he de decirle es de vital importancia. ¿Reconoce esto?
Y sacó de debajo de su almohada mi pez, largamente extraviado. Yo, por supuesto, lo reconocí al instante; él continuó:
—No sé cuánto tiempo llevaba esto en mi casa, ni tuve noción alguna de su procedencia hasta que, recientemente, supe a quién pertenecía legítimamente. No llegó hasta aquí en mis tiempos, ni tampoco en los de mi padre, y es un misterio quién nos lo trajo. Cuando caí enfermo y mi recuperación se anunciaba imposible, una noche escuché una voz que me decía que no debía morir sin haberle restituido antes el pez al Conde de R**, de Breitenburg. Yo no le conocía a usted, ni tampoco había oído hablar jamás de nadie de su familia, así que al principio hice caso omiso de aquella voz. Sin embargo, siguió acuciándome, cada noche, hasta que, desesperado, tomé la determinación de escribirle. Entonces la voz paró. Llegó su respuesta y volví a oír la advertencia de que no debía morir hasta que usted llegase. Por fin supe que vendría, y no tengo palabras para agradecerle tanta amabilidad. Estoy seguro de que no podría haber muerto en paz sin antes verle.
El anciano murió esa misma noche, yo asistí a su entierro y regresé después a casa con mi tesoro recién recuperado. Fue restituido puntualmente a su lugar. Ese mismo año, mi hermano mayor, a quien conocerán por haber sido durante años huésped de un sanatorio mental, falleció y yo pasé a ser el propietario de este castillo. El año pasado recibí, para mi grata sorpresa, una amable misiva del rey de Dinamarca restituyéndome el puesto que ocuparan mis antepasados. En el presente año se me ha nombrado administrador de su hijo mayor, y el rey me ha devuelto buena parte de las propiedades confiscadas a mi familia. Así que el sol de la prosperidad parece brillar una vez más sobre la casa de Breitenburg. No hace mucho, envié una de las monedas a París y otra a Viena con el fin de que fuesen analizadas para saber de qué metal están compuestas, pero nadie ha sido capaz de darme una respuesta satisfactoria sobre este asunto.
De este modo el Conde de R** terminó su relato, después de lo cual llevó a su impaciente interlocutora al lugar donde se atesoraban aquellos objetos preciosos y se los mostró.
1 RESUMEN:
Pintor frances, nacido en París, que vivió a principios del siglo XIX
3 OBRAS importantes:
Gran Biblioteca de GIF animados de Marinus, fotografo Holandes que ha creado un blog genial:
Fotógrafo holandés Marin (Marinus) en su blog titulado «Cabeza de una naranja» pone increíbles paisajes vivientes. El agua en sus fotos , fluye y tiene movimiento, las nubes flotan y pasan, los animales se mueven…..
El concepto de «en vivo» las fotos se han convertido en una parte de nuestras vidas, cada vez más popular. En un primer momento, sólo una pequeña parte de la imagen gif animada, pero la tecnología está mejorando, y los fotógrafos que trabajan en ingeniería sinemagrafii vuelve aún más.
Y hay muchos mas:
—¡Hola! ¡Ahí abajo!
Cuando escuchó la voz que se dirigía a él de ese modo, el hombre se encontraba de pie en la puerta de su caseta, empuñando una banderola enrollada en un corto mástil. Cualquiera habría pensado, teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, que no habría tenido excesivos problemas para localizar de dónde llegaba la voz; pero en vez de alzar la vista hacia donde yo me hallaba, en lo alto de un pronunciado terraplén casi sobre su cabeza, el hombre se volvió y miró hacia abajo, hacia la vía. Hubo algo sorprendente en su manera de hacerlo, aunque ni aún a costa de mi vida podría decir qué fue exactamente lo que hizo. Sin embargo, sé que fue lo bastante llamativo como para atraer mi atención, a pesar de que su figura se hallase ensombrecida y en escorzo, abajo en la profunda zanja, y la mía estuviese en alto sobre su cabeza, tan impregnada del resplandor del airado ocaso que tuve que ponerme la mano en visera sobre los ojos antes de poder verle con toda nitidez.
—¡Hola! ¡El de abajo!
Dejó de mirar hacia la vía para volverse de nuevo y, elevando su mirada, pareció distinguir mi figura en lo alto.
—¿Hay algún camino por el que pueda bajar y hablar con usted?
Me miró sin responder, y yo lo miré a mi vez evitando precipitarme para repetir mi absurda pregunta. Justo entonces sobrevino una vibración imprecisa en el suelo y en el aire, que súbitamente se transformó en una violenta pulsación y en un rugido aproximándose que me hizo retraerme, como si aquel estrépito fuera suficiente por sí solo para hacerme caer por el terraplén abajo. Cuando la nube de vapor que lanzaba el tren se hubo elevado hasta donde yo estaba, y luego de diluirse en el paisaje, miré hacia abajo de nuevo y vi a aquel hombre enrollando la bandera que había enarbolado al paso del tren.
Repetí mi pregunta. Tras una pausa, durante la cual pareció contemplarme absorto en sus pensamientos, apuntó con su bandera enrollada hacia un punto situado a mi nivel, a unas doscientas o trescientas yardas de distancia. «¡De acuerdo!», le grité, y me dirigí hacia el punto que me indicaba. Tras buscar con cuidado a mi alrededor, hallé un abrupto y zigzagueante desfiladero que seguí para bajar hasta la vía.
El terraplén era extremadamente profundo e inusualmente escarpado. Estaba excavado sobre la húmeda roca, y conforme bajaba se iba volviendo más húmedo. Por ese motivo, el camino se me hizo lo bastante largo como para recapacitar sobre el gesto de reticencia, o quizás fuera de coacción, con el que aquel individuo me había señalado el sendero de bajada. Cuando hube descendido por el angosto camino lo suficiente como para volver a tenerlo a la vista, observé que estaba de pie entre los raíles de la vía por la que el tren acababa de pasar, en actitud de espera. Tenía la barbilla apoyada sobre su mano izquierda y el codo descansando sobre su mano derecha, que tenía cruzada sobre el pecho. Su actitud era de tal expectación y su ademán tan vigilante que no pude evitar detenerme un instante para contemplarle.
Cuando terminé mi descenso y me aproximé hacia donde él estaba, vi que se trataba de un hombre moreno, cetrino, de barba oscura y cejas muy pobladas. Su caseta estaba situada en el lugar más solitario y desangelado que pudiera imaginarse. A ambos lados, una pared húmeda y goteante de afilada piedra excluía toda vista salvo una fina franja de cielo; la perspectiva hacia uno de los costados de la caseta consistía únicamente en una tortuosa prolongación de esa enorme mazmorra; la vista, más corta, en la otra dirección, terminaba en una lúgubre luz roja situada sobre la entrada, más lóbrega si cabe, de un túnel negrísimo cuya sólida arquitectura poseía una apariencia salvaje, deprimente y prohibida. Tan escasa era la luz del sol que llegaba hasta esos parajes, que incluso el aire era terroso y mortecino; y tan gélido era el viento que corría a través del túnel, que me provocó un escalofrío, como si por un momento hubiese abandonado el mundo real.
Antes de que se moviese, me acerqué tanto a él que habría podido tocarlo. Ni siquiera entonces apartó sus ojos de los míos. Retrocedió un paso y alzó la mano.
Aquél, le dije, debía de ser un trabajo bastante solitario; me había llamado la atención su presencia cuando lo miré desde ahí arriba, desde aquel altozano. Suponía que las visitas que recibía eran escasas, y esperaba que la mía no resultase inoportuna. Le pedí que no viese en mí más que a un hombre que había estado encerrado casi toda su vida en un espacio reducido y que, habiendo sido finalmente liberado, sentía cómo despertaba en él un súbito interés por estas grandes estructuras. Con tal propósito me dirigí a él, pero no estoy muy seguro de los términos en que lo hice porque, además de que no me gusta iniciar las conversaciones, había algo en aquel hombre que me llenaba de desazón.
Dirigió una mirada bastante extraña hacia la luz roja que había junto a la boca del túnel y acto seguido comenzó a mirar a su alrededor, como si echase algo de menos; y entonces clavó sus ojos en mí.
—Aquella luz está a su cargo, ¿no? —le dije.
—¿Acaso no se ha dado cuenta? —respondió él en voz baja.
Mientras examinaba con atención sus ojos fijos y su rostro taciturno, me asaltó la idea terrorífica de que aquél no era un hombre sino un espíritu. Desde entonces me he preguntado si no se trataría, tal vez, de algún perturbado.
Por mi parte, retrocedí unos pasos. Al hacerlo, detecté en sus ojos un miedo latente hacia mí, que me hizo abandonar aquel pensamiento terrorífico.
—Usted me mira como si me tuviese miedo —dije, forzando una sonrisa.
—Me estaba preguntando si le había visto antes —respondió.
—¿Dónde?
Señaló hacia la luz roja que un rato antes había estado mirando.
—¿Ahí? —dije.
Sin perderme de vista respondió (aunque sin emitir sonido alguno) que sí.
—Pero buen hombre, ¿qué iba a hacer yo ahí? De todos modos, sea como fuere, nunca he estado ahí, puede usted jurarlo.
—Creo que puedo —añadió—. Sí. Seguro que es así.
Sus modales se suavizaron, al igual que los míos. Respondió a mis comentarios de buena gana, eligiendo bien sus palabras. ¿Tenía mucha tarea allí? Sí, se podía decir que aquello acarreaba bastante responsabilidad, pero lo que se requería más bien eran dotes de vigilancia y sentido de la exactitud; en cuanto al trabajo físico, apenas si realizaba alguno. Cambiar alguna señal, orientar las luces, accionar la palanca de hierro de vez en cuando, y poco más. Respecto a todas aquellas solitarias horas que a mí se me antojaban interminables, sólo me pudo decir que había conseguido amoldar su vida a esta rutina y que se había acostumbrado a aquel lugar. Allí había aprendido un nuevo idioma, si es que puede considerarse aprender un nuevo idioma reconocerlo de vista y tener una idea aproximada de su pronunciación. También había trabajado algo con las fracciones y los decimales, y hasta había intentado aprender algo de álgebra; aunque me confesó que desde chico era negado para los números. ¿Acaso le hacían falta allí las matemáticas, cuando su única tarea consistía en permanecer sumergido en aquel canal de aire húmedo, sin hacer apenas nada más? ¿Podría acaso elevarse alguna vez hasta la luz del sol entre aquellos altos muros de piedra? Bueno, eso dependía del momento y de sus propias circunstancias. En ocasiones la actividad en la línea férrea disminuía, y lo mismo ocurría a ciertas horas del día y de la noche. Con el buen tiempo, aprovechaba a veces para elevarse un poco por encima de aquellas sombras inferiores; pero como podía ser reclamado en cualquier momento por la campanilla eléctrica, aquello redoblaba su ansiedad, y su relax era menor de lo que cabría suponer.
Me condujo a su caseta, donde había un fuego encendido, un mostrador para el libro oficial en donde tenía que realizar ciertas anotaciones, un telégrafo con sus indicadores y sus agujas, y la campanita a la que antes se había referido. Confiando en que me disculpara si le decía que probablemente había recibido una buena educación (y que conste que no intentaba ofenderle con esta afirmación), tal vez muy por encima de su actual posición, comentó que ejemplos de pequeñas incongruencias como aquélla rara vez faltaban en los colectivos humanos de todo tipo; según él había escuchado, era algo que sucedía en muchos otros sitios, como los asilos, el cuerpo de policía e incluso en el ejército (ese último recurso que se toma casi siempre a la desesperada). Sabía también que lo mismo ocurría en el caso del personal de cualquier gran compañía ferroviaria. Durante su juventud había sido (si es que podía dar crédito a sus palabras mientras estaba sentado en aquella choza —él apenas podía hacerlo, de hecho—) estudiante de filosofía natural, e incluso había asistido a clases; pero en un momento dado se descarrió, desperdició sus oportunidades, cayó y no volvió a levantarse nunca. No cabía lamentarse. El mismo se había labrado aquel porvenir y ya era demasiado tarde para hacer nada al respecto.
Discretamente, dividiendo sus ensombrecidas miradas entre el fuego crepitante y mi persona, fue refiriendo cuanto aquí he resumido hasta ahora. De cuando en cuando intercalaba algún «señor», como para hacerme comprender que él no pretendía ser más que lo que aparentaba. Varias veces su narración se vio interrumpida por la campanilla, y hubo de descifrar los mensajes recibidos y enviar las respuestas correspondientes. En un momento dado tuvo que asomarse a la puerta, desplegar la banderita mientras pasaba un tren y hacerle alguna comunicación verbal al maquinista. Observé que se mantenía muy atento y meticuloso en el desempeño de sus obligaciones, interrumpiendo en ocasiones su discurso en mitad de una sílaba y permaneciendo callado hasta que cumplía su cometido.
En una palabra, yo habría considerado a este hombre uno de los más capaces para desempeñar el cometido que le tenían encomendado, si no hubiera sido por el hecho de que, mientras hablaba conmigo, por dos veces se interrumpió, se puso lívido, volvió su rostro hacia la campanilla sin que ésta hubiese sonado, abrió la puerta de la caseta —que mantenía cerrada para evitar aquella insalubre humedad— y miró hacia fuera, en dirección a la luz roja colocada junto a la boca del túnel. En ambas ocasiones regresó junto al fuego con aquella expresión misteriosa e indefinible que ya le había notado antes, cuando le observaba desde las alturas.
Cuando ya me disponía a marcharme, le dije:
—Casi había llegado a convencerme usted de que me hallaba frente a un hombre satisfecho.
(Me temo que he de reconocer que lo dije más que nada para animarle a hablar).
—No le ocultaré que durante un tiempo lo estuve —añadió en voz baja, como cuando se dirigió a mí por primera vez—, pero lo cierto es que vivo angustiado, señor. Vivo angustiado.
Si hubiese podido, le habría interrumpido para que no siguiese hablando. Sin embargo, ya había empezado, y yo aproveché la oportunidad.
—¿Por qué? ¿Qué le angustia?
—Es muy difícil de explicar, señor. Es algo de lo que me cuesta muchísimo hablar. Si alguna vez vuelve a visitarme, trataré de contárselo.
—He de decir que ciertamente tenía la intención de volver a visitarle de nuevo. Diga, ¿cuándo cree usted que podría venir?
—Saldré temprano por la mañana y estaré otra vez de vuelta a las diez de la noche, señor.
—Vendré a las once, pues.
Me dio las gracias y me acompañó a la puerta.
—Encenderé la luz blanca, señor —dijo, con esa voz queda a la que me tenía acostumbrado—, hasta que pueda encontrar por sí solo el camino de subida. Cuando dé con él, ¡no grite! Y cuando se halle en lo alto, ¡no grite tampoco!
Su modo de pronunciar esas palabras hizo que el lugar me pareciese más inhóspito aún si cabe; pero me limité a responderle que así lo haría.
—Y cuando baje mañana por la noche, ¡no dé voces! Pero antes de que se vaya usted, permítame hacerle una pregunta de despedida. ¿Qué le hizo llamarme precisamente como lo hizo esta noche, gritando «¡Hola! ¡Ahí abajo!»?
—Quién sabe —respondí—. Grité algo así, cierto…
—No, no gritó nada así. Esas fueron las palabras exactas que utilizó. Ya las he oído antes.
—Esas fueron las palabras precisas, lo admito. Las dije, sin duda, porque le vi a usted ahí abajo, y no por otra razón.
—¿No fue por otro motivo?
—¿Qué otro motivo podría tener para decir algo así?
—¿No tuvo la sensación de que le eran inspiradas de algún modo sobrenatural?
—No, sinceramente.
Me deseó entonces las buenas noches mientras sostenía en alto su candil. Caminé junto a las vías (tenía la desagradable sensación de que un tren me perseguía) hasta dar con el sendero. El ascenso resultó más sencillo que la bajada, y regresé a mi posada sin mayores avatares.
La noche siguiente, puntual a mi cita, me dispuse a bajar por el sendero zigzagueante de nuevo. Un reloj de una torre lejana dio las once. Abajo, junto a las vías, vi al hombre esperándome, con la luz blanca encendida.
—No he gritado —susurré cuando estábamos ya cerca—; ¿puedo hablar ya?
—Desde luego, señor.
—Entonces, buenas noches. Aquí tiene mi mano.
—Buenas noches, señor, y aquí tiene la mía.
Dicho esto, caminamos hombro con hombro hasta su caseta; entramos, cerramos la puerta y nos sentamos junto al fuego.
—He pensado, señor —empezó a decir, reclinándose hacia delante en cuanto nos hubimos sentado y hablando en un tono ligeramente superior a un susurro—, que no tiene por qué volver a preguntarme de nuevo qué es lo que me angustia. Ayer por la tarde le tomé por otra persona, nada más. Eso es lo que me angustia.
—¿El hecho de haberse equivocado?
—No. Esa otra persona.
—¿De quién se trata?
—No lo sé.
—¿Se parece a mí?
—No lo sé. Nunca le he visto la cara, en realidad. Suele taparse el rostro con el brazo izquierdo, mientras agita violentamente su brazo derecho… Así.
Seguí con la vista su brazo y vi que gesticulaba con la mayor pasión y vehemencia, como si quisiera decir: «¡Por Dios santo, apártese de la vía!».
—Una noche de luna —dijo el hombre—, estaba yo sentado ahí mismo, donde está usted, cuando escuché que alguien me gritaba: «¡Hola! ¡Ahí abajo!». Me puse en pie y miré desde la puerta. Delante de mí, junto a la luz roja a la entrada del túnel, vi a alguien haciendo esos mismos gestos que acabo de mostrarle. Aquella persona parecía estar ronca, de tantas voces que daba. Gritaba: «¡Cuidado! ¡Cuidado!». Y de nuevo, «¡Hola! ¡Ahí abajo! ¡Cuidado!». Agarré con todas mis fuerzas la lámpara roja y corrí hacia aquella figura, respondiendo: «¿Qué problema hay? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde?». Era un hombre. Estaba de pie justo a la salida del túnel. Me acerqué tanto a él que me extrañó que mantuviera oculta su cara tras la mano. Corrí hasta él y alargué la mano para retirar la manga de su cara cuando de repente, sin saber muy bien cómo, desapareció.
—¿Dentro del túnel?
—No. Me lancé al interior del túnel, recorrí como poco quinientas yardas. Me paré, sostuve la lámpara sobre mi cabeza, y vi las señales que marcaban la distancia, y las manchas de la humedad deslizarse por la pared y gotear a través del arco. Salí de allí corriendo, más rápido de lo que había entrado (sentía una repugnancia mortal hacia aquel lugar), y busqué alrededor de la luz roja con mi propia lámpara, pero en vano. Trepé por la escalera de hierro hasta la galería que hay en lo alto, volví a bajar y corrí hasta la cabaña de nuevo. Telegrafié en ambas direcciones: «Se ha dado una alarma, ¿hay algún problema?». La respuesta que llegó en ambos casos fue la misma: «Todo en orden».
Resistiéndome al lento tacto del dedo helado que recorría mi espina dorsal, le hice ver que probablemente fue víctima de algún tipo de ilusión óptica; y que esas figuras y apariciones, cuyo origen reside en el deterioro de los delicados nervios que regulan las funciones del ojo, son conocidas por atormentar con frecuencia a los que las padecen, algunos de los cuales se hacen conscientes de la naturaleza de su enfermedad e incluso la han visto demostrada por experimentos de los que han sido objeto.
—Y en lo que se refiere al grito —insistí—, no tiene más que escuchar de qué modo sopla el viento en este valle inhóspito mientras hablamos aquí tan bajito, y su rasgueo furioso en los cables del telégrafo.
Todo eso estaba muy bien, reconoció después de que me hubo escuchado durante un rato. Qué no sabría él sobre el viento y los cables, él, quien tantas crudas noches de invierno pasaba aquí velando, en total soledad, mientras observaba las vías. Pero insistió en aclarar que aún no había terminado su relato.
Me disculpé y entonces, lentamente, posando su mano en mi hombro, añadió lo siguiente:
—Seis horas después de aquella aparición, tuvo lugar un accidente que será tristemente recordado por siempre en esta comarca. Durante diez horas estuvieron sacando heridos y muertos del túnel, justo por el mismo lugar donde había visto a aquella figura.
Me sobrevino un desagradable estremecimiento, pero hice lo posible por dominarlo. No podía negarse, repliqué, que aquella coincidencia había venido que ni pintada para dejar su mente profundamente impresionada. Aunque era un hecho incuestionable que tales coincidencias extraordinarias suceden de modo habitual en casos como ése, lo cierto es que debía admitir, (y aquí me pareció intuir que estaba a punto de objetar algo en contra) que los hombres con sentido común no suelen otorgar demasiada importancia a las coincidencias cuando éstas tienen que ver con los avatares normales de la vida.
De nuevo me interrumpió para decirme que aún no había acabado su relato.
Volví a pedirle excusas por mis constantes interrupciones.
—Lo que voy a contarle —dijo, apoyando de nuevo su mano en mi hombro y mirando de soslayo sobre el suyo con ojos apagados— sucedió hace justo un año. Habían pasado seis o siete meses, y yo ya me había recuperado de la sorpresa y la conmoción. Entonces, una mañana, al amanecer, estaba yo en la puerta mirando hacia la luz roja. De repente volvió a aparecérseme aquel espectro.
Se detuvo, mirándome fijamente.
—¿Gritaba?
—No. Estaba totalmente en silencio.
—¿Y agitaba el brazo?
—No. Se apoyaba en el poste de la luz, cubriéndose la cara con ambas manos. Así.
Una vez más volví a seguir su brazo con los ojos. Se trataba esta vez de un gesto de lamento. Parecía la postura que adoptan las esculturas que hay colocadas sobre algunos sepulcros en los cementerios.
—¿Se acercó usted hasta él?
—Entré en la caseta y me senté, en parte para recapacitar, en parte porque me sentía muy débil. Cuando volví a la puerta, ya se había hecho totalmente de día y el fantasma había desaparecido.
—Pero ¿no sucedió nada después? ¿No hubo consecuencias esta vez?
Me tocó en el brazo con su dedo índice dos o tres veces, asintiendo en cada ocasión de una forma funesta:
—Ese mismo día, al salir el tren del túnel, noté en la ventana de uno de los vagones lo que parecía ser una confusión de manos y cabezas, y algo que se agitaba. Lo vi justo a tiempo de hacerle al conductor la señal de parada. Apagó y echó el freno, pero el tren pasó de largo, siguiendo su marcha unas ciento cincuenta yardas o más. Lo perseguí, y al llegar oí en su interior unos terribles gritos, y alguien que chillaba. Una joven dama, bastante bella, al parecer, había fallecido súbitamente en uno de los compartimentos. La trajimos a la cabaña y la colocamos en el suelo; la pusimos ahí, justamente donde está usted.
Retiré involuntariamente mi silla mientras miraba hacia donde él señalaba.
—Es totalmente cierto, señor, es la pura verdad. Sucedió tal y como se lo cuento.
No se me ocurría nada que decir al respecto. Noté que tenía la boca muy reseca. El viento y los cables acogieron la historia con un largo vagido quejumbroso.
Continuó.
—Ahora, señor, preste atención y juzgue usted las razones por las que mi mente se ve continuamente atribulada desde entonces. El espectro regresó hace una semana. Desde entonces, ha estado ahí, atormentándome una y otra vez. Va y viene, y no sé qué es lo que le impulsa a hacerlo.
—¿Y se coloca junto a la luz?
—Sí. Junto a la luz de emergencia.
—¿Y qué es lo que hace?
Repitió, con renovada pasión y vehemencia, si cabe, el gesto que ya había hecho antes: «¡Por Dios santo, apártese!».
Continuó entonces.
—No me da tregua. Reclama mi presencia, durante minutos interminables, de manera agonizante: «¡Allí abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado!». Se queda ahí, gesticulando. Toca la campanilla…
Caí en la cuenta.
—¿Tocó su campanilla ayer mientras yo estaba aquí y usted se acercó a la puerta?
—Por dos veces.
—Ya veo —dije—; creo que su imaginación le está traicionando, amigo mío. Mis ojos estaban puestos en la dichosa campanilla, y mis oídos atentos también, y por Dios que le digo que la campana no sonó ni una sola vez mientras yo estaba aquí. No, no lo hizo. Ni en ningún otro momento, salvo cuando, por causas físicas y naturales, la estación se comunicó con usted.
Agitó la cabeza.
—Nunca he llegado a equivocarme tanto, señor. Jamás he confundido la llamada del espectro con la de los hombres. La del fantasma es una extraña vibración en la campana que no proviene de ningún otro sitio. De hecho, observará que yo no he afirmado en ningún momento que haya visto agitarse la campanilla. Desconozco por qué no la escuchó usted, pero lo cierto es que yo la oí.
—¿Y el espectro estaba ahí, cuando miró usted fuera?
—Allí estaba.
—¿Las dos veces?
—Las dos —repitió con firmeza.
—¿Se acercaría usted conmigo a la puerta para ver si está ahí ahora?
Se mordió el labio inferior, como si fuese reacio a hacerlo, pero finalmente se levantó. Abrí la puerta y me quedé quieto sobre el peldaño mientras él permanecía en el umbral. Allí, junto al túnel, esperaba la luz de emergencia. Allí estaba la lóbrega boca del túnel. Allí estaban las elevadas y húmedas paredes de piedra del desfiladero. Allí estaban las estrellas, iluminando todo por encima de ellas.
—¿Lo ve usted? —le pregunté, prestando especial atención a la expresión de su rostro. Sus ojos estaban desorbitados por el esfuerzo, pero no mucho más, tal vez, de lo que lo estaban los míos cuando los dirigí afanosamente hacia el mismo punto al que él miraba.
—No —respondió—. Ya no está ahí.
—De acuerdo —dije.
Entramos de nuevo en la caseta, cerramos la puerta y volvimos a nuestros asientos. Parecía cavilar acerca de cómo aprovechar esta ventaja, si es que podía llamarse así, cuando retomó la conversación espontáneamente, asumiendo, sin más, que ninguno de los dos cuestionaba los hechos mismos que relataba; viéndome, de pronto, situado en la posición más débil, exclamó.
—A estas alturas comprenderá usted claramente, señor —dijo—, que lo que tanto me atormenta es la pregunta que no hago más que hacerme, desde hace días: ¿Qué es lo que me quiere decir el espectro esta vez?
Le dije que no estaba seguro del todo de haber comprendido su razonamiento.
—¿Contra qué nos advierte? —dijo rumiando las palabras, con la vista fija en el fuego, desviándola hacia mí cada tanto—. ¿Cuál es el peligro que nos acecha? ¿Dónde está? Un peligro se cierne sobre algún lugar de la línea, de eso estoy seguro. Sucederá alguna calamidad espantosa en cualquier momento. Después de lo que ya ha sucedido, esta tercera vez no ha que quedarle ninguna duda. Aunque, desde luego, lo que está claro es que alguien ha lanzado un cruel hechizo sobre mí. ¿Qué puedo hacer?
Sacó su pañuelo y enjugó unas gotas de sudor de su frente.
—Si telegrafiase avisando de una alarma a cualquiera de los dos ramales de la línea, o a ambos al tiempo, no podría justificarla de ningún modo —siguió diciendo, mientras se secaba las palmas de las manos en la pechera—. Me podría meter en un lío, y además no serviría de nada en realidad. Me tomarían por loco. Esto es lo que ocurriría: Mensaje: «¡Peligro! ¡Extremen las precauciones!». Respuesta: «¿A qué peligro se refiere? ¿Dónde?». Mensaje: «No lo sé exactamente. Pero ¡por Dios santo, extremen las precauciones!». Sin duda me relevarían. ¿Qué otra cosa podrían hacer?
Era lamentable constatar el sufrimiento que atenazaba a aquella alma. Aquello constituía una tortura mental para un hombre tan meticuloso, oprimido más allá de su resistencia por una incomprensible responsabilidad hacia la vida.
—La primera vez que se presentó bajo la luz roja, junto al túnel —continuó, retirándose el oscuro pelo hacia atrás, y palpándose las sienes en un gesto de angustia febril—, ¿por qué no me dijo dónde sucedería el accidente…? De todos modos, había de pasar necesariamente. ¿Por qué no me dijo cómo evitarlo, si es que podía evitarse? Cuando ocultó su rostro la segunda vez, ¿por qué en lugar de eso no me dijo: «Ella va a morir. Haga que se quede en su casa»? Si en aquellas dos ocasiones sólo vino para mostrarme que sus advertencias eran reales, y así prepararme para una tercera, ¿por qué no me advierte ahora claramente de lo que nos espera? Y yo, ¡que Dios me asista!, soy tan sólo un pobre guardavías enterrado en este puesto solitario. ¿Por qué no se habrá aparecido el espectro a alguien que gozase de un mayor crédito y tuviese poder suficiente para actuar?
Cuando le vi en aquel estado, me di cuenta de que, tanto por la salud mental de aquel pobre hombre como por la propia seguridad pública, si algo había que hacer con premura era tranquilizarle. Por lo tanto, dejando de lado toda discusión entre ambos sobre la realidad o irrealidad de los hechos, le planteé que quien quisiera llevar a cabo su labor concienzudamente, debía hacerlo bien y que al menos él debía sentirse reconfortado por saber en qué consistía aquella tarea, si bien yo seguía sin alcanzar a comprender la naturaleza de aquellas apariciones desconcertantes. Tuve más éxito en este empeño que en el intento de razonar con él para que abandonase sus convicciones. Se calmó; las ocupaciones inherentes a su cargo empezaron a exigirle una mayor atención a medida que la noche iba avanzando, y así, a las dos de la mañana, me despedí de él. Me ofrecí para acompañarle durante toda la noche, pero él no quiso ni oír hablar de ello.
No veo razón alguna para ocultar que más de una vez me volví a mirar la luz roja mientras ascendía por el sendero, y que no me gustaba aquella luz, y que sin duda me costaría conciliar el sueño si mi cama se encontrase junto a ella. Tampoco veo motivos para disimular que no me agradaron los pasajes que me había relatado sobre el accidente y la chica muerta.
Pero lo que fundamentalmente ocupaba mi mente eran las consideraciones acerca de cómo debía actuar yo, tras haberme convertido en el destinatario de aquella revelación. Quedaba demostrado que se trataba de alguien inteligente, despierto, metódico y preciso; pero ¿cuánto tiempo podría seguir así, en sus cabales? Si bien se hallaba en una posición de subordinado, aún seguía recayendo sobre él una importantísima responsabilidad y, ¿estaría yo dispuesto (pongamos) a arriesgar mi propia vida, dado el caso, para que él continuase llevando a cabo su tarea con precisión?
Incapaz de sobreponerme a la sensación de que le traicionaría en parte si comunicase lo que él me había contado a sus superiores de la compañía, sin haberlo hablado antes con él de un modo sincero proponiéndole una solución intermedia, resolví ofrecerme a acompañarle (manteniendo, en cambio, su secreto por el momento) al médico más prestigioso que hubiese por los alrededores para recabar así su opinión. Me informó de que se produciría un cambio en los horarios de su turno a la noche siguiente y que se ausentaría durante una o dos horas al amanecer y, de nuevo, poco después del ocaso. Quedé en regresar según lo previsto.
Al día siguiente el atardecer fue muy agradable y salí temprano para disfrutarlo. El sol no había descendido demasiado todavía cuando ya caminaba por el sendero cercano a la cima del profundo terraplén. Alargaré el paseo durante una hora —me dije a mí mismo—, media de ida y media de vuelta, y así haré tiempo hasta que llegue el momento de acercarme a la caseta del guardavías.
Antes de proseguir mi caminata, me acerqué al borde del precipicio y miré mecánicamente hacia abajo, desde el punto en que lo había divisado la primera vez. Soy incapaz de describir el terror que se apoderó de mí cuando, junto a la boca del túnel vi lo que parecía un hombre con su manga izquierda sobre los ojos, agitando con fuerza su brazo derecho.
El horror inenarrable dio paso a la extrañeza, ya que enseguida vi que aquella aparición era de hecho un hombre de carne y hueso, y que junto a él, a corta distancia, había un pequeño grupo de personas, ante quienes aquel tipo parecía estar representando alguna escena. La luz de alarma no estaba encendida todavía. Junto al poste había una pequeña garita baja, enteramente nueva para mí, que había sido fabricada con algunos tablones y unas lonas. Parecía no mayor que una cama.
Con una irrefrenable sensación de que algo andaba mal, y atenazado por un repentino miedo culpable de que algún daño fatal se hubiese producido por dejar allí solo a aquel hombre sin avisar para que enviasen a alguien a supervisar o corregir sus acciones, descendí por el escarpado sendero lo más rápido que pude.
—¿Qué ocurre? —pregunté a los hombres.
—El guardavías se ha matado esta mañana, señor.
—¿No se referirá al hombre que vivía en aquella caseta?
—Si, señor.
—¡Oh, Dios mío, yo conocía a ese hombre!
—Si lo ha visto alguna vez, podrá usted ayudarnos a identificarle —dijo un hombre que hablaba por los demás, descubriéndose la cabeza con solemnidad y alzando la lona por uno de sus extremos—; al menos, su cara ha quedado relativamente intacta.
—¡Oh! Pero, díganme, ¿cómo ha ocurrido? —pregunté volviéndome hacia unos y otros mientras la puerta de la garita se cerraba de nuevo.
—Fue seccionado en dos por una locomotora, señor. Ningún hombre en Inglaterra conocía mejor su oficio. Pero por algún motivo, cuando el tren pasó estaba en mitad del raíl exterior. Ocurrió, además, en pleno día. Había encendido la luz y llevaba la lámpara en la mano. Se encontraba de espaldas al túnel cuando la locomotora salió y lo arrolló. Ese es el hombre que conducía el tren. Nos estaba enseñando cómo sucedió todo. Cuéntaselo al caballero, Tom.
El hombre, que estaba vestido con un burdo mono oscuro, se colocó de nuevo en el mismo lugar, a la entrada del túnel.
—Al torcer en la curva del túnel, señor —dijo él—, le vi al fondo, como por un catalejo. No había tiempo de reducir la velocidad, aunque yo sabía que él era muy precavido. Como no parecía hacer caso del silbato, dejé de tocarlo cuando nos aproximábamos hacia él y traté de llamar su atención gritándole tanto como pude.
—¿Qué es lo que le dijo?
—Le grité: «¡Allí abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por Dios santo, apártese!». ¡Uf! Fue un momento terrible, señor. No deje de gritarle ni un momento. Me cubrí los ojos con el brazo para no verlo y agité el otro brazo todo cuanto pude, pero fue inútil.
Sin ánimo de prolongar más la narración para profundizar en alguna de las curiosas circunstancias que concurrieron en aquel funesto suceso, querría, para concluir, destacar la coincidencia de que la advertencia del maquinista incluía no sólo las palabras que el desdichado guardavías me había dicho que le atemorizaban, sino también las palabras que yo mismo (y no él) asocié (en mi cabeza) a los gestos que él había imitado.
Extraído del ejemplar de All Year Round
titulado «El transbordo de Mugby»,
Navidad de 1866
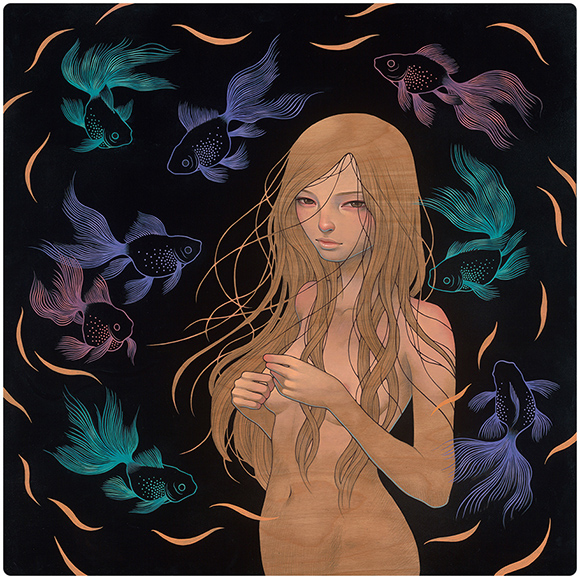
Los mortales en la casa
No ocurrió bajo el influjo de ninguna de las circunstancias que solemos calificar como escabrosas, ni tampoco se trataba del clásico escenario tenebroso. La primera vez que me encontré frente a la casa que es el objeto de este cuento navideño el sol brillaba. No hacía viento ni llovía a cántaros, ni retumbaban los rayos, ni ninguna circunstancia acrecentaba de ningún modo el efecto aterrador. Diré aún más, llegué hasta la casa directamente desde la estación del tren, a poco más de una milla de distancia. Si me giraba desde donde estaba, observando la fachada, alcanzaba a ver el camino por el que había llegado y los cotidianos trenes de mercancía atravesando en silencio el terraplén que cruzaba el valle. No afirmaré que todo a mi alrededor perteneciera al reino de lo ordinario, puesto que dudo que nadie, a excepción de las personas sin imaginación, pueda proclamar tal cosa sin género de dudas; y con esta afirmación delato mi vanidad. Pero me arriesgaré a afirmar que cualquiera podría ver la casa tal y como la vi yo durante cualquier mañana de otoño.
A continuación relataré la forma en la que acabé en aquel lugar.
Viajaba yo hacia Londres desde el norte, con la intención de realizar una parada a mitad del trayecto para inspeccionar el paraje en cuestión. Mi salud requería una residencia temporal en el campo y un amigo mío, que lo sabía y que por casualidad había pasado cerca de la casa, me escribió sugiriéndomela como un lugar apropiado para mi descanso. Hacia la medianoche me subí al tren y me senté a contemplar cómo brillaban las Luces del Norte a través de la ventana. Me dormí y, al despertarme, poco después, tuve esa convicción, que ya había experimentado otras veces, de que no había logrado dormir en absoluto. Tan convencido me encontraba de ello que, me avergüenza decirlo, incluso me habría peleado con el hombre que se sentaba frente a mí. Aquel individuo llevaba toda la noche —algo demasiado habitual en lo que respecta a las personas que se sientan frente a uno en los trenes— molestándome con sus piernas demasiado largas, y diría que demasiado abundantes. Para empeorar las cosas —al fin y al cabo era cuanto podía esperarse de él—, llevaba consigo un lápiz y un cuaderno de notas, con los que tomaba apuntes sin parar sobre quién sabe qué. En un momento dado me pareció que aquellas malditas notas solían coincidir con las diversas sacudidas y vaivenes con que avanzaba el tren, por lo que entendí que me hallaba ante una especie de ingeniero civil, o algo parecido; me resigné, pues, a que me siguiera molestando con sus continuas anotaciones. Y habría seguido creyendo lo mismo durante toda la noche si no hubiera sido porque pronto me di cuenta de que el caballero en realidad mantenía los ojos fijos sobre algún punto de mi cabeza, y hacía como si estuviera escuchando algo. No es de extrañar, pues, que el comportamiento de aquel personaje de ojos saltones y expresión perpleja acabara por parecerme insoportable.
Era aquél un amanecer lóbrego y helado, con el sol aún por elevarse. Hastiado de contemplar tanto los pálidos fogonazos propios de aquella región ferruginosa por la que discurríamos,[1] como la densa pátina de humo que me separaba de las estrellas y del incipiente día, me giré hacia mi compañero de viaje y le pregunté:
—Discúlpeme caballero, pero ¿acaso tengo algo raro en la cara?
Pues, he de decir, parecía como si en aquel momento aquel individuo tan extraño estuviera tomando apuntes sobre mi gorro de viaje, o sobre mi cabello, haciendo gala de una minuciosidad de lo más descarado. El tipo desvió sus ojos saltones de la pared del compartimento dando la impresión, por la parábola que describieron, de que se encontraba a cientos de millas de distancia. A continuación preguntó, con una mirada de despreciativa compasión por mi insignificancia:
—¿En su cara, caballero…? B.
—¿B, señor? —pregunté intentando fingir amabilidad.
—No estoy en absoluto interesado por usted, caballero —continuó—. Mire, permítame que le explique… O.
Enunció la vocal tras una pausa y de inmediato procedió a anotarla. Al principio me alarmé; no es cosa de broma toparse con un lunático como aquel en el expreso, y no tener posibilidad alguna de llamar al encargado. Pensé con cierto alivio que el caballero en cuestión podría ser uno de esos miembros de la secta de los Espiritistas, unos individuos, he de decirlo, por quienes siento el más alto respeto, al menos por unos cuantos, aunque no tenga fe en absoluto en lo que hacen. Me disponía a preguntarle si su profesión era la de Espiritista cuando, como se dice popularmente, me arrancó la tajada de la boca:
—Confío en que sabrá disculparme —dijo con cierto desdén—, si me encuentro demasiado avanzado respecto al común de los mortales para molestarme en prestarle atención. Me he pasado la noche, como de hecho suelo hacer casi todos los días de mi vida, enfrascado en una conferencia espiritual.
—¡Oh! —dije con cierta irritación.
—Las comunicaciones de esta noche —continuó el caballero, volviendo varias páginas de su cuaderno— se iniciaron con el siguiente mensaje: «Comunicados malintencionados arruinan las buenas maneras».
—Muy razonable —apunté—. Pero ¿se trata acaso de una idea novedosa?
—Lo novedoso es que lo afirmen los espíritus —contestó el caballero.
Sólo pude limitarme a reiterar mi irritado lamento, y a preguntarle si podía honrarme con la lectura del último de los comunicados.
—Oh, sí: «Más vale pájaro en mano» —comenzó el caballero, leyendo su última entrada con gran solemnidad— «que ciento nadando».
—Estoy completamente de acuerdo —dije—. Pero ¿no debería ser volando?
—Vino hasta mí como nadando —contestó el caballero.
A continuación me informó de que el espíritu de Sócrates le había hecho partícipe de la siguiente revelación en el transcurso de la noche: «Querido amigo, espero que se encuentre con una salud excelente. Hay dos personas en este vagón de tren. ¿Cómo están? Hay diecisiete mil cuatrocientos setenta y nueve espíritus con nosotros, pero no puede verlos. Pitágoras se encuentra aquí conmigo. No tiene el privilegio de pronunciarse, pero espera que disfrute del viaje». Galileo también se había pasado por allí, dando muestras de su gran inteligencia científica: «Me encuentro tan feliz de volver a verlo, amico. Come sta? El agua se helará en cuanto refresque. Addio!». Asimismo, durante la noche se habían producido los siguientes fenómenos: el obispo Butler[2] había insistido en deletrear su nombre como «Bubler», produciendo tales ofensas a la buena ortografía y a las buenas maneras que había sido expulsado de la reunión hecho una furia. John Milton (sospechoso de mistificación deliberada), había repudiado la autoría de El paraíso perdido, y había presentado como co-autores del poema a dos caballeros desconocidos, llamados Grungers y Scadgingtone. Por su parte, el príncipe Arturo, sobrino del rey Juan de Inglaterra, se había descrito como tolerablemente cómodo en el séptimo círculo, donde estaba aprendiendo a pintar terciopelo bajo la dirección de la señora Trimmer[3] y de Mary, reina de los escoceses.
Si estos apuntes finalmente acabaran viéndose sometidos al escrutinio del caballero que me honró con tales revelaciones, confío en que sepa excusar mi confesión de que la visión del sol elevándose al fin sobre el cielo, hecho que me hizo constatar la inmutabilidad de las fuerzas que dotaban de orden al vasto universo, tuvo el efecto de sumirme en un estado de gran impaciencia. Es más, de tal manera me exasperaban sus mistificaciones, que me sentí agradecido de tener que bajarme en la siguiente estación y de poder cambiar aquellas nubes de vapores que emanaban del tren por el aire puro del campo.
Para entonces ya había despuntado la mañana en toda su hermosura. Mientras caminaba entre las hojas que se habían desprendido de las susurrantes copas de los árboles, doradas y ocres, y examinaba las maravillas de la creación a mi alrededor, considerando las leyes fieles, inmutables y armoniosas que las sustentan, comenzó a parecerme que la conferencia espiritista de aquel caballero había sido una de las peores anécdotas de viaje que pudieran ocurrírsele a uno. Estaba sumido en aquel estado de excitación mental cuando alcancé la casa y me dispuse a examinarla con atención.
Se trataba de una casa solitaria, edificada en mitad de un jardín cuadrado de unos dos acres de extensión, descuidado y melancólico. Debía de datar de tiempos del rey Jorge II, y era tan poco elegante, tan fría, tan formal y dotada de tan poco gusto como pudieran desear los más fervientes admiradores de la estética preferida por el cuarteto al completo de los Jorges. Aunque se encontraba deshabitada, había sido objeto durante los dos años anteriores de algunos parcos arreglos, a fin de hacerla algo más cómoda. Si defino de este modo los trabajos realizados en la casa, es porque éstos se habían limitado a la mera superficie; en lo que concernía al artesonado y a la pintura, por ejemplo, la obra ya había comenzado a desprenderse, a pesar de que los colores fueran recientes. Un tablón torcido se inclinaba sobre la tapia del jardín, anunciando que la vivienda se alquilaba «en condiciones muy favorables y completamente amueblada». La casa se encontraba rodeada de innumerables árboles plantados inquietantemente cerca los unos de los otros, confiriéndole al lugar un aire bastante sombrío. Entre ellos cabía destacar seis chopos que ocultaban casi totalmente las ventanas de la fachada principal, imprimiendo sobre la edificación un carácter excesivamente melancólico. No había duda de que habían cometido un tremendo error al elegir el lugar donde plantarlos.
No hacía falta ser muy avispado para constatar que se trataba de una casa que la gente evitaba, una casa que había sido rechazada por los habitantes del pueblo cercano, hacia donde se dirigía mi mirada de continuo siguiendo la aguja de una iglesia, situada a algo más de media milla de distancia. Se trataba, en resumen, de una casa que nadie en su sano juicio alquilaría. Y de todo esto podía inferirse que se trataba de una casa encantada.
No existe hora alguna de entre las veinticuatro de las que consta el día que me resulte tan solemne como las primeras horas de la mañana. Durante el estío es mi costumbre levantarme muy temprano para encerrarme en mi estudio a despachar, antes incluso de desayunar, el trabajo diario. En tales ocasiones nunca dejo de sentirme impresionado por el silencio y el sosiego que me rodean. Es más, hay algo espantoso en encontrarse con ciertos rasgos familiares sumidos en la quietud del sueño, puesto que tal visión nos hace conscientes de que aquellos que nos son más queridos, y que a su vez nos aman a nosotros, cuando se encuentran en un estado de profunda e imperturbable inconsciencia, anticipan esa otra condición misteriosa a la que todos nos vamos acercando irremisiblemente. La vida detenida, los hilos rotos con el ayer, el sillón desierto, el libro cerrado, las ocupaciones abandonadas aun antes de concluir, todas ellas son imágenes que prefiguran a la muerte. La quietud de esas horas es un reflejo del sosiego de los momentos postreros. La luz mortecina y el frío de la mañana tienen connotaciones similares. Incluso el aire familiar que emana de los objetos cotidianos, despertándose entre las sombras de la noche, nos infunde un aire dudoso de que acabamos de comprarlos, y nos traslada hasta el pasado. Y esta impresión incierta también coincide con la pérdida de la imagen ajada producida por el tránsito mismo, puesto que la muerte vuelve a regalarnos una extraña apariencia de juventud.
Recuerdo que fue a esta hora tan temprana cuando se me presentó mi primera aparición: se trataba de mi propio padre. Aunque mi progenitor se encontraba vivo y gozaba de buena salud, y la visión no constituyó en modo alguno un oscuro presagio, lo cierto es que ocurrió en plena mañana. Estaba sentado en una silla, dándome la espalda, al lado de mi cama. Apoyaba la cabeza en su mano, y no podría decir si dormía o si solamente se encontraba apesadumbrado. Asombrado al verlo allí me incorporé, y me levanté de la cama para observarlo con mayor detenimiento. Como no se movía, lo llamé repetidamente. Continuaba sin moverse, de manera que comencé a preocuparme y apoyé mi mano en su hombro, o en el lugar en el que creí que se encontraba su hombro… Porque allí no había nada.
Por todas estas razones, y por otras menos sencillas de exponer de forma tan escueta, encuentro que las primeras horas de la mañana son, para mí, el momento más fantasmagórico del día. A esa hora todas las casas me parecerían encantadas, de un modo u otro; y, por otro lado, una verdadera casa encantada tendría menos oportunidades de parecérmelo a otras horas del día.
Me dirigí hacia el pueblo meditando sobre el abandono de aquel lugar.
Me encontré con el dueño de la pequeña posada local apostado junto al umbral de su negocio. Me senté para tomar un frugal desayuno y aproveché para mencionar el asunto de la casa.
—¿Está encantada? —pregunté.
El posadero clavó su mirada sobre mí, negó con la cabeza y respondió:
—Yo no digo nada.
—¡Entonces lo está!
—¡Bueno! —gritó el posadero, en un arrebato de franqueza algo desesperada—. Si me dejaran elegir, yo que usted no dormiría allí.
—¿Por qué no?
—Si quisiera que todas las campanillas de una casa sonasen a la vez, aunque nadie las tocara, y que todas las puertas se cerrasen con estrépito aunque nadie las empujara; y si me divirtiera que toda clase de pisadas se movieran de acá para allá, aunque nadie, salvo usted, hubiese puesto un pie en el interior de la casa… Bueno —explicó el posadero—, en tal caso sí que consentiría en dormir allí.
—¿Es que alguien ha visto algo extraño, quizás?
El posadero volvió a mirarme fijamente y, de repente, con la misma aparente desesperación, se volvió hacia las caballerizas y llamó a su empleado:
—¡Ikey!
Al momento apareció un muchacho joven y fornido, con un rostro enrojecido y redondeado, una mata corta de pelo de tono arenoso, una boca amplia y risueña y una nariz chata. Vestía un chaleco de manga ancha con líneas violetas, adornado con botones de nácar. Parecía como si el chaleco le hubiese crecido encima de la piel; es más, para comportarse con cierta justicia con el resto de miembros de su persona, daba la impresión de que el chaleco fuera también a terminar por cubrir su cabeza y sus botas, si antes no se le ponía coto.
—Este caballero desea saber —dijo el posadero— si alguien ha visto algo extraño en «Los Chopos».
—Sí, una mujer encapuchada. Y algo que hacía «buu», «buu» —fue la rápida respuesta de Ikey.
—¿Quieres decir un aullido fantasmal?
—Quiero decir un pájaro, señor.
—¡Ah! Una mujer encapuchada con un búho. ¡Dios mío! ¿Y tú la has visto alguna vez?
—He visto al búho.
—¿Nunca has visto a la mujer?
—No tan claramente como he visto al búho. Pero siempre van juntos.
—¿Ha visto alguien a la mujer con tanta claridad como al pájaro?
—¡Dios bendito, señor! ¡Muchos la han visto!
—¿Quiénes?
—¡Dios bendito, señor! ¡Muchos!
—¿Quiénes, por ejemplo? ¿El comerciante de enfrente, ese que está a punto de abrir la tienda?
—¿Perkins? Bendito sea, señor. Perkins no se acercaría por la casa tal que anochezca. ¡No! —explicó el joven con considerable arrojo—; no es que Perkins sea muy listo, pero no es lo suficientemente estúpido como para hacer eso.
(En aquel momento el posadero dijo entre dientes que, por la cuenta que le traía, confiaba en que Perkins fuera inteligente).
—¿Quién es, o en todo caso quién era, la mujer encapuchada del búho? ¿Lo saben ustedes?
—¡Bueno! —explicó Ikey, agarrando su gorra con una mano mientras se rascaba la cabeza con la otra—. Dicen por ahí que fue asesinada, y que el búho, desde entonces, no hace más que ulular, y ulular.
Este escueto resumen de los hechos fue todo lo que logré sacarles a aquellos dos sobre el asunto, además de que a un joven lugareño, que me aseguraron que tenía tan buena salud y era tan robusto como cualquier otro que hubiera visto en mi vida, le entró un ataque y sufrió de espasmos justamente después de toparse con la mujer encapuchada. Y también me dijeron que un cierto personaje, vagamente descrito como un hombre mayor —de esa clase de vagabundos tuertos que se hacen llamar Joby, a no ser que les llames Greenwood y que cuando lo haces te dicen: «¿Por qué no? Pero incluso si está usted en lo cierto, lo mejor será que se ocupe de sus propios asuntos»—, se había encontrado con la susodicha mujer encapuchada unas cinco o seis veces. Pero ninguno de los dos testigos me sería de utilidad, puesto que el primero residía en California y el segundo, como bien decía Ikey —extremo confirmado por el posadero—, podía encontrarse en cualquier lugar.
Ahora bien, aunque suelo tratar con un tono solemne y en voz baja los misterios inherentes a esa gran barrera que nos separa del otro mundo y al que se someten todas las cosas que en este mundo han sido; y aunque no tendré la audacia de fingir que no sé nada de ellos, lo cierto es que no me es posible reconciliar las puertas que se cierran con estrépito, las campanillas que repican, las maderas que crujen y otras menudencias por el estilo, con la majestuosa belleza y la omnipresencia de todas las reglas divinas de las que tengo conocimiento, en mayor medida de lo que, un poco antes en el día, había podido reconciliar la conferencia espiritual de mi compañero de vagón con la imagen del sol saliendo por el horizonte. Es más, yo había vivido ya en dos casas encantadas, ambas situadas en el extranjero. En una de ellas, un viejo caserón italiano que tenía la reputación de encontrarse repleto de fantasmas y que poco antes de mi llegada había sido abandonado por esta misma razón, residí durante ocho meses, y disfruté allí de una existencia tranquila y placentera. A pesar de ello, la casa poseía un buen número de habitaciones misteriosas que nunca se usaban, así como una alcoba encantada de primera categoría en la guisa de una estancia alargada contigua a mi dormitorio, en la que solía sentarme a leer con frecuencia. Con delicadeza comenté todas estas consideraciones con el posadero. Y en cuanto al hecho de que esta casa en cuestión, «Los Chopos», poseyera una reputación problemática, de nuevo razoné con él que muchas cosas tenían una mala reputación inmerecida, y lo sencillo que resultaba otorgarla sin motivo. A continuación le pregunté si de veras no pensaba que, si los dos nos empeñábamos en difundir por el pueblo rumores sobre cualquier viejo borracho de aspecto singular, diciendo por ejemplo que había vendido su alma al diablo, si no creía, en suma, que con el tiempo todos acabarían sospechando que así lo había hecho. Pero debo confesar que todos estos razonamientos no tuvieron el efecto deseado en el posadero. Todo mi parlamento se reveló totalmente inefectivo, he de decir, y constituyó uno de los mayores fracasos en este capítulo que he experimentado en toda mi vida.
Para resumir esta parte de mi historia, la casa encantada había logrado cautivar mi curiosidad y ya estaba medio convencido de que debía alquilarla. De modo que, una vez terminé de desayunar, conseguí que el cuñado de Perkins (un fabricante de látigos y arneses que se encargaba de la oficina postal, y que estaba sometido por lo demás a una recta mujer partidaria de los persuasivos métodos de la Sociedad Abstemia de la Doubly Seceding Little Emmanuel), me entregara las llaves, y me dirigí hacia la casa en cuestión, acompañado por el posadero y por el joven Ikey.
Encontré el interior de la casa trascendentemente lóbrego, tal como había esperado. Las sombras de los pesados árboles ondulaban cambiantes y lánguidas sobre la fachada principal, contagiándola de una tristeza inabarcable. La casa se encontraba mal ubicada, mal construida, mal planificada y mal equipada. La humedad campaba a sus anchas, la madera podrida evidenciaba la existencia de innumerables hongos y podía mascarse la presencia de ratas. Parecía que la casa en general fuera la víctima callada de aquella clase de decadencia indescriptible que va depositándose sobre cualquier obra humana cuando ésta es abandonada a su suerte. Las dependencias de la cocina eran demasiado amplias y se encontraban bastante alejadas las unas de las otras. Tanto en las dependencias de los amos como en las de los sirvientes, las fértiles alcobas se encontraban separadas entre sí por pasillos extensos y yermos. Por si no fuera suficiente, muy cerca de las escaleras traseras, bajo la doble fila de campanillas de servicio, había un antiguo pozo cuya boca se hallaba recubierta por una especie de hongo verdoso que lo ocultaba casi completamente de la vista, convirtiéndolo así en una trampa mortal. Observé que una de las campanillas rezaba, en pequeñas letras blancas sobre un fondo negro: «JOVEN AMO B.». Esta, me dijeron, era la campanilla que sonaba con más frecuencia.
—¿Quién era este tal «Joven Amo B.»? —pregunté—. ¿Se sabe qué solía hacer cuando ululaba el búho?
—Tocaba la campana —dijo Ikey.
Me sorprendió en extremo la destreza con la que el joven lanzó su gorra directamente a la campana, haciéndola repicar con un desconcertante sonido de lo más desagradable. Las inscripciones de las otras campanillas correspondían a los nombres de las habitaciones a las que conducían sus hilos: «Habitación de los Retratos», «Habitación Doble», «Habitación de los Relojes», y así. Me dispuse a seguir la campanilla del Joven Amo B. hasta su punto de origen. Descubrí entonces que el caballero había disfrutado de una alcoba de tercera categoría en un espacio triangular que había justo debajo del palomar, con una chimenea en una esquina que semejaba una escalera piramidal que alguien de la talla de Pulgarcito hubiera construido hasta llegar al techo. Algo me decía que el Joven Amo B. debía de haber sido una persona excesivamente pequeña para conseguir calentarse aun mínimamente con esa chimenea. El papel pintado de una de las paredes se había desprendido de una sola pieza, y ahora bloqueaba la entrada. Incluso conservaba todavía fragmentos de yeso adheridos. Parecía ser que el Joven Amo B., en su forma fantasmal, tuviera especial preferencia por arrancar el papel pintado. Ni el posadero ni Ikey fueron capaces de explicar el porqué de un comportamiento tan absurdo.
No realicé ningún otro descubrimiento aquel día, excepto que la casa poseía un ático de proporciones considerables y algo laberíntico. Las diversas estancias se encontraban moderadamente bien amuebladas, aunque sin excesos. Algunas de las piezas, digamos que un tercio de ellas, databan de los tiempos de la construcción de la casa. El resto pertenecían a épocas diversas del último medio siglo. Se me sugirió que debía buscar a un cierto vendedor de maíz en el mercado de la capital del condado, puesto que él era la persona encargada de todos los asuntos concernientes a la casa. Así que allí me fui, y tras hablar con el vendedor, alquilé la casa por espacio de seis meses.
Era mediados de octubre cuando me mudé con mi hermana soltera, una mujer de unos treinta y ocho años de edad, guapa, de buen juicio y mejor talante. Nos acompañaban un mozo de cuadras sordo, mi sabueso «Turco», dos criadas y lo que se conoce como una chica para todo. De la última tengo mis razones para puntualizar que se trataba de una de las huérfanas de San Lorenzo, y que contratarla fue un error terrible.
El año tocaba a su fin antes de tiempo, las hojas se desprendían con premura. Hacía un frío cortante cuando tomamos posesión del lugar, y la oscuridad de nuestro nuevo hogar resultaba deprimente en extremo. La cocinera, una mujer simpática pero de cortas entendederas, rompió a llorar cuando vio la cocina y pidió que, en el caso de que enfermara a causa de la humedad, su reloj de plata fuera entregado a su hermana, cuya vivienda estaba sita en el número 2 de los Tuppintocks Gardens, Liggs’s Walks, Clapham Rise. Por su parte, Streaker, la doncella, hizo gala de una fingida alegría, pero fue la que en mayor medida resultó martirizada una vez nos establecimos. La chica para todo, que nunca había estado en el campo, era la única persona que parecía algo contenta, e incluso tuvo la ocurrencia de plantar una bellota en la confianza de que saliese un roble enterito en el escueto jardín que había al otro lado de la ventana del fregadero.
Antes de que anocheciera habíamos pasado ya por todas las miserias naturales —las sobrenaturales tendrían que esperar— que se derivaban de la mudanza en sí. Informes deprimentes ascendían como el humo desde el sótano en profusión, y descendían desde las habitaciones superiores. En la casa no había nada: no había rodillo, no había salamandra —lo cual no me sorprendió, ya que no tenía ni idea de lo que era—, y lo que sí había estaba roto. Supuse que los últimos inquilinos debían de haber vivido como puercos. ¿Por qué el dueño la alquilaría en tal estado? En mitad de aquel desastre, la chica para todo se comportó de una forma ejemplar, sin perder ni un ápice de su alegría. Pero para cuando transcurrieron las primeras cuatro horas tras la caída del sol todos habíamos trascendido ya al plano espiritual. Por si fuera poco, la chica había visto «algo con ojos» y estaba sumida en un estado de histeria galopante.
Mi hermana y yo habíamos acordado no mencionar a nadie el tema del encantamiento, y aún hoy estoy seguro de que mientras descargábamos los enseres no había dejado a Ikey solo con las mujeres, ni cuando estaban todas juntas en grupo ni cuando alguna de ellas se separaba puntualmente de las otras. A pesar de todo, como digo, la chica para todo afirmaba haber visto «algo con ojos»; nunca se pudo extraer nada más de ella sobre el incidente. Eso había sido un poco antes de las nueve de la noche, pero cuando dieron las diez ya se le había aplicado tanto vinagre como a una tajada de salmón en conserva.
¡Dejo al buen juicio de mi público que consideren cómo pude sentirme cuando, sumido como estaba en las circunstancias desfavorables que menciono, la campanilla del Joven Amo B. comenzó a repicar de la manera más furiosa que pudiera imaginarse! Serían las diez y media, calculo. «Turco», entonces, empezó a aullar de un modo tan furioso que la casa entera comenzó a resonar con sus lamentos.
Espero no tener que encontrarme nunca con nadie sumido en un estado mental tan poco cristiano como el mío durante las incontables semanas en que la memoria del Joven Amo B. se fue apoderando gradualmente de la imaginación de los miembros del servicio. Jamás llegué a saber a ciencia cierta si eran las ratas las que hacían sonar la campanilla, o si tal vez eran los ratones, o los murciélagos, o el viento, o quizás algún tipo de vibración accidental, o puede que en ocasiones hasta una mezcla de todos esos agentes; pero lo cierto es que la campanilla sonaba dos de cada tres noches, hasta que llegué a concebir la feliz idea de retorcerle el cuello al dichoso Joven Amo B. con mis propias manos —o, en otras palabras, arrancar la campanilla de cuajo—, silenciando para siempre, de acuerdo con mi experiencia y mis creencias, al joven caballero.
Para aquel entonces, la chica para todo había desarrollado una extraordinaria habilidad para la catalepsia. Era tan pronunciada esta inconveniente dolencia en su caso que, de haberlo buscado, se habría convertido sin lugar a dudas en su ejemplo más palmario. En las ocasiones más dispares, la muchacha se ponía rígida de repente como si fuera un monigote del día de Guy Fawkes.[4] Decidí dirigir un discurso a los sirvientes de la forma más lúcida posible, destacando que había encargado pintar la habitación del Joven Amo B., a fin de que no hubiera ya papel que pudiera arrancar; que había retirado la campanilla, para que ésta ya no volvería a sonar. Y, si les era dado imaginar que el maldito niño había vivido y fallecido comportándose de manera tal que resultaba del todo incuestionable que merecía unos azotes en el trasero en su actual e imperfecto estado, ¿podrían llegar a imaginar que un pobre y simple ser humano como yo sería capaz de contrarrestar y limitar el poder de los espíritus incorpóreos de los muertos, o de cualquier otro espíritu, empleando para ello unos métodos tan banales? Me atrevería a decir que, cuando me dirigía a ellos de esta manera, adoptaba ademanes muy directos y enfáticos, por no decir incluso abiertamente complacientes con los argumentos expuestos. Pero todos mis esfuerzos resultaban en vano cuando la chica para todo se ponía rígida de repente, desde los dedos de los pies hasta la coronilla, y clavaba los ojos en el vacío, como si se hubiera transformado en una estatua barata.
Streaker, la doncella, también poseía una cualidad de la naturaleza más inquietante. Soy incapaz de decir si es que era el suyo un temperamento inusualmente linfático, o qué otra cosa le ocurría; pero lo cierto es que esta joven se convirtió de la noche a la mañana en una especie de destilería consagrada a la producción de las más copiosas y translúcidas lágrimas que haya tenido nunca ocasión de ver. Combinada con esa capacidad, hay que decir que poseía una peculiar tenacidad para aferrarse a dichos especímenes, de manera que, en lugar de dejar caer éstos, los llevaba todo el día colgados sobre el rostro y la nariz. En dicha condición, mientras meneaba su cabeza con un gesto de reprobación sutil, su silencio me apesadumbraba más que lo que podría haber hecho el Admirable Crichton.[5] La cocinera, por su parte, insistía en recubrirme, como si se tratase de un ropaje, de nociones de lo más confuso, pues solía poner el colofón a nuestras reuniones pretextando que la casa la estaba matando, ocasión que aprovechaba para repetir con humildad su última voluntad en lo que se refería al reloj de plata.
En lo que respecta a nuestra vida nocturna, sucumbíamos a una epidemia de sospechas y de miedos, ambos altamente contagiosos; y he de decir que no existe un contagio peor en el mundo. ¿Mujer encapuchada? De acuerdo con las habladurías, nos acechaba un convento entero de mujeres encapuchadas. ¿Ruidos? Con aquel nivel de contagio entre los criados, varias veces me ocurrió encontrarme yo mismo sentado en uno de aquellos deprimentes salones, atento a cualquier sonido, hasta que había escuchado tantos y tan diversos que perfectamente se me podría haber helado la sangre si no la hubiera calentado mediante la audaz aventura de investigar sus causas. Le reto a que intente esto mismo cuando esté en la cama, en mitad de la noche; intente esto mismo junto a su cómoda chimenea, cuando esté a punto de retirarse a dormir. Uno puede llenar toda una casa de ruidos si así lo desea, hasta que se es consciente de uno distinto por cada célula de su sistema nervioso.
Lo repito: se contagiaban entre nosotros las sospechas y el miedo, y no existe un contagio en el mundo peor que éste. Las mujeres, con sus narices sumidas en un estado de sensibilidad crónica por causa de la continua aplicación de sales, estaban siempre a punto de desvanecerse, así como de explotar por la causa más nimia. Las dos más mayores enviaban a la chica para todo a cualquier expedición que considerasen peligrosa, y ella misma siempre demostraba lo acertadas que estaban en sus miedos cuando la veían regresar de su excursión totalmente cataléptica. Si la cocinera, o la misma Streaker, subían por la noche al segundo piso, sabíamos que de un momento a otro escucharíamos un golpe en el techo; y esto tenía lugar de forma tan constante que parecía como si hubiéramos contratado a un boxeador para que anduviera por la casa propinándole un «toquecito» de los suyos —uno de esos sopapos que suelen conocerse entre las clases populares como «El Subastador»— a todas las domésticas con las que se cruzase.
No había nada que pudiese hacerse, ante tal epidemia. No servía de nada asustarse al ver un búho en el jardín, para a continuación demostrar que en realidad ese búho existía y no era más que un búho normal y corriente. No servía de nada descubrir que «Turco» siempre aullaba cuando alguien tocaba por casualidad ciertas notas discordantes en el piano. No servía de nada comportarse como un Radamanto[6] con las campanillas, de manera que si alguna de ellas sonaba sin razón aparente, se la descolgaba y se la silenciaba para siempre. No servía de nada, en suma, encender las chimeneas, arrojar antorchas dentro del pozo, entrar de forma súbita en las habitaciones sospechosas y voltear los escondrijos. Cambiamos de criados, pero la cosa no mejoró. El grupo nuevo se largó, y vino un tercer grupo, y la cosa no mejoró tampoco entonces. Al final nuestro hogar, que antaño había llegado a ser moderadamente cómodo, se volvió tan desorganizado y alcanzó un estado tan lamentable que una noche no tuve más remedio que decirle a mi hermana:
—Patty, empiezo a pensar que nunca encontraremos a quien consienta en estar aquí con nosotros. Es más, creo que deberíamos marcharnos de la casa.
Mi hermana, que es una mujer dotada de una inmensa energía, me contestó:
—No, John, no abandones. ¡No te dejes vencer! Existen otras maneras de afrontar esto.
—¿A qué te refieres? —pregunté.
—John —contestó mi hermana—, ya que no podemos permitir que se nos expulse de esta casa por ninguna razón, sea ésta comprensible para ti o para mí, creo que debemos hacernos un favor y doblegarla completamente bajo nuestro mandato.
—Pero, los criados… —dije.
—Si los criados son un problema, pues prescinde de los criados —sugirió mi hermana con arrojo.
Como la mayoría de las personas de mi época y condición, jamás me había planteado la posibilidad de pasar sin aquellos fieles obstructores de la vida acomodada que son los sirvientes. La idea me resultaba tan novedosa que, una vez sugerida, no dudé en expresar mis reservas.
—Sabemos de antemano que vienen aquí a sentir miedo y a infectárselo los unos a los otros; y, efectivamente, en cuanto llegan podemos comprobar que no nos hemos equivocado: tienen miedo y se infectan entre sí —explicó mi hermana.
—Con la excepción de Bottles —observé en un tono meditabundo. (Me refería a mi mozo de cuadra, que es sordo. Aún lo conservo a mi servicio, en lo que constituye un fenómeno de taciturnidad sin igual en toda Inglaterra).
—Por supuesto, John —asintió mi hermana—, con la excepción de Bottles. ¿Y qué prueba eso? Bottles no habla con nadie, y no escucha a nadie, a no ser que se le grite directamente en la oreja. Y nunca ha dado muestras de alarma, ni tampoco ha alarmado a persona alguna. ¡Ni una sola vez!
Esto era completamente cierto. El individuo en cuestión se retiraba cada noche a las diez en punto a su cama situada sobre la cochera, sin otra compañía que una horca y un barreño de agua. Si me hubiera presentado a esa hora delante de Bottles, el barreño de agua habría caído sobre mi cabeza, y la horca me habría atravesado, de eso estaba convencido. Bottles tampoco parecía haberse hecho eco nunca de ninguno de nuestros variados dramas domésticos. Se sentaba delante de su cena en un silencio imperturbable, a pesar de la apariencia melancólica de Streaker y de la rigidez marmórea de la chica para todo, y se limitaba a atiborrarse los carrillos de patatas, o bien se aprovechaba del estado general de derrumbe anímico del servicio para agenciarse una porción extra de pastel de carne.
—De manera que —continuó mi hermana— dejaremos fuera a Bottles. Y si tenemos en cuenta, querido John, que la casa es demasiado grande, y tal vez esté demasiado apartada como para dejarla en manos de nosotros tres solos, propongo que busquemos entre nuestros amigos hasta que reunamos un número selecto de los más fiables y dispuestos, y que formemos una sociedad que se establezca aquí por espacio de tres meses, a fin de que nos ayudemos entre nosotros y vivamos contentos los unos con los otros. Una vez hecho eso, ya veremos qué ocurre.
Estaba tan entusiasmado con la sugerencia de mi hermana que la abracé allí mismo, y a partir de ese día dediqué todas mis energías a poner en práctica su plan.
Nos encontrábamos en la tercera semana de noviembre. Pero afrontamos nuestros nuevos planes con tanto vigor, y nuestra empresa fue tan bien secundada por nuestros amigos de confianza, que todavía quedaba una semana para que el mes expirase cuando un nutrido grupo de alegres camaradas se reunió con nosotros en la casa encantada.
A continuación mencionaré dos pequeños cambios que mi hermana y yo introdujimos cuando todavía vivíamos solos. Se me había ocurrido que lo más probable era que «Turco» se dedicara a aullar durante la noche entera dentro de la casa, quizás porque algo en mi interior me decía que prefería quedarse fuera. De manera que dispuse su caseta en el jardín y lo dejé suelto, avisando a la gente del pueblo de que cualquiera al que el perro se encontrase merodeando no debía esperar nada menos de él que le saltase al cuello. A continuación pregunté a Ikey, como sin darle importancia, si entendía de pistolas.
—Sí, señor; conozco una buena arma cuando la veo.
Así que le pedí que viniera a la casa para darme su opinión sobre la mía.
—Es buena de verdad, señor —dijo Ikey tras inspeccionar el rifle de doble cañón que había comprado en Nueva York unos cuantos años atrás—. No hay duda de ello, señor.
—Ikey —dije—, no lo menciones a nadie, pero he visto algo en la casa.
—¿De verdad, señor? —susurró, abriendo mucho los ojos—. ¿Una mujer encapuchada, señor?
—No te asustes —le dije—. Era una figura que se parece a ti; de hecho, sois como dos gotas de agua.
—¡Dios mío!
—¡Ikey! —dije, estrechándole la mano con simpatía, incluso diría que con afecto—. Si hay algo de verdad en esas historias de fantasmas que se cuentan, lo mejor que podría hacer por ti es disparar a esa figura que tanto se te parece la próxima vez que la vea. ¡Y te prometo, por todos los cielos, que lo haré con esta arma en cuanto se me presente la ocasión!
El joven me dio las gracias y se marchó algo preocupado, tras rechazar un vaso de licor que le ofrecí. Le había hablado de aquella manera porque no me había olvidado del todo de la forma en que lanzara aquella vez la gorra a la campanilla; porque, en otra ocasión, me había fijado en algo que se parecía mucho a una gorra de piel tirada en el suelo a poca distancia de la misma, a la postre una noche en que la campanilla no había dejado de sonar; y, por último, porque me había dado cuenta de que las noches más fantasmagóricas eran aquellas que seguían a las visitas que Ikey hacía para calmar a los criados. No quiero ser injusto con Ikey. La casa le asustaba y creía de veras que se encontraba encantada. Pero, a pesar de todo, parecía fingir que ocurrían hechos inexplicables siempre que se le daba oportunidad para ello.
Otro tanto pasaba con el caso de la chica para todo. Deambulaba por la casa en un estado de terror absoluto y, a pesar de sus terrores verdaderos, mentía sobre otros inventados de la manera más monstruosa, e incluso llegó a imaginarse muchas de las alarmas que luego difundía, así como a realizar ella misma muchos de los ruidos que los demás escuchábamos cada noche. Yo me había dedicado a observarlos a ambos y era perfectamente consciente de todo lo que pasaba. No es necesario que explique aquí este comportamiento tan ridículo; me contentaré con apuntar que le resultará familiar a cualquier hombre inteligente con una cierta experiencia en medicina, leyes, o cualquier otro trabajo que requiera la observación de las personas; que es tan común como cualquier otro que pueda observarse, y que se trata de un comportamiento que las personas racionales bien harán en examinar antes de afrontar otro tipo de indagaciones, y rechazarán siempre que investiguen asuntos misteriosos.
Pero regresemos a nuestro grupo. Lo primero que hicimos cuando estuvimos todos juntos fue echar a suertes la distribución de las habitaciones. Una vez que hicimos esto, y todas las habitaciones —de una punta a otra de la casa— fueron sometidas a examen por parte de todos y cada uno de los presentes, nos distribuimos las distintas tareas domésticas como si, en vez de amigos de clase acomodada, formásemos parte de un campamento de gitanos, o bien fuéramos miembros de un grupo alojado en un yate o de participantes en una cacería, o incluso náufragos en una isla desierta. A continuación, compartí con nuestros amigos todos los vagos rumores concernientes a la dama encapuchada, al búho y al Joven Amo B., junto con otros aún más vagos que habían circulado durante nuestra estancia: esto es, la ridícula presencia en la casa del espectro de una anciana que caminaba arriba y abajo cargando una mesa redonda tan espectral como ella misma, o la de un imbécil igualmente impalpable, puesto que nadie había sido capaz de agarrarlo todavía. Algunas de estas nociones se habían ido transmitiendo entre nuestros sirvientes, me atrevería a indicar que sin la necesidad de ser verbalizadas. Por último, nos reunimos para jurarnos los unos a los otros, con total solemnidad, que no nos encontrábamos allí para ser engañados ni para engañar a nadie —para nosotros era casi lo mismo—, que nos comunicaríamos sólo la verdad los unos a los otros, y que daríamos pábulo sólo a la verdad. Acordamos que cualquiera que escuchase ruidos extraños durante la noche y que deseara investigarlos, tendría la obligación de llamar a mi puerta primero; y, por último, que en la Noche de Reyes, la última de las fiestas navideñas, todas nuestras experiencias individuales a partir de aquella hora en la que nos reuníamos por vez primera en la casa encantada serían el objeto de una puesta en común. Juramos asimismo que hasta esa noche no diríamos nada, a no ser que algún hecho especial nos instara a romper el silencio al que nos habíamos comprometido.
Éramos, en número y en temperamento, tal como relataré a continuación. Primero mencionaré a mi hermana y luego a mí, naturalmente. En el sorteo de las alcobas mi hermana había sacado su propio dormitorio, y a mí me había tocado, curiosamente, el del Joven Amo B. El siguiente al que mencionaré será a nuestro primo hermano John Herschel, llamado así por el brillante astrónomo; no creo que haya existido en la historia un hombre más hábil con un telescopio. Lo acompañaba su esposa, una mujer encantadora con quien se había casado la primavera anterior. Pensé que había sido algo imprudente traerla, puesto que en unas circunstancias como las que vivíamos nadie puede anticipar las consecuencias de una falsa alarma. Pero supongo que él sabría lo que hacía, y debo decir que, si se hubiera tratado de mi propia esposa, no me habría sido posible abandonar su encantador y jovial rostro. A ellos les tocó la Habitación de los Relojes. Alfred Starling, un joven de veintiocho años de edad, de una amabilidad fuera de lo común y por quien sentía una gran simpatía, sacó la Habitación Doble, que hasta entonces había sido la mía, y que tenía aquel nombre por encontrarse dividida en dos alcobas, una de las cuales hacía las veces de vestidor, con dos enormes ventanales cuyos postigos ningún tipo de calza lograba atrancar con éxito, y que golpeaban contra el marco de madera todas las noches sin excepción, ya hiciera viento fuera o no lo hiciera. Alfred es uno de esos jóvenes que fingen ser «audaces», otra palabra que sirve para describir a los desmadrados, por lo que creo entender. Sin embargo, se trataba de alguien demasiado bondadoso y razonable como para permitirse hacer barrabasadas. Debería haberse distinguido ya, sin duda, si no hubiera sido porque su padre le había dejado desafortunadamente con muy pocos medios para garantizar su independencia, esto es, unas doscientas libras anuales, motivo por el cual su única ocupación en la vida había consistido hasta el momento en gastar seiscientas. Sin embargo, yo albergo esperanzas de que su banquero se rinda algún día, o bien que se involucre en cualquier acuerdo especulativo por el que Alfred se vea obligado a pagar unos intereses del veinte por ciento; puesto que estoy convencido de que sólo si se arruinase, este joven lograría hacer su fortuna. Belinda Bates, la amiga del alma de mi hermana y una muchacha deliciosa, amigable y de altas capacidades intelectuales, se quedó con la Habitación de los Retratos. Belinda posee un genio especial para la poesía, combinado con un celo de lo más empresarial, y «le va» —por usar una expresión de Alfred— la Misión de las Mujeres, los Derechos de la Mujer, los Problemas de la Mujer, y rodo aquello que tenga que ver con las mujeres, con «M» mayúscula, o bien con aquello que no lo tiene pero debería tenerlo, o bien con lo que lo tiene y sin embargo no debería.
—¡Muy bien, querida! Y que el cielo te ayude —le susurré la primera noche que me despedí de ella junto a la puerta de la Habitación de los Retratos—, pero no exageres. Y cuando pienses en la gran necesidad que existe, querida mía, de más trabajos reservados a las mujeres de los que ofrece nuestra sociedad, no te lances al cuello de los pobrecitos hombres, incluso los que te parezca que suponen un obstáculo, como si ellos fueran los opresores naturales de tu sexo. Puesto que, Belinda, créeme, en muchas ocasiones estos hombres se gastan todos sus ingresos en sus esposas y sus hijas, en sus hermanas, sus madres, sus tías y sus abuelas; así que la historia no es como parece; no todos son lobos y caperucitas, sino que existen bastantes más personajes en la historia.
Sin embargo, me salgo de mi narración.
Belinda, como he mencionado, ocupaba la Habitación de los Retratos. Había otros tres dormitorios: la llamada Habitación de la Esquina, la Habitación de los Trastos, y la Habitación del Jardín. Mi viejo amigo Jack Governor «colgó su hamaca», como él decía, en la Habitación de la Esquina. Siempre he considerado a Jack como el marinero más apuesto que nunca haya surcado los mares. Ahora peina canas, pero está tan de buen ver como hace un cuarto de siglo; no, está mejor aún. Un hombre imponente, alegre, una figura fornida de hombros anchos, con una sonrisa honesta, unos ojos negros y brillantes, y unas prominentes cejas oscuras. Las recuerdo todavía más negras, y debo decir que mejoraban bajo su nuevo aspecto, con esos trazos plateados que las recorrían. Jack ha estado en todos los lugares donde ondea nuestra bandera nacional, con la que comparte el nombre,[7] y en mis viajes he encontrado viejos camaradas suyos en el Mediterráneo y a la otra orilla del Atlántico, todos los cuales han sonreído y se han animado tras la mención casual de su nombre, y me han preguntado: «¿Conoce a Jack Governor? ¡Entonces conoce usted a un hombre como no hay otro!». ¡Así es él! Y es de forma tan incuestionable un oficial de la Marina, que si fueras a encontrártelo saliendo del iglú de un esquimal cubierto de una piel de foca, podrías persuadirte de que en realidad vestía el uniforme naval completo.
En una ocasión, Jack posó esos ojos refulgentes suyos sobre mi hermana; pero al final acabó desposando a otra dama y se la llevó a Sudamérica, donde la dama falleció. De esto haría unos doce años, o quizá más. Cuando llegó a nuestra casa encantada, consigo traía un pequeño barril de carne de ternera en salazón; y eso era porque estaba absolutamente convencido de que toda la carne que no conservaba él mismo no era más que carne pasada, e, invariablemente, siempre que bajaba a Londres incluía una pieza de este manjar en su equipaje. También se ofreció a traer consigo a un tal «Nat Beaver», un viejo camarada suyo, capitán de un buque mercante. El señor Beaver, con una cara y una planta tan rígida como si hubiera sido tallado en madera, y aparentemente igual de fuerte, demostró ser un hombre inteligente con un montón de experiencias marinas y una gran cantidad de conocimientos de tipo práctico. Algunas veces le sobrevenía un curioso nerviosismo, en apariencia el resultado de alguna vieja enfermedad; pero apenas le duraba unos minutos. Se quedó con la Habitación de los Trastos y la compartió con el señor Undery, mi abogado y amigo, que había venido como amateur, y con el cometido de «acabar con esto cuanto antes», como él mismo decía. Hay que recalcar que el señor Undery jugaba al whist mejor que cualquiera cuyo nombre se hallara incluido en la Law List, desde la cubierta roja del principio a la cubierta roja del final[8].
Nunca fui más feliz en toda mi vida que en aquellos días, y creo que ése era el mismo sentimiento que compartíamos todos. Jack Governor, un hombre dotado de maravillosos recursos, fue nombrado el cocinero en jefe, y preparó para nosotros algunos de los platos más deliciosos que he probado en mi vida, amén de varios curris a los que más valía no acercarse. Mi hermana ejercía de sous-chef y pastelera. Starling y yo actuábamos como pinches, alternando nuestros turnos, y, en las ocasiones que requerían más trabajo, el cocinero jefe «obligaba» a trabajar al señor Beaver. Disfrutábamos de una gran cantidad de deportes al aire libre y hacíamos bastante ejercicio, pero jamás se nos ocurría saltarnos ninguna de nuestras obligaciones y no existía mal humor o malentendidos entre nosotros. Nuestras veladas nocturnas eran tan deliciosas que al menos teníamos una razón positiva para que no nos apeteciera irnos a la cama por la noche.
Durante las primeras veladas nocturnas se dispararon todas las alarmas. La primera noche Jack me despertó golpeando mi puerta con una descomunal linterna de navío en la mano, un artefacto que semejaba las agallas de algún monstruo de las profundidades, para informarme de que se proponía «subir a lo alto del todo» para arriar la veleta. Era una noche tormentosa y protesté ante su disparatada idea. Pero Jack llamó mi atención sobre el hecho de que la veleta emitía un sonido que recordaba de algún modo a un llanto desesperado, y afirmó que alguien estaría muy pronto «dándole las buenas noches a un fantasma» si no se hacía lo que él sugería. De manera que decidimos subir hasta el tejado de la casa. El señor Beaver nos acompañaba. Yo apenas podía mantenerme en pie a causa de la fuerza del viento. Jack, armado con la linterna y seguido del señor Beaver, escaló hasta la punta de una cúpula, unos doce pies por encima de las chimeneas, agarrándose a Dios sabe qué, y, con una frialdad que me heló la sangre, martilleó la veleta hasta que la arrancó de cuajo. Los dos caballeros se encontraban de tan buen humor al encontrarse a aquellas alturas y con aquel tempestuoso viento azotándoles la cara, que temí que no tuvieran intención de bajar nunca. Algunas noches después volvieron a salir, y arrancaron la tapadera para pájaros de una de las chimeneas. Otra noche cortaron una tubería, ya que emitía un sonido como de llanto atragantado. Cada noche encontraban un nuevo quehacer. Recuerdo incluso varias ocasiones en que ambos, haciendo gala de la mayor tranquilidad que pueda imaginarse, se lanzaron por las ventanas de sus respectivas habitaciones para «darle lo suyo» a algo misterioso que rondaba por el jardín.
El acuerdo entre los presentes se cumplió a rajatabla, y nadie reveló nada. Lo único que sabíamos era que si la habitación de alguien estaba embrujada, nadie parecía verse especialmente afectado por ello.
El fantasma en la habitación
del Joven Amo B.
Una vez que me hube instalado en la alcoba triangular que tan distinguida reputación se había ganado entre los primeros moradores de la casa, mis pensamientos se dirigieron, como es lógico, a la propia persona del Joven Amo B. Mis especulaciones sobre él eran complejas y muy variadas. Dudé si su nombre de pila era Benjamín, Bissextile (que era como se llamaba a muchos que habían nacido en un año bisiesto), Bartholomew o Bill. Si su inicial se correspondía con su apellido, y éste era Baxter, Black, Brown, Barrer, Buggins, Baker o Bird. Si lo habían encontrado abandonado en el umbral de la casa, y había sido bautizado B., a secas. Si era un muchacho valiente, y su B era un diminutivo de Briton, o de buey. O si era posible que hubiera sido familia de alguna de las damas que habían alegrado las horas de mi propia infancia, y fuera de la misma sangre que Mother Bunch[9].
Me atormenté mucho con estas meditaciones sin propósito. La misteriosa inicial también me acompañaba en mis especulaciones sobre la propia apariencia y dedicaciones del fallecido: me preguntaba así, si es que le ponían bigudíes, calzaba botas —no creo que hubiera sido calvo como una bola de billar—, si era un muchacho brillante, le interesaban los barcos, si poseía alguna habilidad como boxeador, incluso si había pasado su boyante juventud bañándose en las playas de Bognor, Bangor, Bournemouth, Brighton o Broadstairs.
De manera que, desde el principio, me sentí bastante afectado por el significado de esa letra B.
No tardé en darme cuenta de que nunca, ni por casualidad, había soñado con el Joven Amo B., o con nada que tuviera que ver con él. Pero, en el instante en que me despertaba, a cualquier hora de la noche, me abrumaban los pensamientos respecto a mi persona, y las horas se me escurrían de entre los dedos tratando de unir su inicial con algo que tuviera algún sentido, por mínimo que fuera.
Durante seis noches seguidas me ocupé de este modo en la habitación del Joven Amo B, cuando de repente me di cuenta de que algo iba mal.
La primera aparición se me presentó temprano por la mañana, justo cuando comenzaba a amanecer. Estaba levantado, afeitándome delante de mi espejo, cuando de pronto me di cuenta, para mi sorpresa y consternación, de que esa persona que aparecía reflejada en el espejo… ¡no era yo! Yo tenía cincuenta años… Pero en lugar de mi reflejo, veía a un niño. ¡De pronto descubrí que aparentemente yo mismo era el Joven Amo B.!
Temblé y miré por encima de mi hombro, pero no vi nada. Volví a mirar dentro del espejo, y pude ver los rasgos y la expresión de un niño que se afeitaba, pero no para despojarse de una barba, sino más bien para lograr que le creciera una. Presa del espanto, di unas cuantas vueltas por la alcoba y regresé al espejo, resuelto a imprimir firmeza en mi mano y completar así la operación que había quedado momentáneamente interrumpida. Sin embargo, al abrir mis ojos, que había mantenido cerrados para intentar calmarme, me encontré de nuevo frente al espejo. Mirándome fijamente a los ojos, me observaba un hombre joven de unos veinticuatro o veinticinco años. Aterrorizado por esta nueva incursión espectral cerré los ojos, y reuní todas las fuerzas que pude para recuperarme. Al abrirlos de nuevo vi, afeitándose tras el cristal, a mi padre, que hacía tiempo que había muerto. En fin, reconocí incluso a mi abuelo, a quien jamás había visto en vida.
Aunque, como es natural, me encontraba muy afectado por estas apariciones tan increíbles, resolví guardar el secreto hasta en tanto llegase el momento acordado por todos para poner en común nuestras historias.
Agitado por una multitud de pensamientos extraños, me retiré a mi habitación aquella noche preparado para hacer frente a alguna nueva experiencia de índole espiritual. Y mi predisposición no fue en vano. Serían las dos de la mañana cuando me desperté de un sueño inquieto. E, ¡imaginaos lo que sentí al alargar la mano bajo las sábanas y descubrir que compartía el lecho con el esqueleto del Joven Amo B.!
Me incorporé de un salto, y el esqueleto hizo lo mismo. Entonces escuché una voz lastimera que preguntaba:
—¿Dónde estoy? ¿Qué me ha ocurrido?
Entonces, mirando con atención hacia el lugar de donde provenía la voz, me topé con el fantasma del Joven Amo B.
El espíritu del joven aparecía adornado con unas vestimentas muy pasadas de moda; o más bien, no parecía estar vestido, sino empaquetado en una suerte de telas blancas y negras de poca calidad, horriblemente decoradas con botones brillantes. Observé que dichos botones adornaban en filas dobles cada hombro del fantasma, y que continuaban hasta descender por su espalda. El espectro llevaba un cuello de encaje. Su mano derecha —la cual constaté que estaba manchada de tinta— reposaba sobre su estómago. Conectando esta acción con algunos casi imperceptibles granos sobre su rostro, y con su aire de vaga náusea, concluí que este fantasma era el de un muchacho que, en vida, había debido de ingerir una gran cantidad de medicinas.
—¿Dónde estoy? —preguntó el pequeño espectro con una voz patética—. ¿Y por qué nací en la época del Calomel, y por qué me dieron tanto Calomel?
Le contesté que, con total franqueza, no podía darle una respuesta.
—¿Dónde está mi hermanita? —preguntó el espíritu—. ¿Y dónde está mi querida mujercita? ¿Y dónde está ese muchacho con el que fui a la escuela?
Rogué al fantasma que se consolase, y que, sobre todas las cosas, no se entristeciera por la pérdida de su amigo de la escuela. Le expliqué que era probable que si volviera a verlo entendería que el reencuentro no habría merecido la pena. Le expliqué que yo mismo había vuelto a ver, a lo largo de mi vida, a varios de los compañeros que tuve en la escuela, y que ni uno solo de ellos había merecido la pena. Expresé mi humilde opinión de que su amigo tampoco la merecería. Le dije que no era más que un personaje de su pasado imbuido de aspectos míticos, una fantasía, una trampa creada por uno mismo. Le conté cómo, la última vez que me había topado con uno de ellos, había sido durante una cena, y que mi amigo había aparecido parapetado detrás de una inmensa corbata, y que no tenía opinión ninguna sobre ningún tema de conversación, y que tenía una capacidad de aburrirse absolutamente titánica. Le relaté que, dado que habíamos estado juntos en «Oíd Doylance’s», se había invitado a sí mismo a desayunar conmigo (una ofensa social de la mayor magnitud); y cómo yo, animado por la llama pálida de mi esperanza en la valía de los antiguos alumnos de Doylance’s, se lo había permitido; y cómo se había revelado como un vagabundo que perseguía a la raza de Adán, con sus extrañas ideas sobre el dinero, especialmente con su propuesta de que el Banco de Inglaterra, bajo la pena de abolición, de inmediato acuñase y pusiera en circulación Dios sabe cuántos miles de millones de billetes de a diez chelines y seis peniques.
El fantasma escuchó en silencio sin apartar su mirada de mí.
—¡Barbero! —apostrofó, una vez que hube concluido mi historia.
—¿Barbero? —repetí yo, puesto que no ejerzo dicha profesión.
—Condenado —continuó el fantasma— a afeitar clientes en sucesión: primero yo, después un hombre joven; luego tú, tal como tú eres; después tu padre, después tu abuelo; condenado asimismo a dormir con un esqueleto cada noche, y a levantarte junto a él cada mañana.
(Temblé al escuchar este sombrío anuncio).
—¡Barbero! ¡Sígueme!
Había sentido, incluso antes de que aquellas palabras fueran pronunciadas, que una fuerza me impulsaba a seguir al espectro. Lo hice, y de repente ya no me encontraba en la habitación del Joven Amo B.
La mayoría de la gente ha oído hablar de las largas y fatigosas jornadas nocturnas a las que se sometía a las brujas para que confesaran, y de lo efectivas que eran, puesto que éstas solían revelar toda la verdad asistidas por preguntas precisas y bajo amenaza de tortura. Insisto en que, durante el tiempo que ocupé la habitación del Amo B., aquella habitación encantada, su fantasma me llevó con él en expediciones tan largas y escabrosas como las que acabo de mencionar. Es cierto que no fui presentado a ningún anciano decrépito con rabo y cuernos de cabra —un cruce entre Pan y un ropavejero—, anfitrión de recepciones tan absurdas como las que tenían lugar en la vida real y mucho menos decentes; pero me encontré con otras muchas cosas que parecían obedecer al mismo sinsentido.
Ya que confío en que ustedes sepan que digo la verdad, y que seré creído, declaro sin vacilación alguna que seguí al fantasma, en primer lugar, sobre una escoba, y más tarde montado en un pequeño caballo de madera. Podría prestar juramento sobre el olor que emanaba la pintura del animal en cuestión, sobre todo tras el traqueteo constante al que lo sometí. Más tarde seguí al espectro en un vehículo llamado simón (toda una institución con cuyo aroma tampoco se encuentra familiarizada la presente generación, pero que consiste —me atrevo a jurar de nuevo— en una mezcla de establo, perro con sarna y fuelles muy viejos. Sobre esto apelo a la generación que me precedió a fin de que confirme o refute lo que digo). Perseguí al fantasma montado sobre un burro sin cabeza: al menos, sobre uno tan interesado en el estado de su estómago que la tenía todo el tiempo allí metida, investigándolo; sobre ponis que parecían nacidos con el solo propósito de dar coces; sobre tiovivos y columpios de feria; montado en un coche de punto, otra institución ya olvidada en la cual los pasajeros solían dormirse apoyando sus cabezas en el regazo del mismísimo cochero.
Para no abrumarles con un relato detallado de todos mis viajes detrás del fantasma del Amo B., que fueron más extensos y maravillosos que los del propio Sinbad, me limitaré a narrar una experiencia que permita quizás juzgar todas las demás que se produjeron.
Me encontraba mágicamente transmutado. Yo era yo, pero a la vez era otro. Era consciente de algo dentro de mí que había permanecido inmutable durante toda mi vida, y que siempre he reconocido en todas sus etapas y variantes; y al mismo tiempo yo no era la misma persona que se había acostado en la habitación del Joven Amo B. Tenía la cara más suave y las piernas más cortas; y había colocado a otra criatura, también de rostro suave y piernas como las mías, detrás de una puerta, donde yo le estaba confiando una proposición de la más increíble naturaleza.
La proposición era la siguiente: que instaurásemos un serrallo.
La otra criatura accedió de inmediato. No poseía noción alguna de respetabilidad, ni yo tampoco la poseía. Era la costumbre de Oriente, del buen califa Haroun Al-Raschid (permítanme que escriba mal el nombre aunque sólo sea una vez, ¡tan henchido se encuentra de memorias dulces!), y tal costumbre era respetada y digna de imitación.
—¡Oh! ¡Hagámoslo! —decía la otra criatura dando animados saltitos—. ¡Instauremos un serrallo!
No era porque dudásemos en absoluto del carácter meritorio del tipo de establecimiento que proponíamos importar de Oriente a nuestros lares, sino que creíamos que aquello debía ser ocultado a la señorita Griffin. Era más bien porque sospechábamos que la mujer en cuestión no tenía muchas simpatías por el género humano, y era incapaz de apreciar la grandeza del gran Haroun. Lo guardamos en secreto, pues, pero decidimos compartirlo en cambio con la señorita Bule.
Éramos diez en la escuela de la señorita Griffin, en Hampstead Ponds: ocho damas y dos caballeros. La señorita Bule, que yo juzgaba que había alcanzado la edad madura a los ocho o nueve años de edad, era la principal anfitriona de nuestros juegos. Le expliqué el asunto en el transcurso de aquel día, y propuse que la convirtiéramos en la Favorita.
La señorita Bule, tras batallar con la modestia tan natural y encantadora propia de su adorable sexo, expresó sentirse honrada por la idea, pero deseaba saber antes cuál proponíamos que sería el lugar reservado para la señorita Pipson. La señorita Bule, que le había prometido a aquella joven dama una amistad eterna, compartirlo todo, no tener secretos hasta la misma muerte, promesa que se hizo ante los Servicios y Lecciones de la Iglesia, obra completa en dos volúmenes con caja y candado, dijo que ella no podía, como amiga de la señorita Pipson, ocultarle el hecho de que la señorita Pipson no sería una de las Elegidas.
Ahora bien, puesto que la señorita Pipson poseía una cabellera rubia ondulada y unos bonitos ojos azules, lo cual se correspondía con mi idea de cualquier cosa mortal y femenina que pudiera llamarse hermosa, respondí de inmediato que yo consideraba a la señorita Pipson una Hermosa Hada Circasiana.
—¿Y entonces, qué? —preguntó la señorita Bule pensativamente.
Contesté que debía ser cambiada en trueque por un comerciante, traída hasta mí cubierta por un velo, y comprada como esclava.
(La segunda criatura, por aquel entonces, había pasado ya a ocupar el segundo puesto dentro del Estado, el de Gran Visir. Más adelante se resistió a que los acontecimientos hubieran sido dispuestos de ese modo, pero le tiré del pelo hasta que bramó de dolor y acabó cediendo).
—¿Y no sentiré celos? —preguntó la señorita Bule, bajando los ojos con modestia.
—Zobaida, no —contesté—. Tú serás por siempre la Sultana Favorita, la primera en mi corazón, y mi trono será por siempre tuyo.
La señorita Bule, hechas estas aseveraciones, consintió en proponer la idea a sus siete compañeras. Se me ocurrió, en el transcurso del mismo día, que sabíamos que podíamos confiar en una criatura sonriente y de buen corazón llamada Tabby, que era la sirvienta de más baja categoría de la casa. Tanto que valía menos que una cama, y cuyo rostro se encontraba casi de continuo recubierto por una especie de betún negro. Una vez terminé de cenar, deslicé una nota en la mano de la señorita Bule para transmitirle esa idea, refiriéndome al betún negro como un signo de la Providencia, y señalando a Tabby para que hiciera de Mesrour, el celebrado jefe de los Negros del Harén.
Hubo dificultades a la hora de conformar esta institución tan deseada, tal y como ocurre con todos los grupos numerosos. La segunda criatura demostró su bajeza de carácter y, una vez fue vencido en sus aspiraciones al trono, pretendió poseer ciertos escrúpulos para postrarse delante del Califa; se negó a llamarlo Comandante de los Fieles, habló de él de forma despreciativa designándole como un simple «camarada», declaró que no jugaba más —«¡Juega!»—, y se comportó de otras muchas formas ofensivas y poco elegantes. La vileza de su comportamiento fue, de cualquier modo, derrotada por la indignación general de un serrallo completamente unido, y yo me convertí en el niño mimado del harén, bendecido por las sonrisas de ocho de las más hermosas hijas de los hombres.
Las sonrisas únicamente podían producirse cuando la señorita Griffin miraba hacia otro lado, y aun entonces sólo de una manera muy cautelosa, puesto que existía una leyenda entre los seguidores de la doctrina protestante de que la señorita era capaz de vernos de espaldas mediante un pequeño adorno que tenía en la mitad del bordado de su chal negro. Pero cada día, durante una hora después de la cena, todos nos sentábamos juntos, y entonces la Favorita y el resto del harén real competían sobre quién conseguiría entretener a Haroun el Sereno en su reposo de los asuntos de estado, los cuales, como ocurre con la mayoría de los asuntos de estado, tenían que ver con la aritmética, ya que el Comandante de los Fieles era bastante malo haciendo sumas.
En estas ocasiones, el devoto Mesrour, jefe de los Negros del Harén, siempre se encontraba presente (la señorita Griffin solía convocarle con cierta vehemencia), pero no actuaba jamás en ninguna forma que le hiciera ganar reputación histórica. En primer lugar, la manera que tenía de pasar la escoba por el diván del Califa, incluso cuando Haroun portaba sobre sus hombros la túnica roja de la furia (el chal rojo de la señorita Pipson), aunque podía ser disculpada, nunca resultaba completamente satisfactoria. En segundo lugar, su forma de irrumpir al bramido de «¡Qué nenes tan monos!», nunca resultaba ni Oriental ni siquiera respetuoso. En tercer lugar, aunque se le había requerido varias veces para que dijera «¡Bismillah!», de continuo exclamaba «¡Aleluya!». Este miembro de la Corte, al contrario de los de su clase, tenía demasiado buen humor, mantenía la boca demasiado abierta, expresaba su aprobación de una forma demasiado incongruente, e incluso en una ocasión —fue con ocasión de la compra de la Hermosa Circasiana por quinientas mil bolsas de oro, demasiado barata salió— se permitió abrazar a la esclava, a la Favorita, y al Califa, a todo el mundo. (Entre paréntesis, déjenme decir que el Señor bendiga a Mesroud, ¡y Dios le haya dado hijos e hijas que hayan hecho sus días más llevaderos desde entonces!).
La señorita Griffin era un modelo de respetabilidad, y no alcanzo a comprender cuáles habrían sido los sentimientos de aquella mujer de virtud intachable si hubiera sabido, cuando nos sacaba de paseo por Hampstead Road en fila de a dos, que caminaba con paso firme a la cabeza de la Poligamia y el Mahometanismo. Creo que contemplar a la señorita Griffin en dicho estado de ignorancia nos embriagaba de una dicha sin igual, y nos embargaba un sentimiento algo malvado de que existía un terrible poder en nuestro conocimiento del que nada sabía la buena señora —que sabía todo lo que podía saberse de los libros—, y ese mismo sentimiento inspiraba que guardásemos el secreto. Y lo guardamos de un modo excelente, aunque en una ocasión estuviéramos a punto de ser descubiertos. Fue un domingo. Los diez nos encontrábamos en una parte bien visible de la iglesia, con la señorita Griffin presidiendo nuestro grupo —como ocurría todos los domingos, cuando publicitábamos la escuela de una forma muy poco secular—. Recuerdo que durante el servicio se leyó la descripción de Salomón y de sus gloriosos arreglos domésticos. El momento en el que se mencionó al monarca, la conciencia me susurró: «¡Tú también Haroun!». El ministro que oficiaba tenía un defecto en la vista, y eso hacía que pareciera como si estuviese leyendo personalmente para mí. Mi rostro se vio inundado de un poderoso color carmesí, y fue anegado por una sudoración considerable. El Gran Visir parecía más muerto que vivo, y el serrallo al completo se ruborizó, como si el atardecer en Bagdad brillara directamente sobre sus hermosos rostros. En este instante terrible se levantó la señorita Griffin y, con una mirada siniestra, pasó revista a los niños del Islam. Mi propia impresión fue que tanto la Iglesia como el Estado se habían puesto de acuerdo con ella en una conspiración para descubrirnos, y que pronto nos exhibirían como herejes en mitad de la galería. Pero tan occidental era la señorita en su recta actitud —si se me permite utilizar esta expresión en oposición a nuestras veleidades orientales—, que simplemente se limitó a sospechar que estábamos comiendo manzanas, y así nos salvamos.
He dicho que el serrallo se encontraba unido. Era solamente en la cuestión de si el Comandante de los Fieles tenía derecho a ejercitar su poder para besar a las concubinas dentro del santuario de la escuela sobre lo que sus integrantes se encontraban divididos. Zobaida ejercía su derecho, como Favorita que era, de rascarse a su antojo, y la Hermosa Circasiana de refugiar su rostro dentro de una bolsa verde de fieltro, diseñada originariamente para guardar libros. Por otra parte, una gacela de trascendental belleza llegada desde las planicies fructíferas en hermosura de Camden Town (donde había sido comprada, por los comerciantes, en la caravana que cada medio año cruzaba el desierto tras las vacaciones) sostenía opiniones más liberales, pero reivindicaba que se limitara el beneficio de las mismas únicamente a ese perro hijo de un perro, el Gran Visir, que no tenía derecho a nada, y a quien, por lo tanto, no se cuestionaba. Al final, dicha dificultad fue solventada mediante el nombramiento de una joven esclava como sustituta. La niña, montada sobre una banqueta, recibía de forma oficial sobre sus mejillas los saludos destinados por el gracioso Haroun a las otras sultanas, y era premiada por ello en privado con las arcas de las Damas del Harén.
Y así fue cómo, en el disfrute más alto de mi dicha, me metí en tremendos problemas. Comencé a pensar en mi madre, y en lo que diría si llevaba a casa durante las vacaciones de verano a ocho de las hijas más hermosas nacidas de los hombres. Pensé en el número de camas que tendríamos que disponer en la casa, pensé en los ingresos de mi padre y en la factura del pan, y mi melancolía se multiplicó por dos. El serrallo y su malvado Visir, adivinando la causa de la tristeza de su señor, hicieron todo lo posible por aumentarla. Profesaron fidelidad sin límites, y declararon que vivirían y morirían por él. Reducido a un estado de tristeza indescriptible por dichas protestas de afecto, me quedaba despierto durante horas enteras, rumiando mi terrible destino. En mi desesperación, creo que habría aprovechado la primera oportunidad que se me presentase para caer de rodillas ante la señorita Griffin, admitiendo paralelismos con Salomón, y rogándole que se me tratase de acuerdo a las ofendidas leyes de mi país; pero una forma de escape imprevista se abrió ante mí.
Un día estábamos paseando en fila de a dos —con ocasión de lo cual el Visir había aprovechado para dar instrucciones de vigilar al muchacho que sostenía la litera, teniendo en cuenta que si profanaba con la mirada a las bellezas del harén, no tendría más remedio que morir ahorcado en el transcurso de la noche—, cuando sucedió que nuestros corazones se vieron velados por la pesadumbre. Una acción inexplicable por parte de la gacela nos había hundido en la desgracia más absoluta. Esa encantadora, bajo la excusa de que el día anterior había sido su cumpleaños, había recibido una cesta que contenía grandes tesoros para su celebración (ambas cosas eran mentira), y en secreto, pero de manera insistente, había invitado a treinta y cinco príncipes y princesas del vecindario a un baile con vituallas, con la especificación de que «no se les podría ir a buscar hasta las doce de la noche». Tal invención de la gacela había motivado la llegada por sorpresa ante la puerta de la señorita Griffin de un gran número de invitados vestidos de gala, montados en diversos medios de transporte y acompañados de distintos escoltas, los cuales fueron depositados sobre el escalón de entrada con un rubor de expectación para luego ser expulsados entre lágrimas. Al comienzo de la doble llamada que suele preceder a estas ceremonias, la gacela se había escondido en un ático trasero; y con cada nueva llegada, la señorita Griffin se había ido agitando más y más hasta que finalmente había sido vista rompiendo en jirones su blusa. La rendición por parte de la criminal fue seguida de un ejemplar castigo, y la traidora había sido encerrada en el armario de la ropa a pan y agua, y había motivado una reprimenda para todos, de una duración vindicativa, en la cual la señorita Griffin había usado las expresiones siguientes: a saber, primero, «creo que todos lo sabíais»; segundo, «cada uno de vosotros es tan malo como los demás»; tercero, «sois un grupo de pequeños mezquinos».
Bajo dichas circunstancias, caminábamos todos con el corazón apesadumbrado, yo en especial, sobre quien pesaban en mayor medida las responsabilidades musulmanas que había asumido. Me encontraba, por tanto, de un humor melancólico. En esto, un hombre desconocido se plantó delante de la señorita Griffin y, tras caminar junto a ella durante un buen rato, posó su mirada sobre mí. Suponiéndole un maleante, y sospechando que mi hora había llegado, en un santiamén eché a correr, con el propósito vago de llegar hasta Egipto.
El serrallo al completo gritó cuando me vio correr tan rápido como me permitían mis piernas (tenía la impresión de que si tomaba la primera esquina a la izquierda, y rodeaba la posada, llegaría por el camino más corto hasta las pirámides). Entonces la señorita Griffin salió chillando detrás de mí, el desleal Visir corrió en mi busca, y el muchacho en el paso de pago me empujó hacia una esquina, como si fuera una oveja, cortando mi huida. Nadie me riñó mientras me cogían y me traían ante la señorita Griffin; la dama se limitó a preguntar, con una gentileza sorprendente, ¡lo cual era muy curioso!, que por qué había salido corriendo cuando el caballero me miró.
Si hubiera conservado el resuello para responder a la pregunta, creo que no habría dicho nada. Al no tener aliento, por supuesto que no ofrecí respuesta alguna. La señorita Griffin y el extraño me tomaron entre ellos y me condujeron de regreso al Palacio con toda la ceremonia; pero desde luego que no como si fuera un criminal.
Cuando llegamos allí, entramos sin más en una habitación, y la señorita Griffin llamó a Mesrour, la jefa de los sombríos guardianes del harén, para que la ayudase. Entonces la señorita Griffin le susurró algo al oído a Mesrour, y ésta rompió a llorar.
—¡Dios te bendiga, querido mío! —dijo esta buena persona, girándose hacia mí—. ¡Tú padre está muy enfermo!
Pregunté, con el corazón saliéndoseme por la garganta:
—¿Está muy enfermo?
—¡Que el señor te proteja, angelito! —dijo la buena Mesrour, poniéndose de rodillas para que pudiera acomodar mi cabeza sobre sus hombros—. ¡Tu papá ha muerto!
Haroun Al-Raschild se desvaneció con estas palabras; el serrallo desapareció; y desde ese momento no volví a ver a ninguna de las ocho hijas más hermosas de los hombres.
Fui llevado a casa, y allí había tanta muerte como deudas, y se celebró una subasta. Mi pequeña cama fue considerada con tanto desdén por un poder desconocido para mí, llamado vagamente «El Comercio», que una carbonera de bronce, un asador y una jaula fueron puestos encima de ella para constituir un lote completo, y lo vendieron «regalado», o al menos eso escuché, ¡y recuerdo que pensé, qué triste regalo sería para alguien!
Entonces me enviaron a una escuela enorme para muchachos, fría, desangelada, donde todas las comidas y las ropas eran gruesas e insuficientes; donde todo el mundo, grande y pequeño, era cruel; donde todos los niños sabían de la subasta antes de mi llegada, y me preguntaban cuánto había sacado, y quién me había comprado, y me gritaban: «¡Uno, dos… tres! ¡Adjudicado!». Nunca susurré a persona alguna en aquel lugar maldito que yo había sido Haroun, ni que había tenido un serrallo; puesto que era consciente de que, si mencionaba mis fracasos, me habrían hecho objeto de tales humillaciones que no habría tenido más remedio que ahogarme en el estanque lleno de fango cercano al patio, tan marrón como la cerveza.
¡Ay de mí! Ningún otro fantasma ha acosado la habitación de aquel niño, amigos míos, desde que yo la ocupé, más que los fantasmas de mi propia infancia, el espectro de mi inocencia perdida, el espíritu de mis castillos en el aire. En muchas ocasiones he seguido al fantasma, pero ni siquiera con estos pasos del hombre que soy lo he alcanzado, nunca con mis manos de hombre lo he rozado, nunca he conseguido apretarlo contra mi pecho en toda su pureza. Y así me veis ahora, sometido a mi destino, tan despreocupado y agradecido como puedo, sometido a mi destino de afeitar en el espejo a un número continuo de hombres distintos, y de acostarme y levantarme con ese esqueleto que se me ha concedido como compañero mortal.
Extraído del ejemplar de All Year Round
titulado «La casa encantada»,
Navidad de 1859