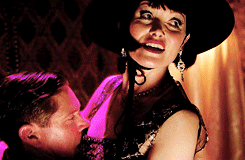¿Existe en la mujer un sentimiento más agudo que la curiosidad? ¡Oh! ¡Saber, conocer, tocar lo que se ha soñado! ¿Qué no haría por ello? Una mujer, cuando su curiosidad impaciente está despierta, cometerá todas las locuras, todas las imprudencias, tendrá todas las audacias, no retrocederá ante nada. Hablo de las mujeres realmente mujeres, dotadas de ese espíritu de triple fondo que parece, en la superficie, razonable y frío, pero cuyos compartimentos secretos están los tres llenos: uno de inquietud femenina siempre agitada; otro de astucia coloreada de buena fe, de esa astucia de beato, sofisticada y temible; el último, por fin, de sinvergüencería encantadora, de trapacería exquisita, de deliciosa perfidia, de todas esas perversas cualidades que empujan al suicidio a los amantes imbécilmente crédulos, pero que arroban a los otros.
Aquella cuya aventura quiero contar era una provinciana, vulgarmente honesta hasta entonces. Su vida tranquila en apariencia, discurría en su hogar, entre un marido muy ocupado y dos hijos a los que criaba como mujer irreprochable. Pero su corazón se estremecía de curiosidad insatisfecha, de un prurito de lo desconocido. Pensaba en París sin cesar, y leía ávidamente los periódicos mundanos. La descripción de las fiestas, de los vestidos, de los placeres, hacía hervir sus deseos; pero sobre todo la turbaban misteriosamente los ecos llenos de sobreentendidos, los velos levantados a medias en frases hábiles, y que dejan entrever horizontes de disfrutes culpables y asoladores.
Desde allá lejos veía París en una apoteosis de lujo magnífico y corrompido.
Y durante las largas noches de ensueño, acunada por los ronquidos regulares de su marido que dormía a su lado de espaldas, con un pañuelo en torno al cráneo, pensaba en los hombres conocidos cuyos nombres aparecen en la primera página de los periódicos como grandes estrellas en un cielo sombrío; y se figuraba su vida enloquecedora entre un continuo desenfreno, orgías antiguas tremendamente voluptuosas y refinamientos de sensualidad tan complicados que ni siquiera podía figurárselos.
Los bulevares le parecían una especie de abismo de las pasiones humanas; y todas sus casas encerraban con seguridad prodigiosos misterios de amor.
Se sentía envejecer mientras tanto. Envejecía sin haber conocido nada de la vida, salvo esas ocupaciones regulares, odiosamente monótonas y triviales, que constituyen, dicen, la felicidad del hogar. Era aún bonita, conservada en aquella existencia tranquila como una fruta de invierno en un armario cerrado; pero estaba roída, asolada, trastornada por ardores secretos. Se preguntaba si moriría sin haber conocido todas esas embriagueces pecaminosas, sin haberse arrojado una vez, una sola vez, por entero, a esa oleada de voluptuosidades parisienses.
Con larga perseverancia preparó un viaje a París, inventó un pretexto, se hizo invitar por unos parientes, y, como su marido no podía acompañarla, partió sola. En cuanto llegó, supo imaginar razones que le permitirían en caso necesario ausentarse dos días o mejor dos noches, sí era preciso, pues había encontrado, decía, unos amigos que vivían en la campiña suburbana.
Y buscó. Recorrió los bulevares sin ver nada, salvo el vicio errante y numerado. Sondeó con la vista los grandes cafés, leyó atentamente los anuncios por palabras de Le Figaro, que se le presentaba cada mañana como un toque de rebato, una llamada al amor.
Y nunca nada la ponía sobre la pista de aquellas grandes orgías de artistas y de actrices; nada le revelaba los templos de aquellos excesos, que se imaginaba cerrados por una palabra mágica como la cueva de Las mil y una noches y esas catacumbas de Roma donde se celebraban secretamente los misterios de una religión perseguida.
Sus parientes, pequeños burgueses, no podían presentarle a ninguno de esos hombres conocidos cuyos nombres zumbaban en su cabeza; y, desesperada, pensaba ya en volverse, cuando el azar vino en su ayuda.
Un día, bajando por la calle de la Chausée d’Antin, se detuvo a contemplar una tienda repleta de esos objetos japoneses tan coloreados que constituyen una especie de gozo para la vista. Examinaba los graciosos marfiles grotescos, los grandes jarrones de esmaltes llameantes, los bronces raros, cuando oyó, en el interior de la tienda, al dueño, que, con muchas reverencias, mostraba a un hombrecito grueso de cráneo calvo y barba gris un enorme monigote ventrudo, pieza única según decía.
Y a cada frase del comerciante el nombre del coleccionista, un nombre célebre, resonaba como un toque de clarín. Los otros clientes, jóvenes señoras, elegantes caballeros, contemplaban con una ojeada furtiva y rápida, una ojeada como es debido y manifiestamente respetuosos, al renombrado escritor, quien, por su parte, miraba apasionadamente el monigote de porcelana. Eran tan feos uno como otro, feos como dos hermanos salidos del mismo seno.
El comerciante decía:
-A usted, don Jean Varin, se lo dejaría en mil francos; es exactamente lo que me cuesta. Para todo el mundo sería mil quinientos francos; pero aprecio a mi clientela de artistas y le hago precios especiales. Todos vienen por aquí, don Jean Varin. Ayer, el señor Busnach me compró una gran copa antigua. El otro día vendí dos candelabros como estos (son bonitos, ¿verdad?) a don Alejandro Dumas. Mire, esa pieza que usted tiene, señor Varin, estaría ya vendida si la hubiera visto el señor Zola.
El escritor vacilaba, muy perplejo, tentado por el objeto, pero calculando la suma, y no se ocupaba más de las miradas que si hubiera estado solo en un desierto. Ella había entrado temblando, con la vista clavada descaradamente sobre él, y ni siquiera se preguntaba si era guapo, elegante o joven. Era Jean Varin en persona, ¡Jean Varin!
Tras un largo combate, una dolorosa vacilación, él dejó el jarrón sobre una mesa.
-No, es demasiado caro -dijo.
El comerciante redobló su elocuencia:
-¡Oh, don Jean Varin! ¿demasiado caro? ¡Vale muy a gusto dos mil francos.
El hombre de letras replicó tristemente, sin dejar de mirar la figurilla de ojos de esmalte:
-No digo que no; pero es demasiado caro para mí.
Entonces ella, asaltada por una enloquecida audacia, se adelantó:
-Para mí -dijo-, ¿cuánto vale este hombrecillo?
El comerciante, sorprendido, replicó:
-Mil quinientos francos, señora.
-Me lo quedo.
El escritor, que hasta entonces ni se había fijado en ella, se volvió bruscamente, y la miró de pies a cabeza como un buen observador, con los ojos un poco cerrados; después, como un experto, la examinó en detalle. Estaba encantadora, animada, iluminada de pronto por aquella llama que hasta entonces dormía en ella. Y, además, una mujer que compra una chuchería por mil quinientos francos no es una cualquiera.
Ella tuvo entonces un movimiento de arrobadora delicadeza; y, volviéndose hacia él, con voz temblorosa:
-Perdón, caballero, quizás me mostré un poco viva; acaso usted no había dicho su última palabra.
Él se inclinó:
-La había dicho, señora.
Pero ella, muy emocionada:
-En fin, caballero, hoy o más adelante, si decide cambiar de opinión, este objeto es suyo. Yo lo compré solo porque le había gustado.
Él sonrió, visiblemente halagado:
-¿Cómo? ¿Me conoce usted? -dijo.
Entonces ella le habló de su admiración, le citó sus obras, fue elocuente. Para conversar, él se había acodado en un mueble y, clavando en ella sus ojos agudos, intentaba descifrarla. A veces el comerciante, encantado de poseer aquel reclamo viviente, cuando entraban clientes nuevos gritaba desde el otro extremo de la tienda:
-Oiga, mire esto, don Jean Varin, ¿verdad que es bonito?
Entonces todas las cabezas se alzaban, y ella se estremecía de placer al ser vista así, en íntima conversación con un Ilustre. Por fin, embriagada, tuvo una audacia suprema, como los generales que van a emprender el asalto:
-Caballero -dijo- hágame un favor, un grandísimo favor. Permítame que le ofrezca este monigote en recuerdo de una mujer que lo admira apasionadamente y a quien usted ha visto diez minutos.
Él se negó. Ella insistía. Se resistió, divertido, riéndose de buena gana. Ella, obstinada, le dijo:
-¡Bueno! Voy a llevárselo a su casa ahora mismo; ¿dónde vive usted?
Se negó a dar su dirección; pero ella, preguntándosela al comerciante, la supo y, una vez pagada su adquisición, escapó hacia un coche de punto. El escritor corrió para alcanzarla, sin querer exponerse a recibir aquel regalo, que no sabría a quién devolver. Se reunió con ella cuando saltaba al coche, y se lanzó, casi cayó sobre ella, derribado por el simón que se ponía en camino; después se sentó a su lado, muy molesto. Por mucho que rogó, que insistió, ella se mostró intratable. Cuando llegaban delante de la puerta, puso sus condiciones:
-Accederé -dijo ella-, a no dejarle esto, si usted cumple hoy todos mis deseos.
La cosa le pareció tan divertida que aceptó.
Ella preguntó:
-¿Qué suele hacer usted a esta hora?
Tras una leve vacilación:
-Doy un paseo -dijo.
Entonces, con voz resuelta, ella ordenó:
-¡Al Bosque!
Se pusieron en marcha. Fue preciso que él le nombrara a todas las mujeres conocidas, sobre todo a las impuras, con detalles íntimos sobre ellas, sus vidas, sus hábitos, sus pisos, sus vicios. Atardeció
-¿Qué hace usted todos los días a esta hora? -dijo ella.
Él respondió riendo:
-Tomo un ajenjo.
Entonces, gravemente, agregó ella:
-Entonces, caballero, vamos a tomar un ajenjo.
Entraron en un gran café del bulevar que él frecuentaba, donde encontró a unos colegas. Se los presentó a todos. Ella estaba loca de alegría. Y en su cabeza sonaban sin cesar estas palabras:
-¡Al fin! ¡al fin!
Pasaba el tiempo, y ella preguntó:
-¿Es su hora de cenar?
Él respondió:
-Sí, señora.
-Pues entonces, vamos a cenar.
Y, al salir del café Bignon:
-¿Qué hace usted por la noche? -dijo.
Ella miró fijamente:
-Depende: a veces voy al teatro.
-Pues bien, caballero vamos al teatro.
Entraron en el Vaudeville, gratis, gracias a él, y, gloria suprema, toda la sala la vio a su lado, sentada en una butaca de palco. Terminada la representación, él le besó galantemente la mano:
-Solo me queda, señora, agradecerle el delicioso día…
Ella lo interrumpió:
-A esta hora, ¿qué hace usted todas las noches?
-Pues… pues… vuelvo a casa.
Ella se echó a reír, con una risa trémula.
-Pues bien, caballero… volvamos a casa.
Y no hablaron más. Ella se estremecía a ratos, temblorosa de pies a cabeza, con ganas de huir y ganas de quedarse, con, en lo más hondo de su corazón, una voluntad muy firme de llegar hasta el final. En la escalera, se aferraba al pasamanos, tan viva era su emoción; y él subía delante, sin resuello, con una cerilla en la mano.
En cuanto estuvo en el dormitorio, ella se desnudó a toda prisa y se metió en la cama sin pronunciar una palabra; y esperó, acurrucada contra la pared. Pero ella era tan simple como puede serlo la esposa legítima de un notario de provincias, y él más exigente que un bajá de tres colas. No se entendieron en absoluto.
Entonces él se durmió. La noche transcurrió, turbada solamente por el tictac del reloj, y ella, inmóvil, pensaba en las noches conyugales; y bajo los rayos amarillos de un farol chino miraba, consternada, a su lado, a aquel hombrecillo, de espaldas, rechoncho, cuyo vientre de bola levantaba la sábana como un globo de gas. Roncaba con un ruido de tubo de órgano, con resoplidos prolongados, con cómicos estrangulamientos. Sus veinte cabellos aprovechaban aquel reposo para levantarse extrañamente, cansados de su prolongada fijeza sobre aquel cráneo desnudo cuyos estragos debían velar. Y un hilillo de saliva corría por una comisura de su boca entreabierta.
La aurora deslizó por fin un poco de luz entre las cortinas corridas. Ella se levantó, se vistió sin hacer ruido y ya había abierto a medias la puerta cuando hizo rechinar la cerradura y él se despertó restregándose los ojos. Se quedó unos segundos sin recobrar enteramente los sentidos, y después, cuando recordó su aventura preguntó:
-¿Qué? ¿Se marcha usted?
Ella permanecía en pie, confusa. Balbució:
-Pues sí, ya es de día.
Él se incorporó:
-Veamos, dijo, tengo, a mi vez, algo que preguntarle.
Ella no respondía, y é1 prosiguió:
-Me tiene usted muy extrañado desde ayer. Sea franca, confiéseme por qué ha hecho todo esto, pues no entiendo nada.
Ella se acercó despacito, ruborizada como una virgen:
-Quise conocer… el… vicio… y, bueno… y, bueno, no es muy divertido.
Y escapó, bajó la escalera, se lanzó a la calle.
El ejército de los barrenderos barría. Barrían las aceras, los adoquines, empujando toda la basura al arroyo. Con un movimiento regular, el mismo movimiento de los segadores en un prado, empujaban el barro en semicírculo ante sí; y, calle tras calle, ella los encontraba como juguetes de cuerda, movidos automáticamente por el mismo resorte.
Y le parecía que también en ella acababan de barrer algo, de empujar al arroyo, a la cloaca, sus ensueños sobreexcitados.
Regresó a casa, sin resuello, helada, guardando solo en la cabeza la sensación de aquel movimiento de las escobas que limpiaban París por la mañana.
Y, en cuanto estuvo en su habitación, sollozó.
FIN