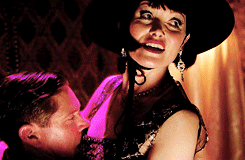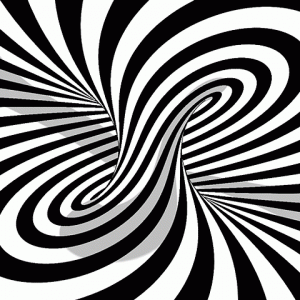Los ladrones de cadáveres Robert Louis Stevenson
Todas las noches del año nos sentábamos los cuatro en el pequeño reservado de la posada George en Debenham: el empresario de pompas fúnebres, el dueño, Fettes y yo. A veces había más gente; pero tanto si hacía viento como si no, tanto si llovía como si nevaba o caía una helada, los cuatro, llegado el momento, nos instalábamos en nuestros respectivos sillones. Fettes era un viejo escocés muy dado a la bebida; culto, sin duda, y también acomodado, porque vivía sin hacer nada. Había llegado a Debenham años atrás, todavía joven, y por la simple permanencia se había convertido en hijo adoptivo del pueblo. Su capa azul de camelote era una antigüedad, igual que la torre de la iglesia. Su sitio fijo en el reservado de la posada, su conspicua ausencia de la iglesia, y sus vicios vergonzosos eran cosas de todos sabidas en Debenham. Mantenía algunas opiniones vagamente radicales y cierto pasajero escepticismo religioso que sacaba a relucir periódicamente, dando énfasis a sus palabras con imprecisos manotazos sobre la mesa. Bebía ron: cinco vasos todas las veladas; y durante la mayor parte de su diaria visita a la posada permanecía en un estado de melancólico estupor alcohólico, siempre con el vaso de ron en la mano derecha. Le llamábamos el doctor, porque se le atribuían ciertos conocimientos de medicina y en casos de emergencia había sido capaz de entablillar una fractura o reducir una luxación, pero, al margen de estos pocos detalles, carecíamos de información sobre su personalidad y antecedentes.
Una oscura noche de invierno —habían dado las nueve algo antes de que el dueño se reuniera con nosotros— fuimos informados de que un gran terrateniente de los alrededores se había puesto enfermo en la posada, atacado de apoplejía, cuando iba de camino hacia Londres y el Parlamento; y por telégrafo se había solicitado la presencia, a la cabecera del gran hombre, de su médico de la capital, personaje todavía más famoso. Era la primera vez que pasaba una cosa así en Debenham (hacía muy poco tiempo que se había inaugurado el ferrocarril) y todos estábamos convenientemente impresionados.
—Ya ha llegado —dijo el dueño, después de llenar y de encender la pipa.
—¿Quién? —dije yo—. ¿No querrá usted decir el médico?
—Precisamente —contestó nuestro posadero.
—¿Cómo se llama?
—Doctor Macfarlane —dijo el dueño.
Fettes estaba acabando su tercer vaso, sumido ya en el estupor de la borrachera, unas veces asintiendo con la cabeza, otras con la mirada perdida en el vacío; pero con el sonido de las últimas palabras pareció despertarse y repitió dos veces el apellido «Macfarlane»: la primera con entonación tranquila, pero con repentina emoción la segunda.
—Sí —dijo el dueño—, así se llama: doctor Wolfe Macfarlane.
Fettes se serenó inmediatamente; sus ojos se aclararon, su voz se hizo más firme y sus palabras más vigorosas. Todos nos quedamos muy sorprendidos ante aquella transformación, porque era como si un hombre hubiera resucitado de entre los muertos.
—Les ruego que me disculpen —dijo—; mucho me temo que no prestaba atención a sus palabras. ¿Quién es ese tal Wolfe Macfarlane?
Y añadió, después de oír las explicaciones del dueño:
—No puede ser, claro que no; y, sin embargo, me gustaría ver a ese hombre cara a cara.
—¿Lo conoce usted, doctor? —preguntó boquiabierto el empresario de pompas fúnebres.
—¡Dios no lo quiera! —fue la respuesta—. Y, sin embargo, el nombre no es nada corriente, sería demasiado imaginar que hubiera dos. Dígame, posadero, ¿se trata de un hombre viejo?
—No es un hombre joven, desde luego, y tiene el pelo blanco; pero sí parece más joven que usted.
—Es mayor que yo, sin embargo; varios años mayor. Pero —dando un manotazo sobre la mesa—, es el ron lo que ve usted en mi cara; el ron y mis pecados. Este hombre quizá tenga una conciencia más fácil de contentar y haga bien las digestiones. ¡Conciencia! ¡De qué cosas me atrevo a hablar! Se imaginarán ustedes que he sido un buen cristiano, ¿no es cierto? Pues no, yo no; nunca me ha dado por la hipocresía. Quizá Voltaire habría cambiado si se hubiera visto en mi caso; pero, aunque mi cerebro —y procedió a darse un manotazo sobre la calva cabeza—, aunque mi cerebro funcionaba perfectamente, no saqué ninguna conclusión de las cosas que vi.
—Si este doctor es la persona que usted conoce —me aventuré a apuntar, después de una pausa bastante penosa—, ¿debemos deducir que no comparte la buena opinión del posadero?
Fettes no me hizo el menor caso.
—Sí —dijo, con repentina firmeza—, tengo que verlo cara a cara.
Se produjo otra pausa; luego una puerta se cerró con cierta violencia en el primer piso y se oyeron pasos en la escalera.
—Es el doctor —exclamó el dueño—. Si se da prisa podrá alcanzarle.
No había más que dos pasos desde el pequeño reservado a la puerta de la vieja posada George; la ancha escalera de roble terminaba casi en la calle; entre el umbral y el último peldaño no había sitio más que para una alfombra turca; pero este espacio tan reducido quedaba brillantemente iluminado todas las noches, no solo gracias a la luz de la escalera y al gran farol debajo del nombre de la posada, sino también debido al cálido resplandor que salía por la ventana de la cantina. La posada llamaba así convenientemente la atención de los que cruzaban por la calle en las frías noches de invierno. Fettes se llegó sin vacilaciones hasta el diminuto vestíbulo y los demás, quedándonos un tanto retrasados, nos dispusimos a presenciar el encuentro entre aquellos dos hombres, encuentro que uno de ellos había definido como «cara a cara». El doctor Macfarlane era un hombre despierto y vigoroso. Sus cabellos blancos servían para resaltar la calma y la palidez de su rostro, nada desprovisto de energía por otra parte. Iba elegantemente vestido con el mejor velarte y la más fina holanda, y lucía una gruesa cadena de oro para el reloj y gemelos y anteojos del mismo metal precioso. La corbata, ancha y con muchos pliegues, era blanca con lunares de color lila, y llevaba al brazo un abrigo de pieles para defenderse del frío durante el viaje. No hay duda de que lograba dar dignidad a sus años envuelto en aquella atmósfera de riqueza y respetabilidad; y no dejaba de ser todo un contraste sorprendente ver a nuestro borrachín —calvo, sucio, lleno de granos y arropado en su vieja capa azul de camelote— enfrentarse con él al pie de la escalera.
—¡Macfarlane! —dijo con voz resonante, más propia de un heraldo que de un amigo.
El gran doctor se detuvo bruscamente en el cuarto escalón, como si la familiaridad de aquel saludo sorprendiera y en cierto modo ofendiera su dignidad.
—¡Toddy Macfarlane! —repitió Fettes.
El londinense casi se tambaleó. Lanzó una mirada rapidísima al hombre que tenía delante, volvió hacia atrás unos ojos atemorizados y luego susurró con voz llena de sorpresa:
—¡Fettes! ¡Tú!
—¡Yo, sí! —dijo el otro—. ¿Creías que también yo estaba muerto? No resulta tan fácil dar por terminada nuestra relación.
—¡Calla, por favor! —exclamó el ilustre médico—. ¡Calla! Este encuentro es tan inesperado… Ya veo que te has ofendido. Confieso que al principio casi no te había conocido; pero me alegro mucho… me alegro mucho de tener esta oportunidad. Hoy solo vamos a poder decirnos hola y hasta la vista; me espera el calesín y tengo que coger el tren; pero debes… veamos, sí… debes darme tu dirección y te aseguro que tendrás muy pronto noticias mías. Hemos de hacer algo por ti, Fettes. Mucho me temo que estás algo apurado; pero ya nos ocuparemos de eso «en recuerdo de los viejos tiempos», como solíamos cantar durante nuestras cenas.
—¡Dinero! —exclamó Fettes— ¡Dinero tuyo! El dinero que me diste estará todavía donde lo arrojé aquella noche de lluvia.
Hablando, el doctor Macfarlane había conseguido recobrar un cierto grado de superioridad y confianza en sí mismo, pero la desacostumbrada energía de aquella negativa lo sumió de nuevo en su primitiva confusión.
Una horrible expresión atravesó por un momento sus facciones casi venerables.
—Mi querido amigo —dijo—, haz como gustes; nada más lejos de mi intención que ofenderte. No quisiera entrometerme. Pero sí que te dejaré mi dirección…
—No me la des… No deseo saber cuál es el techo que te cobija —le interrumpió el otro—. Oí tu nombre; temí que fueras tú; quería saber si, después de todo, existe un Dios; ahora ya sé que no. ¡Sal de aquí!
Pero Fettes seguía en el centro de la alfombra, entre la escalera y la puerta; y para escapar, el gran médico londinense iba a verse obligado a dar un rodeo. Estaban claras sus vacilaciones ante lo que a todas luces consideraba una humillación. A pesar de su palidez, había un brillo amenazador en sus anteojos; pero, mientras seguía sin decidirse, se dio cuenta de que el cochero de su calesín contemplaba con interés desde la calle aquella escena tan poco común y advirtió también cómo le mirábamos nosotros, los del pequeño grupo del reservado, apelotonados en el rincón más próximo a la cantina. La presencia de tantos testigos le decidió a emprender la huida. Pasó pegado a la pared y luego se dirigió hacia la puerta con la velocidad de una serpiente. Pero sus dificultades no habían terminado aún, porque antes de salir Fettes le agarró del brazo y, de sus labios, aunque en un susurro, salieron con toda claridad estas palabras:
—¿Has vuelto a verlo?
El famoso doctor londinense dejó escapar un grito ahogado, dio un empujón al que así le interrogaba y con las manos sobre la cabeza huyó como un ladrón cogido in fraganti. Antes de que a ninguno de nosotros se nos ocurriera hacer el menor movimiento, el calesín traqueteaba ya camino de la estación La escena había terminado como podría hacerlo un sueño; pero aquel sueño había dejado pruebas y rastros de su paso. Al día siguiente la criada encontró los anteojos de oro en el umbral, rotos, y aquella noche todos permanecimos en pie, sin aliento, junto a la ventana de la cantina, con Fettes a nuestro lado, sereno, pálido y con aire decidido.
—¡Que Dios nos tenga de su mano, Mr. Fettes! —dijo el posadero, al ser el primero en recobrar el normal uso de sus sentidos—. ¿A qué obedece todo esto? Son cosas bien extrañas las que usted ha dicho…
Fettes se volvió hacia nosotros; nos fue mirando a la cara sucesivamente.
—Procuren tener la lengua quieta —dijo—. Es arriesgado enfrentarse con el tal Macfarlane; los que lo han hecho se han arrepentido demasiado tarde.
Después, sin terminarse el tercer vaso, ni mucho menos quedarse para consumir los otros dos, nos dijo adiós y se perdió en la oscuridad de la noche después de pasar bajo la lámpara de la posada.
Nosotros tres regresamos a los sillones del reservado, con un buen fuego y cuatro velas recién empezadas; y, a medida que recapitulábamos lo sucedido, el primer escalofrío de nuestra sorpresa se convirtió muy pronto en hormiguillo de curiosidad. Nos quedamos allí hasta muy tarde; no recuerdo ninguna otra noche en la que se prolongara tanto la tertulia. Antes de separarnos, cada uno tenía una teoría que se había comprometido a probar, y no había para nosotros asunto más urgente en este mundo que rastrear el pasado de nuestro misterioso contertulio y descubrir el secreto que compartía con el famoso doctor londinense. No es un gran motivo de vanagloria, pero creo que me di mejor maña que mis compañeros para desvelar la historia; y quizá no haya en estos momentos otro ser vivo que pueda narrarles a ustedes aquellos monstruosos y abominables sucesos.
De joven, Fettes había estudiado medicina en Edimburgo. Tenía un cierto tipo de talento que le permitía retener gran parte de lo que oía y asimilarlo en seguida, haciéndolo suyo. Trabajaba poco en casa; pero era cortés, atento e inteligente en presencia de sus maestros. Pronto se fijaron en él por su capacidad de atención y su buena memoria; y, aunque a mí me pareció bien extraño cuando lo oí por primera vez, Fettes era en aquellos días bien parecido y cuidaba mucho de su aspecto exterior. Existía por entonces fuera de la universidad un cierto profesor de anatomía al que designaré aquí mediante la letra K. Su nombre llegó más adelante a ser tristemente célebre. El hombre que lo llevaba se escabulló disfrazado por las calles de Edimburgo, mientras el gentío, que aplaudía la ejecución de Burke[1], pedía a gritos la sangre de su patrón. Pero Mr. K estaba entonces en la cima de su popularidad; disfrutaba de la fama debido en parte a su propio talento y habilidad, y en parte a la incompetencia de su rival, el profesor universitario. Los estudiantes, al menos, tenían absoluta fe en él y el mismo Fettes creía, e hizo creer a otros, que había puesto los cimientos de su éxito al lograr el favor de este hombre meteóricamente famoso. Mr. K era un bon vivant además de un excelente profesor; y apreciaba tanto una hábil ilusión como una preparación cuidadosa. En ambos campos Fettes disfrutaba de su merecida consideración, y durante el segundo año de sus estudios recibió el encargo semioficial de segundo profesor de prácticas o subasistente en su clase.
Debido a este empleo, el cuidado del anfiteatro y del aula recaía de manera particular sobre los hombros de Fettes. Era responsable de la limpieza de los locales y del comportamiento de los otros estudiantes y también constituía parte de su deber proporcionar, recibir y dividir los diferentes cadáveres. Con vistas a esta última ocupación —en aquella época asunto muy delicado—, Mr. K hizo que se alojase primero en el mismo callejón y más adelante en el mismo edificio donde estaban instaladas las salas de disección. Allí, después de una noche de turbulentos placeres, con la mano todavía temblorosa y la vista nublada, tenía que abandonar la cama en la oscuridad de las horas que preceden a los amaneceres invernales, para entenderse con los sucios y desesperados traficantes que abastecían las mesas. Tenía que abrir la puerta a aquellos hombres que después han alcanzado tan terrible reputación en todo el país. Tenía que recoger su trágico cargamento, pagarles el sórdido precio convenido y quedarse solo, al marcharse los otros, con aquellos desagradables despojos de humanidad. Terminada tal escena, Fettes volvía a adormilarse por espacio de una o dos horas para reparar así los abusos de la noche y refrescarse un tanto para los trabajos del día siguiente.
Pocos muchachos podrían haberse mostrado más insensibles a las impresiones de una vida pasada de esta manera bajo los emblemas de la moralidad. Su mente estaba impermeabilizada contra cualquier consideración de carácter general. Era incapaz de sentir interés por el destino y los reveses de fortuna de cualquier otra persona, esclavo total de sus propios deseos y rastreras ambiciones. Frío, superficial y egoísta en última instancia, no carecía de ese mínimo de prudencia, a la que se da equivocadamente el nombre de moralidad, que mantiene a un hombre alejado de borracheras inconvenientes o latrocinios castigables. Como Fettes deseaba además que sus maestros y condiscípulos tuvieran de él una buena opinión, se esforzaba en guardar las apariencias. Decidió también destacar en sus estudios y día tras día servía a su patrón impecablemente en las cosas más visibles y que más podían reforzar su reputación de buen estudiante. Para indemnizarse de sus días de trabajo, se entregaba por las noches a placeres ruidosos y desvergonzados; y cuando los dos platillos se equilibraban, el órgano al que Fettes llamaba «su conciencia» se declaraba satisfecho.
La obtención de cadáveres era continua causa de dificultades tanto para él como para su patrón. En aquella clase con tantos alumnos y en la que se trabajaba mucho, la materia prima de las disecciones estaba siempre a punto de acabarse; y las transacciones que esta situación hacía necesarias no solo eran desagradables en sí mismas, sino que podían tener consecuencias muy peligrosas para todos los implicados. La norma de Mr. K era no hacer preguntas en el trato con los de la profesión. «Ellos consiguen el cuerpo y nosotros pagamos el precio», solía decir, recalcando la aliteración; quid pro quo. Y de nuevo, y con cierto cinismo, les repetía a sus asistentes que «No hicieran preguntas por razones de conciencia». No es que se diera por sentado implícitamente que los cadáveres se conseguían mediante el asesinato. Si tal idea se le hubiera formulado mediante palabras, Mr. K se habría horrorizado; pero su frívola manera de hablar tratándose de un problema tan serio era, en sí misma, una ofensa contra las normas más elementales de la responsabilidad social y una tentación ofrecida a los hombres con los que negociaba. Fettes, por ejemplo no había dejado de advertir que, con frecuencia, los cuerpos que le llevaban habían perdido la vida muy pocas horas antes. También le sorprendía una y otra vez el aspecto abominable y los movimientos solapados de los rufianes que llamaban a su puerta antes del alba; y, atando cabos para sus adentros, quizá atribuía un significado demasiado inmoral y demasiado categórico a las imprudentes advertencias de su maestro. En resumen: Fettes entendía que su deber constaba de tres apartados: aceptar lo que le traían, pagar el precio y pasar por alto cualquier indicio de un posible crimen.
Una mañana de noviembre esta consigna de silencio se vio duramente puesta a prueba. Fettes, después de pasar la noche en blanco debido a un atroz dolor de muelas —paseándose por su cuarto como una fiera enjaulada o arrojándose desesperado sobre la cama—, y caer ya de madrugada en ese sueño profundo e intranquilo que con tanta frecuencia es la consecuencia de una noche de dolor, se vio despertado por la tercera o cuarta impaciente repetición de la señal convenida. La luna, aunque en cuarto menguante, derramaba abundante luz; hacía mucho frío y la noche estaba ventosa, la ciudad dormía aún, pero una indefinible agitación preludiaba ya el ruido y el tráfago del día. Los profanadores habían llegado más tarde de lo acostumbrado y parecían tener aún más prisa por marcharse que otras veces. Fettes, muerto de sueño, les fue alumbrando escaleras arriba. Oía sus roncas voces, con fuerte acento irlandés, como formando parte de un sueño; y mientras aquellos hombres vaciaban el lúgubre contenido de su saco, él dormitaba, con un hombro apoyado contra la pared; tuvo que hacer luego verdaderos esfuerzos para encontrar el dinero con que pagar a aquellos hombres. Al ponerse en movimiento sus ojos tropezaron con el rostro del cadáver. No pudo disimular su sobresalto; dio dos pasos hacia adelante, con la vela en alto.
—¡Santo cielo! —exclamó—. ¡Si es Jane Galbraith!
Los hombres no respondieron nada pero se movieron imperceptiblemente en dirección a la puerta.
—La conozco, se lo aseguro —continuó Fettes—. Ayer estaba viva y muy contenta. Es imposible que haya muerto; es imposible que hayan conseguido este cuerpo de forma correcta.
—Está usted completamente equivocado, señor —dijo uno de los hombres.
Pero el otro lanzó a Fettes una mirada amenazadora y pidió que se les diera el dinero inmediatamente.
Era imposible malinterpretar su expresión o exagerar el peligro que implicaba. Al muchacho le faltó valor. Tartamudeó una excusa, contó la suma convenida y acompañó a sus odiosos visitantes hasta la puerta. Tan pronto como desaparecieron, Fettes se apresuró a confirmar sus sospechas. Mediante una docena de marcas que no dejaban lugar a dudas identificó a la muchacha con la que había bromeado el día anterior. Vio, con horror, señales sobre aquel cuerpo que podían muy bien ser pruebas de una muerte violenta. Se sintió dominado por el pánico y buscó refugio en su habitación. Una vez allí reflexionó con calma sobre el descubrimiento que había hecho; consideró fríamente la importancia de las instrucciones de Mr. K y el peligro para su persona que podía derivarse de su intromisión en un asunto de tanta importancia; finalmente, lleno de angustiosas dudas, determinó esperar y pedir consejo a su inmediato superior, el primer asistente.
Era este un médico joven, Wolfe Macfarlane, gran favorito de los estudiantes temerarios, hombre inteligente, disipado y absolutamente falto de escrúpulos. Había viajado y estudiado en el extranjero. Sus modales eran agradables y un poquito atrevidos. Se le consideraba una autoridad en cuestiones teatrales y no había nadie más hábil para patinar sobre el hielo ni que manejara con más destreza los palos de golf; vestía con elegante audacia y, como toque final de distinción, era propietario de un calesín y de un robusto trotón. Su relación con Fettes había llegado a ser muy íntima; de hecho sus cargos respectivos hacían necesaria una cierta comunidad de vida; y cuando escaseaban los cadáveres, los dos se adentraban por las zonas rurales en el calesín de Macfarlane, para visitar y profanar algún cementerio poco frecuentado y, antes del alba, presentarse con su botín en la puerta de la sala de disección.
Aquella mañana Macfarlane apareció un poco antes de lo que solía. Fettes le oyó, salió a recibirle a la escalera, le contó su historia y terminó mostrándole la causa de su alarma. Macfarlane examinó las señales que presentaba el cadáver.
—Sí —dijo con una inclinación de cabeza—; parece sospechoso.
—¿Qué te parece que debo hacer? —preguntó Fettes.
—¿Hacer? —repitió el otro—. ¿Es que quieres hacer algo? Cuanto menos se diga, antes se arreglará, diría yo.
—Quizá la reconozca alguna otra persona —objetó Fettes—. Era tan conocida como el Castle Rock.
—Esperemos que no —dijo Macfarlane—, y si alguien lo hace… bien, tú no la reconociste, ¿comprendes?, y no hay más que hablar. Lo cierto es que esto lleva ya demasiado tiempo sucediendo. Remueve el cieno y colocarás a K en una situación desesperada; tampoco tú saldrías muy bien librado. Ni yo, si vamos a eso. Me gustaría saber cómo quedaríamos, o qué demonios podríamos decir si nos llamaran como testigos ante cualquier tribunal. Porque, para mí, ¿sabes?, hay una cosa cierta: prácticamente hablando, todo nuestro «material» han sido personas asesinadas.
—¡Macfarlane! —exclamó Fettes.
—¡Vamos, vamos! —se burló el otro—. ¡Como si tú no lo hubieras sospechado!
—Sospechar es una cosa…
—Y probar otra. Ya lo sé; y siento tanto como tú que esto haya llegado hasta aquí —dando unos golpes en el cadáver con su bastón—. Pero colocados en esta situación, lo mejor que puedo hacer es no reconocerla; y —añadió con gran frialdad— así es: no la reconozco. Tú puedes, si es ese tu deseo. No voy a decirte lo que tienes que hacer, pero creo que un hombre de mundo haría lo mismo que yo; y me atrevería a añadir que eso es lo que K esperaría de nosotros. La cuestión es ¿por qué nos eligió a nosotros como asistentes? Y yo respondo: porque no quería viejas chismosas.
Aquella manera de hablar era la que más efecto podía tener en la mente de un muchacho como Fettes. Accedió a imitar a Macfarlane. El cuerpo de la desgraciada joven pasó a la mesa de disección como era costumbre y nadie hizo el menor comentario ni pareció reconocerla.
Una tarde, después de haber terminado su trabajo de aquel día, Fettes entró en una taberna muy concurrida y encontró allí a Macfarlane sentado en compañía de un extraño. Era un hombre pequeño, muy pálido y de cabellos muy oscuros, y ojos negros como carbones. El corte de su cara parecía prometer una inteligencia y un refinamiento que sus modales se encargaban de desmentir, porque nada más empezar a tratarle, se ponía de manifiesto su vulgaridad, su tosquedad y su estupidez. Aquel hombre ejercía, sin embargo, un extraordinario control sobre Macfarlane; le daba órdenes como si fuera el Gran Bajá; se indignaba ante el menor inconveniente o retraso, y hacía groseros comentarios sobre el servilismo con que era obedecido. Esta persona tan desagradable manifestó una inmediata simpatía hacia Fettes, trató de ganárselo invitándolo a beber y le honró con extraordinarias confidencias sobre su pasado. Si una décima parte de lo que confesó era verdad, se trataba de un bribón de lo más odioso; y la vanidad del muchacho se sintió halagada por el interés de un hombre de tanta experiencia.
—Yo no soy precisamente un ángel —hizo notar el desconocido—, pero Macfarlane me da ciento y raya… Toddy Macfarlane le llamo yo. Toddy, pide otra copa para tu amigo.
O bien:
—Toddy, levántate y cierra la puerta.
—Toddy me odia —dijo después—. Sí, Toddy, ¡claro que me odias!
—No me gusta ese maldito nombre, y usted lo sabe —gruñó Macfarlane.
—¡Escúchalo! ¿Has visto a los muchachos tirar al blanco con sus cuchillos? A él le gustaría hacer eso por todo mi cuerpo —explicó el desconocido.
—Nosotros, la gente de medicina, tenemos un sistema mejor —dijo Fettes—. Cuando no nos gusta un amigo muerto, lo llevamos a la mesa de disección.
Macfarlane le miró enojado, como si aquella broma fuera muy poco de su agrado.
Fue pasando la tarde. Gray, porque tal era el nombre del desconocido, invitó a Fettes a cenar con ellos, encargando un festín tan suntuoso que la taberna entera tuvo que movilizarse, y cuando terminó le mandó a Macfarlane que pagara la cuenta. Se separaron ya de madrugada; el tal Gray estaba completamente borracho. Macfarlane, sereno sobre todo a causa de la indignación reflexionaba sobre el dinero que se había visto obligado a malgastar y las humillaciones que había tenido que soportar. Fettes, con diferentes licores cantándole dentro de la cabeza, volvió a su casa con pasos inciertos y la mente totalmente en blanco. Al día siguiente Macfarlane faltó a clase y Fettes sonrió para sus adentros al imaginárselo todavía acompañando al insoportable Gray de taberna en taberna. Tan pronto como quedó libre de sus obligaciones, se puso a buscar por todas partes a sus compañeros de la noche anterior. Pero no consiguió encontrarlos en ningún sitio; de manera que volvió pronto a su habitación, se acostó en seguida, y durmió el sueño de los justos.
A las cuatro de la mañana le despertó la señal acostumbrada. Al bajar a abrir la puerta, grande fue su asombro cuando descubrió a Macfarlane con su calesín y dentro del vehículo uno de aquellos horrendos bultos alargados que tan bien conocía.
—¡Cómo! —exclamó—. ¿Has salido tú solo? ¿Cómo te las has apañado?
Pero Macfarlane le hizo callar bruscamente, pidiéndole que se ocupara del asunto que tenían entre manos. Después de subir el cuerpo y de depositarlo sobre la mesa, Macfarlane hizo primero un gesto como de marcharse. Después se detuvo y pareció dudar.
—Será mejor que le veas la cara —dijo después lentamente, como si le costara cierto trabajo hablar—. Será mejor —repitió, al ver que Fettes se le quedaba mirando, lleno de asombro.
—Pero ¿dónde, cómo y cuándo ha llegado a tus manos? —exclamó el otro.
—Mírale la cara —fue la única respuesta.
Fettes titubeó; le asaltaron extrañas dudas. Contempló al joven médico y después el cuerpo; luego volvió otra vez la vista hacia Macfarlane. Finalmente, dando un respingo, hizo lo que se le pedía. Casi estaba esperando el espectáculo que se tropezaron sus ojos pero de todas formas el impacto fue violento. Ver, inmovilizado por la rigidez de la muerte y desnudo sobre el basto tejido de arpillera, al hombre del que se había separado dejándolo bien vestido y con el estómago satisfecho en el umbral de una taberna, despertó, hasta en el atolondrado Fettes, algunos de los terrores de la conciencia. El que dos personas que había conocido hubieran terminado sobre las heladas mesas de disección era un cras tibi que iba repitiéndose por su alma en ecos sucesivos. Con todo, aquellas eran solo preocupaciones secundarias. Lo que más le importaba era Wolfe. Falto de preparación para enfrentarse con un desafío de tanta importancia, Fettes no sabía cómo mirar a la cara a su compañero. No se atrevía a cruzar la vista con él y le faltaban tanto las palabras como la voz con que pronunciarlas.
Fue Macfarlane mismo quien dio el primer paso. Se acercó tranquilamente por detrás y puso una mano, con suavidad pero con firmeza, sobre el hombro del otro.
—Richardson —dijo— puede quedarse con la cabeza.
Richardson era un estudiante que desde tiempo atrás se venía mostrando muy deseoso de disponer de esa porción del cuerpo humano para sus prácticas de disección. No recibió ninguna respuesta, y el asesino continuó:
—Hablando de negocios, debes pagarme; tus cuentas tienen que cuadrar, como es lógico.
Fettes encontró una voz que no era más que una sombra de la suya:
—¡Pagarte! —exclamó—. ¿Pagarte por eso?
—Naturalmente; no tienes más remedio que hacerlo. Desde cualquier punto de vista que lo consideres —insistió el otro—. Yo no me atrevería a darlo gratis; ni tú a aceptarlo sin pagar, nos comprometería a los dos. Este es otro caso como el de Jane Galbraith. Cuantos más cabos sueltos, más razones para actuar como si todo estuviera en perfecto orden. ¿Dónde guarda su dinero el viejo K?
—Allí —contestó Fettes con voz ronca, señalando al armario del rincón.
—Entonces, dame la llave —dijo el otro calmosamente, extendiendo la mano.
Después de un momento de vacilación, la suerte quedó decidida. Macfarlane no pudo suprimir un estremecimiento nervioso, manifestación insignificante de un inmenso alivio, al sentir la llave entre los dedos. Abrió el armario, sacó pluma, tinta y el libro diario que descansaban sobre una de las baldas, y del dinero que había en un cajón tomó la suma adecuada para el caso.
—Ahora, mira —dijo Macfarlane—; ya se ha hecho el pago, primera prueba de tu buena fe, primer escalón hacia la seguridad. Pero todavía tienes que asegurarlo con un segundo paso. Anota el pago en el diario y estarás ya en condiciones de hacer frente al mismo demonio.
Durante los pocos segundos que siguieron la mente de Fettes fue un torbellino de ideas; pero al contrastar sus terrores, terminó triunfando el más inmediato. Cualquier dificultad le pareció casi insignificante comparada con una confrontación con Macfarlane en aquel momento. Dejó la vela que había sostenido todo aquel tiempo y con mano segura anotó la fecha, la naturaleza y el importe de la transacción.
—Y ahora —dijo Macfarlane—, es de justicia que te quedes con el dinero. Yo he cobrado ya mi parte. Por cierto, cuando un hombre de mundo tiene suerte y se encuentra en el bolsillo con unos cuantos chelines extra, me da vergüenza hablar de ello, pero hay una regla de conducta para esos casos. No hay que dedicarse a invitar, ni a comprar libros caros para las clases, ni a pagar viejas deudas; hay que pedir prestado en lugar de prestar.
—Macfarlane —empezó Fettes, con voz todavía un poco ronca—, me he puesto el nudo alrededor del cuello por complacerte.
—¿Por complacerme? —exclamó Wolfe—. ¡Vamos, vamos! Por lo que a mí se me alcanza no has hecho más que lo que estabas obligado a hacer en defensa propia. Supongamos que yo tuviera dificultades, ¿qué sería de ti? Este segundo accidente sin importancia procede sin duda alguna del primero. Mr. Gray es la continuación de Miss Galbraith. No es posible empezar y pararse luego. Si empiezas, tienes que seguir adelante; esa es la verdad. Los malvados nunca encuentran descanso.
Una horrible sensación de oscuridad y una clara conciencia de la perfidia del destino se apoderaron del alma del infeliz estudiante.
—¡Dios mío! —exclamó—. ¿Qué es lo que he hecho? y ¿cuándo puede decirse que haya empezado todo esto? ¿Qué hay de malo en que a uno lo nombren asistente? Service quería ese puesto; Service podía haberlo conseguido. ¿Se encontraría él en la situación en la que yo me encuentro ahora?
—Mi querido amigo —dijo Macfarlane—, ¡qué ingenuidad la tuya! ¿Es que acaso te ha pasado algo malo? ¿Es que puede pasarte algo malo si tienes la lengua quieta? ¿Es que todavía no te has enterado de lo que es la vida? Hay dos categorías de personas: los leones y los corderos. Si eres un cordero terminarás sobre una de esas mesas como Gray o Jane Galbraith; si eres un león, seguirás vivo y tendrás un caballo como tengo yo, como lo tiene K; como todas las personas con inteligencia o con valor. Al principio se titubea. Pero ¡mira a K! Mi querido amigo, eres inteligente, tienes valor. Yo te aprecio y K también te aprecia. Has nacido para ir a la cabeza, dirigiendo la cacería; y yo te aseguro, por mi honor y mi experiencia de la vida, que dentro de tres días te reirás de estos espantapájaros tanto como un colegial que presencia una farsa.
Y con esto Macfarlane se despidió y abandonó el callejón con su calesín para ir a recogerse antes del alba. Fettes se quedó solo con los remordimientos. Vio los peligros que le amenazaban. Vio, con indecible horror, el pozo sin fondo de su debilidad, y cómo, de concesión en concesión, había descendido de árbitro del destino de Macfarlane a cómplice indefenso y a sueldo. Hubiera dado el mundo entero por haberse mostrado un poco más valiente en el momento oportuno, pero no se le ocurrió que la valentía estuviera aún a su alcance. El secreto de Jane Galbraith y la maldita entrada en el libro diario habían cerrado su boca definitivamente.
Pasaron las horas; los alumnos empezaron a llegar; se fue haciendo entrega de los miembros del infeliz Gray a unos y otros, y los estudiantes los recibieron sin hacer el menor comentario. Richardson manifestó su satisfacción al dársele la cabeza; y, antes de que sonara la hora de la libertad, Fettes temblaba, exultante, al darse cuenta de lo mucho que había avanzado en el camino hacia la seguridad.
Durante dos días siguió observando, con creciente alegría, el terrible proceso de enmascaramiento.
Al tercer día Macfarlane reapareció. Había estado enfermo, dijo; pero compensó el tiempo perdido con la energía que desplegó dirigiendo a los estudiantes. Consagró su ayuda y sus consejos a Richardson de manera especial, y el alumno, animado por los elogios del asistente, trabajó muy deprisa, lleno de esperanzas, viéndose dueño ya de la medalla a la aplicación.
Antes de que terminara la semana se había cumplido la profecía de Macfarlane. Fettes había sobrevivido a sus terrores y olvidado su bajeza. Empezó a adornarse con las plumas de su valor y logró reconstruir la historia de tal manera que podía rememorar aquellos sucesos con malsano orgullo. A su cómplice lo veía poco. Se encontraban en las clases, por supuesto; también recibían juntos las órdenes de Mr. K. A veces, intercambiaban una o dos palabras en privado y Macfarlane se mostraba de principio a fin particularmente amable y jovial. Pero estaba claro que evitaba cualquier referencia a su común secreto; e incluso cuando Fettes susurraba que había decidido unir su suerte a la de los leones y rechazar la de los corderos, se limitaba a indicarle con una sonrisa que guardara silencio.
Finalmente se presentó una ocasión para que los dos trabajaran juntos de nuevo. En la clase de Mr. K volvían a escasear los cadáveres; los alumnos se mostraban impacientes y una de las aspiraciones del maestro era estar siempre bien provisto. Al mismo tiempo llegó la noticia de que iba a efectuarse un entierro en el rústico cementerio de Glencorse. El paso del tiempo ha modificado muy poco el sitio en cuestión. Estaba situado entonces, como ahora, en un cruce de caminos, lejos de toda humana habitación y escondido bajo el follaje de seis cedros. Los balidos de las ovejas en las colinas de los alrededores; los riachuelos a ambos lados: uno cantando con fuerza entre las piedras y el otro goteando furtivamente entre remanso y remanso; el rumor del viento en los viejos castaños florecidos y, una vez a la semana, la voz de la campana y las viejas melodías del chantre, eran los únicos sonidos que turbaban el silencio de la iglesia rural. El Resurreccionista —por usar un sinónimo de la época— no se sentía coartado por ninguno de los aspectos de la piedad tradicional. Parte integrante de su trabajo era despreciar y profanar los pergaminos y las trompetas de las antiguas tumbas, los caminos trillados por pies devotos y afligidos, y las ofrendas e inscripciones que testimonian el afecto de los que aún siguen vivos. En las zonas rústicas, donde el amor es más tenaz de lo corriente y donde lazos de sangre o camaradería unen a toda la sociedad de una parroquia, el ladrón de cadáveres, en lugar de sentirse repelido por natural respeto agradece la facilidad y ausencia de riesgo con que puede llevar a cabo su tarea. A cuerpos que habían sido entregados a la tierra, en gozosa expectación de un despertar bien diferente, les llegaba esa resurrección apresurada, llena de terrores, a la luz de la linterna, de la pala y el azadón. Forzado el ataúd y rasgada la mortaja, los melancólicos restos, vestidos de arpillera, después de dar tumbos durante horas por caminos apartados, privados incluso de la luz de la luna, eran finalmente expuestos a las mayores indignidades ante una clase de muchachos boquiabiertos.
De manera semejante a como dos buitres pueden caer en picado sobre un cordero agonizante, Fettes y Macfarlane iban a abatirse sobre una tumba en aquel tranquilo lugar de descanso, lleno de verdura. La esposa de un granjero, una mujer que había vivido sesenta años y había sido conocida por su excelente mantequilla y bondadosa conversación, había de ser arrancada de su tumba a medianoche y transportada, desnuda y sin vida, a la lejana ciudad que ella siempre había honrado poniéndose, para visitarla, sus mejores galas dominicales; el lugar que le correspondía junto a su familia habría de quedar vacío hasta el día del Juicio Final; sus miembros inocentes y siempre venerables habrían de ser expuestos a la fría curiosidad del director.
A última hora de la tarde los viajeros se pusieron en camino, bien envueltos en sus capas y provistos con una botella de formidables dimensiones. Llovía sin descanso: una lluvia densa y fría que se desplomaba sobre el suelo con inusitada violencia. De vez en cuando soplaba una ráfaga de viento, pero la cortina de lluvia acababa con ella. A pesar de la botella, el trayecto hasta Panicuik, donde pasarían la velada, resultó triste y silencioso. Se detuvieron antes en un espeso bosquecillo no lejos del cementerio para esconder sus herramientas; y volvieron a pararse en la posada Fisher’s Tryst, para brindar delante del fuego e intercalar una jarra de cerveza entre los tragos de whisky. Cuando llegaron al final de su viaje, el calesín fue puesto a cubierto, se dio de comer al caballo y los jóvenes doctores se acomodaron en un reservado para disfrutar de la mejor cena y del mejor vino que la casa podía ofrecerles. Las luces, el fuego, el golpear de la lluvia contra la ventana, el frío y absurdo trabajo que les esperaba, todo contribuía a hacer más placentera la comida. Con cada vaso que bebían su cordialidad aumentaba. Muy pronto Macfarlane entregó a su compañero un montoncito de monedas de oro.
—Un pequeño obsequio —dijo—. Entre amigos estos favores tendrían que hacerse con tanta facilidad como pasa de mano en mano uno de esos fósforos largos para encender la pipa.
Fettes se guardó el dinero y aplaudió con gran vigor el sentir de su colega.
—Eres un verdadero filósofo —exclamó—. Yo no era más que un ignorante hasta que te conocí. Tú y K… ¡Por Belcebú que entre los dos haréis de mí un hombre!
—Por supuesto que sí —asintió Macfarlane—. Aunque si he de serte franco, se necesitaba un hombre para respaldarme el otro día. Hay algunos cobardes de cuarenta años, muy corpulentos y pendencieros, que se hubieran puesto enfermos al ver el cadáver; pero tú no… tú no perdiste la cabeza. Te estuve observando.
—¿Y por qué tenía que haberla perdido? —presumió Fettes—. No era asunto mío. Hablar no me hubiera producido más que molestias, mientras que si callaba podía contar con tu gratitud, ¿no es cierto? —y golpeó el bolsillo con la mano, haciendo sonar las monedas de oro.
Macfarlane sintió una punzada de alarma ante aquellas desagradables palabras. Puede que lamentara la eficacia de sus enseñanzas en el comportamiento de su joven colaborador, pero no tuvo tiempo de intervenir porque el otro continuó en la misma línea jactanciosa.
—Lo importante es no asustarse. Confieso, aquí, entre nosotros, que no quiero que me cuelguen, y eso no es más que sentido práctico; pero la mojigatería, Macfarlane, nací ya despreciándola. El infierno, Dios, el demonio, el bien y el mal, el pecado, el crimen, y toda esa vieja galería de curiosidades… quizá sirvan para asustar a los chiquillos, pero los hombres de mundo como tú y como yo desprecian esas cosas. ¡Brindemos por la memoria de Gray!
Para entonces se estaba haciendo ya algo tarde. Pidieron que les trajeran el calesín delante de la puerta con los dos faroles encendidos y una vez cumplimentada su orden, pagaron la cuenta y emprendieron la marcha. Explicaron, que iban camino de Peebles y tomaron aquella dirección hasta perder de vista las últimas casas del pueblo; luego, apagando los faroles, dieron la vuelta y siguieron un atajo que les devolvía a Glencorse. No había otro ruido que el de su carruaje y el incesante y estridente caer de la lluvia. Estaba oscuro como boca de lobo aquí y allí un portillo blanco o una piedra del mismo color en algún muro les guiaba por unos momentos; pero casi siempre tenían que avanzar al paso y casi a tientas mientras atravesaban aquella ruidosa oscuridad en dirección hacia su solemne y aislado punto de destino. En la zona de bosques tupidos que rodea el cementerio la oscuridad se hizo total y no tuvieron más solución que volver a encender uno de los faroles del calesín. De esta manera, bajo los árboles goteantes y rodeados de grandes sombras que se movían continuamente, llegaron al escenario de sus impíos trabajos.
Los dos eran expertos en aquel asunto y muy eficaces con la pala; y cuando apenas llevaban veinte minutos de tarea se vieron recompensados con el sordo retumbar de sus herramientas sobre la tapa del ataúd. Al mismo tiempo, Macfarlane, al hacerse daño en la mano con una piedra, la tiró hacia atrás por encima de su cabeza sin mirar. La tumba, en la que, cavando, habían llegado a hundirse ya casi hasta los hombros, estaba situada muy cerca del borde del camposanto; y para que iluminara mejor sus trabajos habían apoyado el farol del calesín contra un árbol casi en el límite del empinado terraplén que descendía hasta el arroyo. La casualidad dirigió certeramente aquella piedra. Se oyó en el acto un estrépito de vidrios rotos; la oscuridad les envolvió; ruidos alternativamente secos y vibrantes sirvieron para anunciarles la trayectoria del farol terraplén abajo, y las veces que chocaba con árboles encontrados en su camino. Una piedra o dos, desplazadas por el farol en su caída, le siguieron dando tumbos hasta el fondo del vallecillo; y luego el silencio, como la oscuridad, se apoderó de todo; y por mucho que aguzaron el oído no se oía más que la lluvia, que tan pronto llevaba el compás del viento como caía sin altibajos sobre millas y millas de campo abierto.
Como casi estaban terminando ya su aborrecible tarea, juzgaron más prudente acabarla a oscuras. Desenterraron el ataúd y rompieron la tapa; introdujeron el cuerpo en el saco, que estaba completamente mojado, y entre los dos lo transportaron hasta el calesín; uno se montó para sujetar el cadáver y el otro, llevando al caballo por el bocado fue a tientas junto al muro y entre los árboles hasta llegar a un camino más ancho cerca de la posada Fisher’s Tryst. Celebraron el débil y difuso resplandor que allí había como si de la luz del sol se tratara; con su ayuda consiguieron poner el caballo a buen paso y empezaron a traquetear alegremente camino de la ciudad.
Los dos se habían mojado hasta los huesos durante sus operaciones y ahora, al saltar el calesín entre los profundos surcos de la senda, el objeto que sujetaban entre los dos caía con todo su peso primero sobre uno y luego sobre el otro. A cada repetición del horrible contacto ambos rechazaban instintivamente el cadáver con más violencia; y aunque los tumbos del vehículo bastaban para explicar aquellos contactos, su repetición terminó por afectar a los dos compañeros. Macfarlane hizo un chiste de mal gusto sobre la mujer del granjero que brotó ya sin fuerza de sus labios y que Fettes dejó pasar en silencio. Pero su extraña carga seguía chocando a un lado y a otro; tan pronto la cabeza se recostaba confianzudamente sobre un hombro como un trozo de empapada arpillera aleteaba gélidamente delante de sus rostros. Fettes empezó a sentir frío en el alma. Al contemplar el bulto tenía la impresión de que hubiera aumentado de tamaño. Por todas partes, cerca del camino y también a lo lejos, los perros de las granjas acompañaban su paso con trágicos aullidos; y el muchacho se fue convenciendo más y más de que algún inconcebible milagro había tenido lugar; que en aquel cuerpo muerto se había producido algún cambio misterioso y que los perros aullaban debido al miedo que les inspiraba su terrible carga.
—Por el amor de Dios —dijo, haciendo un gran esfuerzo para conseguir hablar—, por el amor de Dios, ¡encendamos una luz!
Macfarlane, al parecer, se veía afectado por los acontecimientos de manera muy similar y, aunque no dio respuesta alguna, detuvo al caballo, entregó las riendas a su compañero, se apeó y procedió a encender el farol que les quedaba. No habían llegado para entonces más allá del cruce de caminos que conduce a Auchenclinny. La lluvia seguía cayendo como si fuera a repetirse el diluvio universal, y no era nada fácil encender fuego en aquel mundo de oscuridad y de agua. Cuando por fin la vacilante llama azul fue traspasada a la mecha y empezó a ensancharse y hacerse más luminosa, creando un amplio círculo de imprecisa claridad alrededor del calesín, los dos jóvenes fueron capaces de verse el uno al otro y también el objeto que acarreaban. La lluvia había ido amoldando la arpillera al contorno del cuerpo que cubría, de manera que la cabeza se distinguía perfectamente del tronco, y los hombros se recortaban con toda claridad; algo a la vez espectral y humano les obligaba a mantener los ojos fijos en aquel horrible compañero de viaje.
Durante algún tiempo Macfarlane permaneció inmóvil, sujetando el farol. Un horror inexpresable envolvía el cuerpo de Fettes como una sábana humedecida, crispando al mismo tiempo sus lívidas facciones, un miedo que no tenía sentido, un horror a lo que no podía ser se iba apoderando de su cerebro. Un segundo más y hubiera hablado. Pero su compañero se le adelantó.
—Esto no es una mujer —dijo Macfarlane con voz que no era más que un susurro.
—Era una mujer cuando la subimos al calesín —respondió Fettes.
—Sostén el farol —dijo el otro—. Tengo que verle la cara.
Y mientras Fettes mantenía en alto el farol, su compañero desató el saco y dejó la cabeza al descubierto. La luz iluminó con toda claridad las bien moldeadas facciones y afeitadas mejillas de un rostro demasiado familiar, que ambos jóvenes habían contemplado con frecuencia en sus sueños. Un violento alarido rasgó la noche; ambos a una saltaron del coche; el farol cayó y se rompió, apagándose; y el caballo, aterrado por toda aquella agitación tan fuera de lo corriente, se encabritó y salió disparado hacia Edimburgo a todo galope, llevando consigo, como único ocupante del calesín, el cuerpo de aquel Gray con el que los estudiantes de anatomía hicieran prácticas de disección meses atrás.