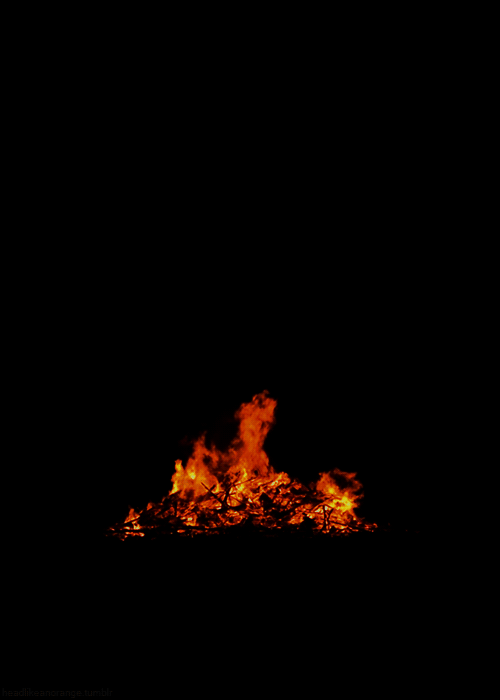Fiódor Dostoievski (1821–1881)
El cocodrilo
¡Hola, Lambert!
¿Dónde está Lambert?
¿Has visto a Lambert?
I
El 13 de enero del año 1865, a las doce y media en punto, Elena Ivanovna, esposa de Iván Matvieyich, mi sabio amigo y, ¿por qué no decirlo?, también compadre y primo segundo, sintió la comezón súbita de ver el cocodrilo que exhibían en el Pasaje.
Iván Matvieyich no tenía nada que hacer precisamente ese día, pues acababa de obtener una licencia. Hasta tenía ya en el bolsillo su billete del ferrocarril para un viaje al extranjero que se proponía emprender, más bien por ganas de ver cosas nuevas que por razones de salud. No se opuso a la ardiente curiosidad de su esposa, porque la compartía.
—¡Excelente idea! —dijo muy orondo—, vamos a ver el cocodrilo. En vísperas de emprender un viaje por Europa no está mal trabar conocimiento con los indígenas de nuestro país.
Y en el acto ofreció el brazo a su cónyuge, y ambos se encaminaron al Pasaje. Yo les acompañé, a fuer de amigo de la casa y siguiendo inveterada costumbre.
Nunca vi a Iván Matvieyich de tan buen humor como aquella inolvidable tarde. ¡Ah! ¡No sabemos leer en el porvenir!
No bien hubo entrado en el Pasaje, se quedó embobado ante la magnificencia del establecimiento, y, llegado al sitio en que se exhibía el monstruo, manifestó su intención de pagarme las veinticinco copecas que costaba el billete, cosa inaudita en él.
Introducidos en una salita, notamos que, a más del cocodrilo, había allí loros de la especie de las cacatúas y algunos monos encerrados en una jaula, colocada en el fondo. Junto a la entrada, a lo largo de la pared de la izquierda, vimos una gran tina de cinc, especie de bañera cubierta de un enrejado de alambre y con muy poca agua. Aquella tina servía de morada a un cocodrilo enorme que estaba allí muy tranquilo, sin dar mas señales de vida que un tablón, como si hubiese perdido todas sus facultades naturales al contacto de nuestro húmedo clima, tan inclemente para los extranjeros. Aquel primer vistazo que dimos al monstruo nos dejó completamente helados.
—¡Y eso es un cocodrilo!… —dijo Elena Ivanovna con tono de desencanto—, yo me lo había figurado de otro modo.
Sin duda se lo imaginaba engarzado en brillantes. El dueño del cocodrilo, un alemán, se acercó a nosotros y se nos quedó mirando con arrogancia.
—Razón tiene —díjome al oído Iván Matvieyich—, razón tiene para estar tan orgulloso, pues le consta que no hay más cocodrilo en Rusia que el suyo.
Yo cargué aquella trivial observación en la cuenta del extraordinario buen humor de mi amigo y pariente, pues, por lo general, era un poquito envidioso.
—No parece estar vivo su cocodrilo —observó Elena Ivanovna, que, intimidada por el descaro del dueño del monstruo, le dirigió su más graciosa sonrisa, con la esperanza de bajarle los humos, según el procedimiento que suelen seguir las damas.
—Perdón, señora —respondió el alemán, desollando cruelmente el ruso.
Y, acto seguido, levantó la rejilla de alambre y se puso a hostigar al cocodrilo con una varilla. Para dar señales de vida, el pérfido monstruo movió ligeramente las patas y la cola, levantó el hocico y lanzó una suerte de prolongado resuello.
—¡Bueno, bueno; no te enfades, Karlchen[1] —dijo suavemente el alemán con muestras de amor propio halagado.
—¡Qué feo es este cocodrilo!… ¡Me da miedo! —murmuró, coquetona, Elena Ivanovna—. Estoy segura de que voy a soñar con él.
—En sueños no habría de hincarle el diente, señora —observó el alemán con galantería.
Luego se puso a reír del chiste; pero sus risas no hallaron eco.
—Vamos a ver los monos, Semión Semionich —dijo Elena Ivanovna, dirigiéndose exclusivamente a mí—. ¡Me perezco por los monos; los hay tan bonitos…, mientras que ese cocodrilo es horrible…!
—No temas nada, mujercita —exclamó Iván Matvieyich, pavoneándose y echándoselas de valiente—, este tránsfuga del reino de los Faraones no nos hará ningún daño.
Y se quedó junto a la bañera. A poco, se puso a hacerle cosquillas al cocodrilo en las narices con el guante, con objeto, según después nos confesó, de incitarle a lanzar otro resoplido. El dueño del bicho siguió a Elena Ivanovna —¡una señora!— hasta la jaula de los monos. Todo marchaba a pedir de boca, y no era de temer ningún contratiempo.
Elena Ivanovna quedó encantada de los monos y les dedicó toda su atención. Chillaba de alborozo, y, fingiendo no ver al dueño, se entretenía descubriendo semejanzas entre algunos de aquellos animales con tal o cual de sus amigos. Yo me divertía, pues aquellos parecidos eran siempre exactos. El alemán, no sabiendo si debía o no reírse, concluyó por ponerse mustio…
En aquel preciso momento un terrible alarido, que podría calificarse hasta de sobrenatural, resonó en la sala. No sabiendo qué pensar, me quedé alelado, sin moverme de mi sitio; luego, oyendo gritar también a Elena Ivanovna, me volví a toda prisa. ¿Y qué diréis que vi?
Pues vi, ¡oh Dios mío!, al infortunado Iván Matvieyich, a quien el cocodrilo había cogido por la mitad del cuerpo con sus terribles quijadas, y, levantándolo en el aire, lo zarandeaba horizontalmente en el espacio, sin dejar ver de su cuerpo otra cosa que las piernas que desesperadamente sacudía. En un instante desapareció del todo mi pobre amigo y pariente. Pero, como yo permaneciera inmóvil, pude observar todos los pormenores del accidente con apasionada atención, con la más viva curiosidad que jamás sintiera, de suerte que os lo puedo referir punto por punto.
«¡Qué rabia —pensé— si me hubiese yo encontrado en el pellejo de Iván Matvieyich!»
Pero volvamos a lo ocurrido. Poniendo en acción sus terribles quijadas, el cocodrilo empezó por tirar de los pies del pobre Iván Matvieyich, y luego, soltándolo un poco, porque mi sabio amigo pugnaba por escapar y se agarraba a la bañera, se lo engulló hasta la cintura. Luego, soltándolo otro poco, continuó engulléndoselo de varias sentadas, poco a poco, de suerte que Iván Matvieyich fue desapareciendo lentamente de nuestra vista. Por último, de un bocado definitivo se tragó el animal a mi sabio amigo todo entero y de modo que se podía ver cómo se lo iba metiendo en el cuerpo.
Iba yo a lanzar también un grito, cuando, por un pérfido juego de la suerte, el cocodrilo, molesto sin duda por la inusitada enormidad de aquel bolo alimenticio, hizo otro esfuerzo, y, al abrir por vez postrera sus formidables fauces pudimos ver de nuevo el apurado rostro de mi pariente, cuyos anteojos rodaron al fondo de la tina. Hubiérase dicho que aquella cabeza humana sólo apareció de nuevo para lanzar una suprema mirada sobre las cosas de este mundo y dar un último adiós a todas las alegrías de esta vida.
Mas ni siquiera tuvo tiempo de realizar ese designio. El cocodrilo, que había recobrado bríos, hizo otro esfuerzo y se engulló definitivamente la cabeza. Aquella reaparición y desaparición de una cabeza humana dotada aún de vida, resultaba un espectáculo espantoso; pero, al mismo tiempo —quizá por la rapidez de aquel escamoteo y por la caída de los lentes— no dejaba de tener sus ribetes de ridículo, por lo cual no me fue posible contener la risa. Pero, haciéndome cargo de lo inoportuno de mi conducta en tal momento —¿no era yo amigo de la casa?— interpelé vivamente a Elena Ivanovna con un tono de condolida simpatía.
—¡Adiós para siempre nuestro Iván Matvieyich! —le dije.
No pienso siquiera expresar la intensa emoción de que diera muestra la joven en tanto se desarrollaba la escena descrita. Al comienzo, después de lanzar aquel alarido, se quedó como petrificada y miraba todo aquel desastre casi con indiferencia, muy desencajados los ojos. Luego se echó a llorar, y yo le estreché las manos. En aquel momento, enloquecido de espanto, el dueño del cocodrilo se puso a dar palmadas y, levantando los ojos al cielo, exclamó:
—^Oh mi cocodrilo, mi Karlchen de mi vida! Mutter, Mutter, Mutter[2].
A aquellos gritos, abrióse la puerta del fondo y apareció la madre, con su cofia en la cabeza. Era una mujer ya de edad, morena y despechugada, que se abalanzó hacia su hijo lanzando chillidos estridentes.
Se armó entonces un espantoso revuelo. Elena, como una poseída, no se cansaba de repetir: «¡Que le den! ¡Que le den!» Tan pronto se encaraba con el alemán como con su madre, suplicándoles, inconscientemente sin duda, que le pegasen no sé a quién ni por qué causa. En cuanto al domador y su madre no se preocupaban lo más mínimo de nosotros, y lloraban, a moco tendido, junto a la bañera.
—Es cosa perdida. ¡Va a reventar de un momento a otro! ¡Acaba de tragarse a un funcionario enterito! —gemía el domador.
—¡Pobre Karlchen! ¡Nuestro querido Karlchen! ¡Se morirá! —aullaba la madre.
—¡Nos deja huérfanos y sin pan! —añadía el hombre.
—¡Denle! ¡Denle! —vociferaba, incansable, Elena Ivanovna, colgada de un faldón del abrigo del alemán.
—Se puso a hostigar a mi cocodrilo. ¿Por qué tenía su marido que hostigármelo? —rezongaba el domador, desasiéndose—. Si revienta mi Karlchen tendrá Ud. que indemnizarme. Era mi hijo, mi único hijo.
Confieso que el egoísmo de aquel alemán y la sequedad de corazón de su madre me indignaban no poco. Pero los ininterrumpidos gritos de Elena Ivanovna: «¡Denle! ¡Denle!», me apuraban todavía más, y concluyeron por cautivar toda mi atención. Yo tenía un miedo muy regular.
Pero había interpretado mal el sentido de aquellas peregrinas exclamaciones. Creía que Elena Ivanovna, habiendo perdido momentáneamente la razón, pero deseosa, no obstante, de vengar a su querido Iván Matvieyich proclamaba su derecho a una satisfacción, y pedía que castigasen al cocodrilo, dándole de palos. Pero ella quería dar a entender, en realidad, otra cosa muy distinta.
Procurando tranquilizarla, le supliqué no emplease aquella escabrosa palabra de pegar, porque, verdaderamente, en aquel sitio en pleno Pasaje, ante una asamblea de personas ilustradas, a dos pasos de la sala donde en aquel mismo momento daba el señor Lavro[3] su curso público, la expresión de un deseo tan reaccionario resultaba no sólo inverosímil, sino hasta inadmisible. Y de un momento a otro podría dar lugar a que cayesen sobre nuestras espaldas las silbantes cuerdas de las disciplinas críticas del señor Stepanov. Para colmo de terror se justificaron al punto mis temores. Se descorrió la cortina que cerraba el cuarto donde se hallaba expuesto el cocodrilo, y compareció en el umbral un individuo que llevaba barba y bigote, el cual, con el sombrero en la mano, inclinaba hacia nosotros la parte superior de su cuerpo, conservando prudentemente su base de sustentación en el vestíbulo, para no verse así en la obligación de desembolsar el precio del billete.
—Señora —dijo el desconocido, realizando prodigios de equilibrio para mantener su cabeza en la sala donde nosotros estábamos y al mismo tiempo no sacar los pies del vestíbulo—, señora, una inspiración tan retrógrada no dice bien de su inteligencia, y sólo puede provenir de cierta falta de fósforo en su cerebro. La Crónica del Progreso, así como nuestros periódicos satíricos, no podrán menos de anatematizarla a usted…
Mas no pudo rematar su discurso. El dueño del establecimiento recobró en ese momento sus sentidos, y, notando con horror la presencia gratuita de aquel individuo en la sala del cocodrilo, arremetió furiosamente contra el incógnito progresista y lo echó del local a puñetazos. Ambos desaparecieron detrás de la cortina, y yo comprendí al punto que todo aquel revuelo era injustificado, porque Elena Ivanovna era en absoluto inocente de la intención que le atribuía de querer infligir al cocodrilo el humillante castigo de los vergajazos. Pedía, ni más ni menos, que le abrieran la barriga para sacar de allí a su querido Iván Matvieyich.
—¡De modo que quería usted que matasen a mi cocodrilo! —vociferó el domador—. Antes preferiría diez veces que matasen a su esposo… Mi padre exhibía ya al público a ese cocodrilo; mi abuelo lo había exhibido antes; lo exhibo yo ahora, y mi hijo lo exhibirá cuando yo me muera. ¡El mundo entero ha de ver a ese cocodrilo! A mí me conocen en toda Europa, mientras a usted no la conoce nadie, y tendrá que pagarme una indemnización.
—¡Eso, eso! —gritó la alemana, furiosa—, no les dejaremos salir de aquí hasta que nos indemnicen, porque nuestro pobre Karlchen va a reventar.
—Inútil sería, indudablemente, matarlo —añadí yo con toda flema, tratando de llevarme a Elena Ivanovna a casa—, porque nuestro querido Iván Matvieyich seguro que a estas horas se encuentra ya en la gloria.
—¡Querido amigo —exclamó de pronto, y con asombro nuestro, la voz de Iván Matvieyich—, querido amigo, yo creo que sería más conveniente avisar al comisario de Policía, porque sólo la intervención de la fuerza pública será capaz de convencer a este alemanote!
Aquellas palabras, pronunciadas con voz entera, que atestiguaba una extraordinaria presencia de ánimo, nos dejaron estupefactos hasta tal punto, que en el primer momento nos resistíamos a dar crédito a nuestros oídos. Sin embargo, nos aproximamos de inmediato a la bañera, donde rebullía el cocodrilo, y nos pusimos a escuchar al desgraciado cautivo con una atención sostenida, aunque algo escéptica.
Resonaba su voz débil y apagada, como si viniese de muy lejos. Se hubiera podido creer que algún chusco, apostado en la estancia contigua y con la boca pegada al almohadón, se desgañitaba gritando para simular, con objeto de distraer al público situado en la otra estancia, un diálogo entre dos gañanes en una estepa o en lo hondo de un barranco, espectáculo que más de una vez pude admirar en casa de algún amigo con motivo de la Nochebuena.
—Iván Matvieyich, maridito mío, ¿estás vivo todavía? —murmuró Elena Ivanovna.
—Sí, vivo y sano —respondió Iván Matvieyich—; gracias a la protección del Altísimo, me tragó el cocodrilo sin hacerme el menor daño. Sólo una cosa me inquieta: ¿cómo considerarán mis jefes este contratiempo? Porque ya sabes que había sacado mis pasaportes para el extranjero, y ahora me encuentro en la panza de un cocodrilo, donde no se está del todo mal…
— ¡Pero, maridito, qué más da, con tal que te saquen de ahí! —interrumpió Elena Ivanovna.
—¡Sacarlo de ahí!… —exclamó el dueño del bicho—. No consentiré que a mi cocodrilo le pongan la mano encima. De ahora en adelante el público se atropellará por entrar a verlo. Cobraré a veinte copecas la entrada, y Karlchen no tendrá necesidad de que le echen de comer…
—¡Gracias a Dios! —añadió la madre.
—Tiene razón —observó Iván Matvieyich con plácido acento—; ante todo, hay que considerar las cosas desde el punto de vista económico.
—Amigo mío —exclamé yo—, ahora mismo corro a ver a nuestro jefe para presentar la oportuna demanda, pues de sobra veo que nosotros solos no lograremos salir del paso.
—Lo mismo creo yo —respondió Iván Matvieyich—, porque en nuestra época de crisis comercial, es bastante difícil abrirle la panza a un cocodrilo sin pagar indemnización. Así que hay que plantearse una cuestión previa: ¿cuánto pedirá el domador por el cocodrilo? Y a esta pregunta ha de seguir otra como corolario: ¿quién habrá de pagar? Porque ya sabes que no soy rico…
—Como no pidas un anticipo sobre tu sueldo —insinué yo tímidamente.
Pero el domador me cortó la palabra.
—No estoy dispuesto a vender mi cocodrilo; ni por tres mil rublos lo daría. Por lo menos, tendría que darme cuatro mil. Con lo que ha pasado, el público formará cola a la puerta del local. Tendrán que darme por él cinco mil rublos.
En una palabra: que quería aprovecharse. La más sórdida avaricia se reflejaba en su rostro.
—Basta ya. ¡Me voy! —exclamé, indignado.
—¡Y yo también, y yo también!… —lloriqueaba Elena Ivanovna—. Iré a ver a Andrei Osipich y le enterneceré con mis lágrimas.
—¡No; eso no, mujercita mía!… —interrumpió Iván Matvieyich, que hacía mucho tiempo que estaba celoso de aquel caballero.
Sabía que su mujer era muy propensa a soltar el raudal de las lágrimas delante de un hombre culto, porque el llanto le sentaba muy bien. Luego, dirigiéndose a mí, continuó:
—Tampoco a ti te lo aconsejo. No sabemos lo que podría resultar de esa gestión. Mas sí te ruego que vayas hoy mismo a ver a Timofei Semionich; es un hombre de costumbres rancias, bastante tonto, y, lo que más importa, muy leal. Salúdale en mi nombre y cuéntale el percance con todos sus pormenores. Al mismo tiempo le entregarás siete rublos que me ganó la última vez que jugamos nuestra partidita; ese rasgo nos granjeará sus simpatías. Es un hombre cuyo consejo puede valernos mucho. Entre tanto, llévate de aquí a Elena Ivanovna… Sosiégate, alma mía —añadió, dirigiéndose a su esposa—; todos esos aspavientos me fatigan, y quisiera descansar un poco. Después de todo, no se está mal aquí; por más que todavía no he tenido tiempo de reconocer bien este inesperado asilo.
—¿Cómo reconocer? Pero ¿es que ves algo ahí dentro? —exclamó Elena Ivanovna, muy alegre.
—Impenetrables tinieblas me rodean —respondió el infortunado cautivo—, pero puedo palpar, y, por así decirlo, ver con las manos. Así, pues, hasta la vista. Estáte tranquila y no te prives de distracciones. Hasta mañana. En cuanto a ti, Semión Semionich, ven a verme esta noche, y, como eres distraído y podrías olvidarte, hazte un nudo en el pañuelo.
Confieso que no me disgustaba la idea de salir de allí, pues estaba cansado y empezaba a aburrirme. Me apresuré, pues, a coger del brazo a Elena Ivanovna y sacarla del local.
—Esta noche les costará a ustedes la entrada veinticinco copecas —nos previno el domador.
—¡Oh Dios mío, qué interesada es esta gente! —dijo Elena Ivanovna, mirándose en todos los espejos del Pasaje y comprobando, con satisfacción visible, que las recientes emociones la habían embellecido.
—Es el punto de vista económico —le contesté un poco emocionado y enorgullecido de acompañar a una mujer tan hermosa.
—¿El punto de vista económico? —repitió ella, con su simpática vocecita—; pues yo no he entendido nada de lo que dijo Iván Matvieyich acerca de ese condenado punto de vista económico.
—Yo se lo explicaré a usted.
Y me puse a disertar sobre los beneficiosos resultados de la acumulación de capitales extranjeros en nuestra patria, con tanto mayor facilidad cuanto que aquella misma mañana había leído en Las Noticias de Petersburgo y en El Cabello sendos artículos sobre el referido tema.
Escuchó ella un rato y me interrumpió, diciendo:
—¡Qué raro es todo esto!… ¿Acabará usted de contarme todas esas sandeces? Dígame: ¿estoy muy encarnada?
Aproveché la ocasión para asestarle una galantería:
—No está usted encarnada —le dije—; está usted exquisita.
—¡Anda el mequetrefe! —murmuró encantada.
Luego añadió, inclinando graciosamente la cabeza:
—¡Cómo compadezco a mi pobre marido!… —Y de pronto—: ¡Pero, Dios mío, dígame usted cómo se las va a arreglar para merendar ahí dentro!… ¿ Y…, y… si se le ocurre alguna necesidad?
—Su pregunta me coge de improviso —le respondí, algo desconcertado—. Si he de decir la verdad, no había caído en ello. ¡Verdaderamente, ustedes las mujeres son más prácticas que nosotros cuando se trata de los problemas de la existencia!
—¡Pobre! ¡Cómo ha ido a meterse ahí! ¡En esas tinieblas no podrá proporcionarse ninguna distracción! ¡Y pensar que ni siquiera me queda un retrato suyo!… ¡Ah! ¡Aquí me tiene usted, viuda o poco menos! —Y esbozó una encantadora sonrisa, que demostraba hasta qué punto le parecía interesante su nuevo estado—. ¡De todos modos, me da él mucha lástima!
Así expresaba ella la natural congoja de una mujer que acaba de perder a su marido. La acompañé a su casa, y me obligó a que me quedase a cenar. Luego, después de tomar una tacita de café, logré apaciguarla y la dejé para ir a avistarme con Timofei Semionich, convencido de que todo hombre que tuviese un hogar y una posición respetable había de encontrarse a aquella hora en su casa.
He escrito este primer capítulo en el estilo que conviene al argumento de mi relato. Pero estoy resuelto a emplear en lo sucesivo un tono menos elevado, si bien más natural, y lealmente se lo advierto al lector.
II
El honrado Timofei Semionich me recibió con cierta afabilidad; pero no sin inquietud. Hízome pasar a su despacho y cerró cuidadosamente la puerta, a fin de que, según dijo, no nos molestasen los niños. Y así diciendo, daba muestras de gran ansiedad.
Me ofreció asiento en una silla, cerca de su mesa escritorio; recogióse los faldones de su bata forrada y adoptó un aire severo y hasta oficial, por más que no fuese jefe mío ni de Iván Matvieyich, sino simplemente compañero.
—Ante todo —me dijo—, tenga usted en cuenta que yo no soy su jefe, sino un subordinado, como usted y como Iván Matvieyich… Nada de eso me concierne, y no quiero meterme en nada.
Yo me quedé estupefacto. Era indudable que sabía ya todo lo ocurrido. Le hice, sin embargo, un circunstanciado relato del percance. Me expresé en un tono conmovido, pues estaba cumpliendo en aquel instante con el sacerdocio de la verdadera amistad. El me escuchó sin asombro, pero dando muestras inequívocas de desconfianza.
—¿Creerá usted —me dijo, cuando hube terminado mi relato—, creerá usted que siempre tuve el presentimiento de que a Iván Matvieyich había de ocurrirle un percance por el estilo?
—¿Cómo así, Timofei Semionich? A mí me parece que el lance es harto extraordinario.
—De acuerdo; pero ¿es que toda la carrera de Iván Matvieyich no propendía a tal desenlace? Era de una osadía rayana en la insolencia. La palabra progreso no se le caía de la boca, y, además, tenía un hatajo de ideas… ¡Vea usted adonde nos conduce el progreso!
—Pero me parece que ese contratiempo, completamente casual, no puede ser erigido en regla general para todos los progresistas…
—Quiera usted o no quiera, así es. Créame a mí. Todo eso no es más que consecuencia de una ilustración excesiva. Las personas sabihondas se meten en todas partes, hasta en donde nadie las llama. Esto aparte —añadió como resentido—, puede que esté usted mejor instruido acerca de este punto que yo. Yo no tengo gran ilustración y voy ya para viejo. Hace cincuenta años que entré en el servicio como hijo de militar.
—Pero, sin duda, me habré explicado mal, Timofei Semionich. Iván Matvieyich implora sus consejos y su protección con lágrimas en los ojos, valga la frase.
—¡Ejem! ¿Con lágrimas en los ojos? Serán lágrimas de cocodrilo, de las que no hay que hacer caso. Vamos a ver: ¿qué necesidad tenía de viajar por el extranjero? ¿Con qué dinero contaba? Ni siquiera tenía los medios necesarios…
—Contaba con sus ahorros, Timofei Semionich —le respondí, con acento quejumbroso—, conservaba íntegramente su última gratificación. Su viaje sólo había de durar tres meses; pensaba limitarse a visitar Suiza, la patria de Guillermo Tell…
—¿De Guillermo Tell?… ¡Ejem, ejem!
—Quería disfrutar de la primavera en Nápoles, visitar los museos, observar las costumbres, estudiar la fauna…
—¡Ejem, ejem! ¿Conque la fauna? A mi juicio, sólo quería hacer ese viaje por puro orgullo. ¿La fauna? Pero ¿qué fauna? ¿Es que no la tenemos en casa? ¿No hay aquí museos, casas de fieras, hasta camellos? A dos pasos de Petersburgo tenemos osos, y él mismo se halla actualmente domiciliado en un cocodrilo…
—¡Timofei Semionich, por piedad! Ese hombre se encuentra en la desgracia. Recurre a usted como a un amigo, como a un pariente de más edad; solicita de usted sus consejos, y usted responde con recriminaciones… Tenga usted, por lo menos, compasión de Elena Ivanovna.
—¿Se refiere usted a su esposa? Es verdaderamente una mujer encantadora —dijo Timofei Semionich, que se ablandó a ojos vistas y tomó una pizca de rapé—, es una criatura finísima…, con la cabeza un poco caída sobre los hombros… y algo barrigona…; es muy simpática. Anteayer me hablaba de ella Andrei Osipich.
—¿Que le hablaba de ella?
—Sí, y en términos muy elogiosos. «¡Qué pecho! —decía—; ¡y qué ojos! ¡Y qué pelo!… ¡Una verdadera golosina!» Y hasta se echó a reír… Todavía son jóvenes. Ahí tiene usted cómo ese señor se abre camino…
—Mas no se trata ahora de eso, Timofei Semionich.
—Claro que no, claro que no.
—¿Qué hacer entonces, Timofei Semionich?
—¿Qué quiere usted que yo haga?…
—Dénos sus consejos, diríjanos a fuer de hombre experimentado. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Avisar de lo ocurrido a los jefes, o…?
—¡Avisar a los jefes! ¡De ningún modo! —exclamó con viveza Timofei Semionich—. Ya que me pide usted consejo, eche tierra a ese asunto y limítese a obrar en el terreno estrictamente privado El caso es particularísimo y de índole bastante dudosa. Es la primera vez que se presenta un caso semejante, y no puede menos de redundar en desprestigio del funcionario a quien le ocurre. Por eso es necesario, ante todo, obrar con prudencia… Dígale que no dé un paso… Hay que aguardar con cachaza…
—¡Aguardar! Pero ¿cómo, Timofei Semionich? ¿Y si se asfixia allí dentro?
—¿Y por qué ha de asfixiarse? ¿No acaba usted de decirme que se encuentra allí muy confortablemente instalado?
Yo volví a comenzar mi relato. Timofei Semionich reflexionó largamente. Luego, revolviendo su tabaquera entre los dedos, me dijo:
—¡Ejem, ejem! Me parece que no le estaría mal quedarse donde se encuentra, en vez de irse al extranjero. Donde se halla tiene tiempo sobrado para recapacitar. Claro que no hay que dar lugar a que se asfixie, sino que, por el contrario, se han de tomar medidas para proteger su salud; desde luego que procure no coger un catarro… En cuanto al alemán, me parece que está en su derecho, y hasta que le asiste más razón que a la parte contraria. Iván Matvieyich es quien se ha metido sin su permiso dentro de su cocodrilo y no el alemán quien se ha metido en el cocodrilo de Iván Matvieyich, que, si no me engaño, no posee ninguno. Ahora bien: ese cocodrilo constituye una propiedad, y por consiguiente, no se le puede abrir la tripa sin indemnizar a su dueño.
—Pero, ¡se trata de salvar a un ser humano, Timofei Semionich!
—Eso es cosa de la Policía. A ella es a quien hay que dirigirse.
—Pero podría suceder que lo necesitasen en la oficina y lo mandasen llamar.
—¡Necesitar a Iván Matvieyich!… ¡Ejem, ejem! En primer lugar, está considerado como con licencia. Se le supone en vísperas de visitar Europa, y podemos hacer la vista gorda sobre lo que en realidad haga. Otra cosa será si, cumplido el tiempo de su licencia, no vuelve oportunamente a la oficina. En ese caso, haremos constar oficialmente su ausencia y le formaremos expediente…
—¡A los tres meses! ¡Apiádese usted!
—Si se encuentra en ese aprieto, él tiene la culpa. ¿Quién le metió ahí dentro? Quizá haya que destinarle un guardia a expensas del Estado, lo cual se opone a los reglamentos. Pero lo que hay que tener presente, ante todo, es que el cocodrilo es una propiedad, y que, por tanto, anda por medio el principio económico. El principio económico es lo primero. Anteayer lo decía Ignatii Prokofich en casa de Lukas Andreich. ¿Conoce usted a Ignatii Prokofich? Es un opulento capitalista que maneja grandes negocios y se expresa muy bien. «Necesitamos industria —decía—, nuestra industria no existe, por decirlo así. Hay que crearla; con esta mira es necesario crear una burguesía. Y como no tenemos capitales, es menester traerlos del extranjero. Debemos, pues, ante todo, conceder a las compañías extranjeras facilidades para que adquieran nuestras tierras en parcelas, según se practica por doquiera en el extranjero. ¡Esta propiedad en común es el tósigo, la ruina de Rusia!» Hablaba con gran entusiasmo; esa gente rica y que no está en el servicio tiene la lengua muy expedita… Dijo que ni la industria ni la agricultura pueden prosperar con este sistema nuestro. Opinaba que las compañías deberían comprar todo nuestro territorio, distribuido en parcelas, para dividirlo luego en lotes más pequeños, que se pondrían a la venta, de suerte que constituyesen propiedades individuales. Y no puede usted figurarse el tono tan resuelto con que decía: «¡Dis–tri–buir! ¡Caso de no venderse esos lotes, se les podía sencillamente, arrendar.» Y añadía: «Cuando toda nuestra tierra se halle en poder de sociedades extranjeras, será cosa llana señalar el precio de arrendamiento que se quiera. De este modo tendrá que trabajar el labriego para ganarse la vida y se le podrá echar de tal o cual territorio en caso necesario. Barruntando este peligro, se mostrará respetuoso y obediente, y rendirá tres veces más en el trabajo de lo que rinde ahora que forma parte de la comunidad y puede reírse de todo el mundo. Sabe que no ha de morirse de hambre, y por eso gandulea y empina el codo. Con el nuevo método se nos vendrá el dinero a las manos; la burguesía aportará sus capitales. Además, el Times, el gran diario literario y político de Londres, declaraba, en un estudio que publicó acerca de nuestra prensa, que el no aumentar nuestros capitales se debe a que entre nosotros no hay tercer Estado; a que carecemos de grandes fortunas y de un proletariado productor…» Ignatii Prokofich habla muy bien; es un consumado orador. Tiene intención de presentar en las altas esferas una Memoria, que publicará después en El Mensajero. Estamos muy lejos, como usted ve, de los desvaríos de Iván Matvieyich…
—Bueno; pero ¿qué vamos a hacer por Iván Matvieyich? —le interrumpí.
Hasta allí le dejé desbarrar cuanto quiso, porque sabía que esa era una de sus debilidades y que le gustaba demostrar que no andaba tan atrasado de noticias, sino que se hallaba al corriente de todo.
—¿Que qué hemos de hacer por Iván Matvieyich? ¡Pues si todo lo que acabo de decir se refiere a él! Estamos haciendo cuanto podemos por atraernos a los capitales extranjeros, y apenas la fortuna del dueño del cocodrilo ha aumentado en el doble en razón del percance de Iván Matvieyich, ¿quiere usted que le abramos la barriga a su bicho? ¿Es eso lo que dicta el sentido común? A mi juicio, Iván Matvieyich, a fuer de buen patriota, debe alegrarse y enorgullecerse de haber podido duplicar con sólo su intervención el valor de un cocodrilo extranjero. ¿Qué digo duplicar? ¡Triplicar! Visto el éxito logrado por el dueño de ese cocodrilo, no tardará en venir otro con otro cocodrilo, y luego otro con otro. Alrededor de ellos se agruparán los capitales, y ahí tiene usted el comienzo de una burguesía. Todo cuanto hagamos para fomentar este movimiento será poco.
—¡Pero —exclamé—, Timofei Semionich, lo que usted exige de ese pobre Iván Matvieyich es una abnegación casi sobrehumana!
—No exijo nada, y le ruego considere que, como ya le he advertido, no soy su jefe y no tengo, por tanto, derecho a exigir nada. Yo hablo tan sólo como patriota; no como patriota, sino simplemente como patriota. Y una vez más le pregunto: «¿Quién le mandó que fuera a meterse dentro del cocodrilo?» Un hombre serio, funcionario de cierta categoría, casado como Dios manda, ¿a qué meterse en semejante aventura? ¿Qué le parece a usted eso?
—Pero ¡ese percance fue completamente ajeno a su voluntad!
—¿Quién sabe? Y, además, ¿dónde está el dinero para indemnizar al dueño del cocodrilo?
—Contamos con el sueldo de Iván Matvieyich…
—¿Habrá bastante con él?
—¡Ah, no, Timofei Semionich! —exclamé con tristeza—; a raíz del percance, el dueño del cocodrilo temía que el bicho reventara; pero cuando se hubo cerciorado de que nada había que temer, se volvió arrogante, y con una suerte de voluptuosidad duplicó el precio que al principio pidiera.
— ¡Y diga usted que podrá triplicarlo y aun cuadruplicarlo! El público afluirá en tropel a su exposición, y esos domadores son muy listos. Tenga usted además en cuenta que estamos en Carnaval, y que todo el mundo quiere divertirse, lo cual es una razón para que Iván Matvieyich conserve el incógnito y no se dé prisa por salir de su extraño domicilio. Que todo el mundo sepa que se hospeda en un cocodrilo, pero no oficialmente. Para ello se encuentra en las más favorables condiciones, ya que todo el mundo lo supone viajando por el extranjero. Ya podrán decir que se halla en el interior de un cocodrilo; nosotros aseguramos no saber nada. Todo puede arreglarse. Lo principal es que tenga paciencia. Después de todo, ¿a qué vienen esas prisas?
—Pero ¿y si. .?
—Pierda usted cuidado: es de temperamento bastante robusto…
—Bueno; ¿qué pasará si aguarda?
—¡Ah, no le ocultaré a usted que el caso es bastante peliagudo! Es para perder el juicio, y lo peor es que no hay precedente. Si hubiera un precedente, aún sería fácil salir del aprieto. Mas no habiéndolo, ¿en qué apoyar ninguna resolución? En tanto andemos buscándola, el asunto se dilatará…
Se me ocurrió entonces una inspiración salvadora:
—¿No podríamos hacer de modo que, ya que ha de permanecer en la barriga del cocodrilo y contando con que Dios ha de conservarle la vida, pudiera dirigir a quien de derecho corresponda una instancia para que le consideren en comisión de servicio?…
—¡Ejem, ejem!… Como si estuviese de licencia sin sueldo.
—¿Y no habría medio de que le abonasen también la paga?
—¿Y a título de qué?
—A título de empleado en comisión.
—¿En comisión? ¿Y en dónde?
—Pues en las profundidades del cocodrilo, en sus entrañas…, para recoger allí datos, para estudiar los hechos sobre el terreno. Claro que ésta sería una innovación, pero también un progreso, una prueba de que el Estado se interesa por el adelanto de la ciencia.
Timofei Semionich se sumió en meditación profunda. Luego respondió:
—Me parece que el hecho de enviar a un empleado en comisión a la barriga de un cocodrilo constituiría un absurdo. No habría medio de compaginarlo con las necesidades del servicio. ¿Qué misión podría desempeñar allí dentro?
—Pues una misión de estudios naturales, si me es lícito expresarme así; se trataría de sorprender a la naturaleza en crudo. Hoy están muy de moda las ciencias naturales, la botánica… Iván Matvieyich residiría dentro del cocodrilo y desde allí nos enviaría comunicados… sobre la digestión en los saurios, sobre las costumbres internas de estos animales. Y de este modo podría reunir montones de datos.
—¡Sí, estudios estadísticos, sin duda! No estoy muy fuerte en estos asuntos… Y, además, no soy filósofo. Usted habla de datos. Pero estamos ya de ellos hasta la coronilla…; no sabemos qué hacer con tantos. Además, esa estadística me parece peligrosa…
—¿Por qué?
—Es peligrosa. Y, además, reconózcalo usted, tendrá que redactar esos comunicados tendido de costado. ¿Y quiere usted decirme si en esa postura se puede prestar algún servicio? Sería una innovación harto peligrosa. ¡No hay precedentes! Si tuviéramos un precedente siquiera, ya sería otra cosa.
—Pero ¿cómo quiere usted que haya precedente, cuando éste es el primer cocodrilo vivo que traen a Petersburgo, Timofei Semionich?
—¡Ejem, ejem!… Es verdad —reflexionó de nuevo largo rato—; la observación de usted es justa, en cierto sentido, y podría servir de base para la tramitación del asunto. Pero considere, por otra parte, que si la aparición de estos cocodrilos vivos ha de despertar en los empleados la propensión de recogerse en ellos, y, so pretexto de que allí se está bien, pedir comisiones para pasarse el tiempo tumbados de costado, constituiría un ejemplo detestable, reconózcalo usted. Todos correrían a meterse dentro de los cocodrilos para ganar el sueldo sin hacer nada.
—¡Haga usted cuanto esté de su parte, Timofei Semionich! Y, a propósito: Iván Matvieyich me encargó le abonase a usted los siete rublos que le debe por la última partida que perdió.
—¡Ah, sí…; los perdió el otro día en casa de Nikifor Nikiforich! Me acuerdo de ello. ¡Qué buen humor tenía aquella noche, y cuánto nos hizo reír! Y ahora…
El vejete daba muestras de sincera emoción.
—Prométame interesarse por él, Timofei Semionich.
—Me interesaré. Hablaré en mi nombre, me las arreglaré a mi modo; haré como si pidiese informes… Y a propósito de esto: entérese del precio que pide por el bicho el señor del cocodrilo.
Era evidente que Timofei Semionich se ablandaba.
—No dejaré de hacerlo —respondí— y al punto vendré a comunicárselo.
—Y su mujer, ¿qué hace ahora que se ha quedado sola?… ¿Se aburre?
—No estaría de más que le hiciese usted una visita, Timofei Semionich.
—¿Y por qué no? Ya lo había yo pensado, y la ocasión me parece de perlas… Pero ¡qué idea! ¡Ir a ver a un cocodrilo! Aunque, después de todo, yo también tengo intención de ir a verlo.
—Pues vaya usted, Timofei Semionich.
—No faltaré. Pero no quisiera que Iván Matvieyich cifrase ninguna esperanza en este paso. Yo lo daré tan sólo como particular. Hasta la vista, pues; voy a casa de Nikifor Nikiforich. ¿Va usted allí también?
—No; tengo que visitar a nuestro cautivo.
—Eso, cautivo. ¡Ah, adonde conduce el atolondramiento!
Me despedí del viejo. Mil pensamientos me bullían en la cabeza. Timofei Semionich es un hombre muy bueno; pero esto no obsta para que al separarme de él no me alegrase de que hubiese ya celebrado su quincuagésimo cumpleaños y de que no hubiese entre nosotros muchos Timofei Semionich.
No hay que decir que me encaminé a toda prisa al Pasaje para darle aquellas noticias al pobre Iván Matvieyich. Sentía también mucha curiosidad por saber cómo le iba dentro del cocodrilo y si la vida allí resultaba tolerable. ¡Vivir dentro de un cocodrilo! ¡A veces me parecía que era juguete de una pesadilla monstruosa! ¡Ay, verdaderamente se trataba de un monstruo!
III
No, no era una pesadilla, sino una indiscutible realidad. De no ser así, ¿hubiera yo emprendido este relato?
Era ya algo tarde, cerca de las ocho, cuando llegué al Pasaje, y para penetrar en la habitación donde se hallaba expuesto el cocodrilo tuve que pasar por la escalera de servicio, porque el alemán había cerrado más temprano que de costumbre.
Embutido en un grasiento abrigo, se paseaba a lo largo del local, y parecía mucho más satisfecho que por la mañana. Comprendía que el negocio le salía a pedir de boca; sin duda había venido mucho público. Luego se presentó la madre con el fin manifiesto de vigilarme. De cuando en cuando cuchicheaba con el hijo, el cual, a pesar de tener ya cerrado el establecimiento, me hizo pagar las veinticinco copecas. Aquel hombre llevaba hasta el exceso su espíritu de orden.
—Tendrá usted que pagar siempre que venga —dijo—, pero mientras el público vulgar pagará un rublo, usted no tendrá que soltar más que veinticinco copecas en atención a ser tan buen amigo de su amigo, cosa que estimo de veras.
—¿Vives todavía? ¿Estás aún en este mundo, querido y sabio amigo? —exclamé, acercándome a la tina del cocodrilo, esperando que mis lejanas palabras llegarían a oídos de Iván Matvieyich y halagarían su amor propio.
—Estoy vivo y sano —respondió con voz apagada, que parecía salir de debajo de una cama, por más que yo estuviese encimita de él—, estoy vivo y sano; pero ya hablaremos de eso después. Ante todo, ¿cómo van nuestros asuntos?
Fingí no haberle oído, y seguí dirigiéndole preguntas de alma compasiva. ¿Qué había por allí dentro? Al procurar informarme no hacía más que cumplir con un deber de amistad y hasta de simple cortesía. Pero él me interrumpió, con el autoritario acento que le caracterizaba:
—¡Al asunto!
Y su voz débil me pareció particularmente desagradable.
Le referí, hasta en sus menores detalles, mi conversación con Timofei Semionich, esforzándome por darle a entender con el tono de mi voz que me había resentido.
—Dice muy bien el viejo —concluyó Iván Matvieyich, con aquella brusquedad de que siempre hacía gala conmigo— me gustan las personas prácticas, y no puedo sufrir a los pusilánimes. Reconozco, sin embargo, que tu idea de una comisión no es tan absurda como parece. En efecto, puedo hacer aquí observaciones muy interesantes, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista moral… Pero este asunto toma un cariz muy inesperado y hay que preocuparse ya de algo más que del sueldo. Escúchame con atención. ¿Estás sentado?
—No; continúo en pie.
—Pues siéntate en cualquier parte, aunque sea en el suelo, y escúchame atentamente.
Lleno de rabia, cogí una silla y la puse en el suelo con estrépito.
—Escucha —continuó él, dándoselas de jefe—, hoy ha venido al local un gentío enorme. A las ocho, es decir, mucho antes que de costumbre, creyó oportuno el patrón cerrar las puertas a fin de contar el dinero recaudado y tomar sus medidas para mañana, porque es de presumir que mañana se convertirá esto en una verdadera romería. Vendrán, indudablemente, los hombres más sabios, las damas más elegantes, embajadores, abogados y otros…, y no parará aquí la cosa, sino que los habitantes de las diversas provincias de nuestro dilatado e interesantísimo imperio ya inician un éxodo hacia la capital. Por más que esté escondido, he de hacerme muy visible; he de desempeñar un papel de primer orden. Habré de contribuir a la instrucción de esa muchedumbre de vagos. Aleccionado por la experiencia, les ofreceré un ejemplo de grandeza de alma y de resignación con el destino. Seré una suerte de cátedra desde la cual caerán sobre la multitud las más sublimes palabras. Solamente los datos científicos reunidos ya por mí acerca del monstruo en que habito son infinitamente valiosos. Por eso, no tan sólo no lamento el percance de que he sido víctima, sino que auguro desde ahora que habrá de ejercer en mi porvenir un influjo muy favorable.
—¿Y no te aburrirás? —le observé maliciosamente, pues me había enojado ver que hablaba sólo de sí mismo y con tal arrogancia.
«¿Por qué —me decía, desconcertado, en mi interior— este cabeza de chorlito emplea palabras tan altisonantes? ¡Mejor haría en llorar que no en ponerse hueco!»
—No me aburriré —respondió severamente—. Ahora que por fin ya dispongo de tiempo, puedo consagrarme por entero a las grandes ideas y preocuparme de la suerte de la humanidad. De este cocodrilo han de salir la verdad y la luz. No hay duda de que he de descubrir una teoría nueva y personal; relaciones económicas nuevas, de las cuales, con mucha razón, podré enorgullecerme. Hasta ahora no pude dedicarme de lleno a estas materias, por el poco tiempo libre que me dejaban la oficina y las triviales distracciones mundanas. Pero ahora lo he de revolucionar todo; seré otro Fourier… Y a propósito, ¿le entregaste los siete rublos a Timofei Semionich?
—Sí, se los he entregado de mi bolsillo particular —le contesté, esforzándome por darle a entender en el tono de mi voz toda la trascendencia de tal sacrificio.
—Ya arreglaremos cuentas —repuso él con arrogancia—; seguramente me aumentarán el sueldo. Porque si a mí no me ascienden, ¿a quién van a ascender? Me parece que han de sacar bastante provecho de mí de ahora en adelante. Pero a lo práctico: ¿y la mujer?
—¿Te refieres, sin duda, a Elena Ivanovna, no es eso?
—¡La mujer! —gritó.
No había más remedio que bajar la cabeza ante aquel diablo de hombre. Humildemente, aunque rechinando los dientes de rabia, le conté cómo me separé de su esposa. El no me dejó hablar, y me interrumpió con impaciencia:
—Tengo mis proyectos particulares respecto a ella. Si aquí me hago célebre, quiero que ella también lo sea allá. Los sabios, poetas, filósofos y mineralogistas de paso en la población; los hombres de Estado que vengan a platicar conmigo por la mañana, frecuentarán por la noche su salón. Desde la semana que viene será preciso que comience a recibir visitas. Como me doblarán el sueldo, tendré bastante para hacer los honores de la casa. Aunque después de todo, con té y algunos criados habrá de sobra. De eso no tenemos que preocuparnos… Hace mucho tiempo que yo aguardaba la ocasión de dar que hablar; pero con mi poco sueldo y mi poca categoría no había medio. Pero ahora, con haberme tragado, este cocodrilo lo ha arreglado todo. Todo el mundo anotará mis palabras; cualquier frasecilla mía dará que pensar y correrá de boca en boca, y pasará a la letra de molde. ¡Seré conocido! ¡Concluirán todos por comprender qué lumbrera dejaron que se tragase este monstruo! Unos dirán: «De haber nacido ese hombre en un país extranjero, hubiera llegado a ministro. Es muy capaz de gobernar un reino.» Otros se lamentarán, diciendo: «¡Y pensar que a un hombre así no lo han puesto a la cabeza de un gobierno!» Francamente, ¿en qué soy inferior a un Garnier–Pagés[4] o a cualquier otro por el estilo? Mi mujer servirá para hacerme el juego. Yo poseo el talento; ella, la belleza y el atractivo. «Por ser tan guapa, se casó con ella», dirán unos; y otros rectificarán: «No, sino que es guapa por ser su mujer…» En una palabra: es preciso que mañana mismo se agencie Elena Ivanovna el Diccionario enciclopédico, editado bajo la dirección de Andrei Krevskii, para que pueda hablar de todo, y que, asimismo, tenga gran cuidado de leerse todos los días el artículo de fondo de El Mensajero de Petersburgo, y de confrontarlo con el de El Cabello. Supongo que el dueño de este cocodrilo no se negará a llevarme de cuando en cuando con su bicho al brillante salón de mi mujer, donde diré cosas muy talentosas que tendré preparadas desde por la mañana. Al hombre de Estado le comunicaré mis opiniones gubernamentales, recitaré versos a los poetas; con las señoras me mostraré ameno y galante, sin inspirar la menor inquietud a sus maridos. Pero a todos les ofreceré un gran ejemplo de sumisión al Destino y a los decretos de la Providencia. Haré de mi mujer una literata notable; la empujaré y haré que la comprenda el público. Pues considero a mi mujer dotada de altísimas condiciones, y si con justicia es comparado Andrei Alesandrovich con Alfredo de Musset, no sé por qué no han de equipararla a ella con Eugenia Tour.
Confieso que, por más que aquella locura fuese habitual en Iván Matvieyich, no pude menos de pensar que tenía fiebre y deliraba. Hubiérase dicho que la vulgaridad de Iván Matvieyich resaltaba como contemplada con una lente que aumentase veinte veces por lo menos el volumen de las cosas.
—Querido amigo, ¿esperas vivir mucho tiempo de ese modo? —pregunté—. Dime: ¿te encuentras bien? ¿Cómo comes? ¿Cómo duermes? ¿Respiras bien? Haz cuenta que soy tu amigo y reconoce que el lance es bastante extraordinario para que justifique mi curiosidad.
—Curiosidad bastante vana —respondió él, sentenciosamente—, a pesar de lo cual consiento en satisfacerla. ¿Quieres saber cómo me las arreglo en las profundidades de este monstruo? Pues empiezo por decirte que, con gran asombro de mi parte, me he encontrado con que este cocodrilo está hueco. Me parece que estoy metido en un gran saco de caucho, semejante a los que venden los tenderos de las calles Gorojovkaia y Morskaia, y, si mal no recuerdo, también los de la Perspectiva Vosnesenskii. Por lo demás, si así no fuera reflexiona, ¿cómo hubiera podido meterme dentro?
—¿Es posible? —exclamé, con una estupefacción muy natural—. ¿De modo que este cocodrilo está absolutamente hueco?
—Como te lo digo —confirmó Iván Matvieyich con gravedad extremada—, y es muy posible que las leyes mismas de la naturaleza lo hayan dispuesto así. El cocodrilo consta, en total, de una bocaza provista de dientes muy agudos y de un rabo bastante largo. En su interior, en el espacio que separa ambas extremidades, sólo se encuentra un gran vacío tapizado de una materia parecida al caucho, y seguramente lo será.
—¿Y los pulmones, vientre, intestinos, hígado y corazón? —le interrumpí, exasperado.
—No los tiene. Nada de todo eso hay aquí, y es probable que nunca los haya habido. Esos prejuicios son, sencillamente, consecuencia de los fantásticos relatos de viajeros superficiales. Del mismo modo que inflamos de aire una pelota, inflo yo con mi cuerpo la vacuidad de este cocodrilo, que es elástico hasta un grado inverosímil. Así que tú, que eres mi amigo, podrías muy bien venir a ocupar un sitio junto a mí si fueses tan generoso. Hay sitio de sobra para ti aquí dentro. En caso de necesidad, pienso traerme aquí a Elena Ivanovna. Después de todo este descubrimiento concuerda a maravilla con las enseñanzas de las ciencias naturales, porque suponiendo que tú pudieras crear un nuevo cocodrilo, tendrías que empezar por preguntarme: «¿Cuál es la función principal que desempeña el cocodrilo?» La respuesta no podría ser otra que la siguiente: «Tragarse hombres.» ¿Y cuál ha de ser la conformación del cocodrilo para que llene lo mejor posible esa su misión de engullirse hombres? Respuesta inevitable: «Menester es que tenga espacio; luego es necesario que esté hueco.» Ahora bien: hace ya mucho tiempo que la física nos enseñó el horror que la naturaleza siente por el vacío. Así, pues, el interior del cocodrilo habrá de empezar por estar hueco, mas a condición de no permanecer indefinidamente en tal estado. Es menester que se trague todo cuanto encuentre a fin de rellenarse. Ahí tienes la única explicación plausible que puede darse de esa propensión que los cocodrilos muestran a tragarnos. Entre los seres animados hay diferencias de constitución. Por ejemplo, mientras más hueca es la cabeza de un hombre, menos experimenta la necesidad de rellenarse; pero ésa es la única excepción a la ley general que acabo de exponer. Todo esto me parece ahora tan claro como el día. Lo he comprendido así por el solo poder de mi talento y de mi propia experiencia, al sumergirme, por decirlo así, en los abismos de la naturaleza, en la retorta donde elabora sus misterios, escuchando el latido de sus pulsos. Observa cómo la etimología misma me da la razón, pues el nombre de cocodrilo expresa su voracidad. Cocodrilo, cocodrilo es una palabra italiana, contemporánea, sin duda, de los antiguos faraones de Egipto y derivada seguramente de la palabra francesa croquer, es decir: comer, nutrirse. Todo esto me propongo explicarlo al público de mi próxima conferencia en el salón de Elena Ivanovna, adonde mandaré que me lleven en mi tina.
—Querido amigo y pariente, ¡debes purgarte! —exclamé, sin poder contenerme, creyendo, no sin espanto, que mi amigo tenía fiebre.
— ¡Sandeces! —respondió él con tono despectivo—, ¿cómo purgarme en esta situación? Pero ya me figuraba que saldrías recomendándome una purga.
—Pero, querido amigo, ¿cómo puedes sostenerte? ¿Has comido hoy?
—No; pero no tengo apetito, y es muy probable que nunca más necesite comer. Y se comprende; desde el momento en que lleno con mi persona todo el hueco interior de este cocodrilo, lo coloco en un estado de definitiva hartura. Años enteros podrá ya vivir sin que le den de comer. Pero mientras yo le infundo esa hartura, él, por su parte, me comunica todos los jugos vitales de su cuerpo. ¿No has oído decir que las mujeres presumidas se ponen, durante la noche, trozos de carne cruda en la cara a manera de compresas, para parecer lozanas, tersas y seductoras después del baño matinal? Pues una cosa parecida ocurre aquí. Yo alimento al cocodrilo con mi persona, pero recibo de él mi propio alimento. Así, mutuamente, nos nutrimos. Pero como sería difícil, hasta para un cocodrilo, digerir a un hombre como yo, ha de sentir, sin duda alguna, pesadez en el estómago que, dicho sea de paso, no lo tiene. Y por eso, para no molestarlo, evito en todo lo posible moverme. Podría hacerlo, pero me abstengo por humanidad. Ese es el único inconveniente de mi situación y Timofei Semionich tiene razón al llamarme, en sentido figurado, holgazán. Mas yo probaré que puede transformarse la suerte de la humanidad por muy echado de costado que uno esté; más aún, que sólo en esta postura puede lograrse tal finalidad. Son los gandules quienes elaboran todas las grandes ideas, todas las evoluciones intelectuales favorecidas por nuestros diarios y revistas. Y ésa es la razón de que muy apropiadamente se diga de esas publicaciones que son como laboratorios; mas eso poco importa. Yo voy a edificar desde la base un sistema social completo y no podría imaginarse lo sencillo que es. Basta para ello con aislarse en algún apartado rincón, en el interior de un cocodrilo, por ejemplo, y cerrar los ojos. Al punto descubre uno el paraíso de la humanidad. Hace un rato, en tu ausencia, me puse a idear sistemas, e inmediatamente di con tres. Ahora ya estoy preparando el cuarto. Cierto que para esto es preciso empezar por echarlo todo abajo; pero ¿qué cosa más sencilla cuando se encuentra uno dentro de un cocodrilo? Mas no es eso todo. Desde el fondo de un cocodrilo parece que ve uno el mundo con una gran claridad… Aunque mi situación presenta algunos inconvenientes de poquísima monta. El interior de este cocodrilo es frío y viscoso; apesta, además, a resina. Me parece tener debajo de la nariz unas botas viejas. Pero a eso se reducen todas las molestias; no hay más de qué quejarse.
—Iván Matvieyich —le dije—, milagros son ésos en los que me cuesta trabajo creer. ¿Tienes de veras la intención de no probar más bocado en toda tu vida?
—Pero ¿puedes parar mientes en tales bagatelas, ¡oh cabeza de chorlito!…? Yo me preocupo solamente de desarrollar grandes ideas, y en tanto tú… Pues ten presente que esas grandes ideas, que han venido a alumbrar las tinieblas en que sumido estaba, me sacian más que todo condumio. Por lo demás, nuestro excelente domador se ha preocupado ya de este punto con su excelente madre, y ambos han acordado introducir todas las mañanas por las fauces del cocodrilo un tubo encorvado, por medio del cual podré sorber mi café o algún potaje. Ya han encargado el tubo; mas yo lo considero innecesario. Espero vivir, cuando menos mil años, si es verdad que los cocodrilos alcanzan esa longevidad. Infórmate de esto mañana mismo, porque podría suceder que estuviese equivocado y confundiese al cocodrilo con cualquier otro animal. Sólo una consideración me apura, porque vestido de paño como estoy, y con las botas puestas, es muy seguro que el cocodrilo no podrá digerirme. Además, estoy vivo y me opongo a tal absorción con todos los bríos de mi voluntad, pues por nada del mundo quisiera sufrir la ordinaria transformación de los alimentos; lo tendría por demasiado humillante. Pero, por desgracia, el paño de mi traje es de fabricación rusa y temo que no pueda resistir a una permanencia de mil años en el interior de este monstruo. Concluiría por disolverse, y privado de esta defensa, correría yo el riesgo de ser digerido, pese a toda mi resistencia. Durante todo el día podría defenderme; pero en llegando la noche, luego que sobre mí cayese el sueño, que acaba con la voluntad del hombre, ¿no estaría expuesto a sufrir la depresiva suerte de que me asimilaran como si fuese una patata, un churro o un trozo de jigote? Tal pensamiento me saca de mis casillas. Aunque sólo fuera para evitar semejantes vicisitudes, convendría alterar la tarifa de aduanas y proteger la importación de los paños ingleses, que son más fuertes que los nuestros y podrían resistir más tiempo a las fuerzas absorbentes de la naturaleza, cuando quien con ellos se vistiese hubiera de penetrar en el interior de un cocodrilo. En la primera ocasión que se presente comunicaré este criterio mío a algún político, al mismo tiempo que a los lectores de nuestros grandes diarios, a fin de provocar un movimiento de opinión. Espero servir también para otras muchas cosas. No dudo de que cada mañana vendrán a mí muchedumbres de curiosos que de buen grado aflojarán sus veinticinco copecas con tal de conocer lo que yo piense acerca de los últimos telegramas del día antes. En una palabra: el porvenir se me presenta con los más halagüeños colores.
«¡Está delirando! ¡Está delirando!», decía yo para mí. Pero, para ponerlo más a prueba, continué diciendo en voz alta:
—Pero y la libertad, amigo mío, ¿dónde la dejas? Tú estás como en la cárcel. ¿Y no es la libertad el bien más preciado del hombre?
— ¡Qué necio eres! —me respondió—, cierto que los salvajes se parecen por la independencia; mas los sabios verdaderos gustan del orden más que de cosa alguna, porque sin orden…
—¡Por favor, Iván Matvieyich!…
—¡Cállate y atiende! —gritó furioso por mi interrupción—, nunca me he sentido tan fuerte como ahora. En mi estrecho cobijo sólo temo la pesada crítica de los grandes diarios y los silbidos de las hojas satíricas. Temo que las personas poco serias, los imbéciles, los envidiosos y, en general, los nihilistas, se rían a mi costa. Mas ya tomaré mis medidas. Aguardo impaciente el juicio que la opinión pública, y sobre todo la prensa, formularán sobre mí desde mañana. No dejes de tenerme al corriente de todo.
—¡Bueno! Mañana te traeré una pila de periódicos.
—Sería prematuro esperar que mañana dijeran ya algo del lance los periódicos, porque las noticias tardan siempre en publicarse unos cuatro días. Sin embargo, a partir de hoy, vendrás todas las tardes por la puerta de servicio. Me leerás los periódicos y revistas, y luego yo te dictaré mis pensamientos y te daré encargos. No olvides traerme todos los días todos los telegramas de Europa. Pero basta por hoy. Tendrás sueño. Vuélvete a tu casa y no pienses en lo que te he dicho a propósito de la crítica. No la temo, porque ella también se encuentra en una situación bastante crítica. Bastará con que me conserve sabio y virtuoso para que me encuentre como enaltecido sobre un pedestal. Si no llego a ser un Sócrates, seré un Diógenes, o entrambos a la vez. Tan grande es la misión que en lo futuro habré de cumplir para con el género humano.
Así se expresaba Iván Matvieyich, dando muestras de un espíritu tan superficial como terco; cierto es que se hallaba bajo el imperio de la fiebre, pareciéndose a esas mujeres débiles de carácter que no aciertan a guardar un secreto. Todas sus observaciones a propósito del cocodrilo parecíanme muy aventuradas. Vamos a ver: ¿era posible que el cocodrilo estuviese hueco? Cualquier cosa apuesto a que todo aquello eran fanfarronadas de hombre vanidoso y que, ante todo, tiraba a humillarme.
Ya sé que estaba enfermo y que con los enfermos hemos de ser condescendientes; mas con toda franqueza confieso que no podía sufrir a Iván Matvieyich. Toda la vida, desde que era chiquito, tuve que aguantar su tutela. Mil veces sentí ganas de acabar con ella, pero siempre alguna consideración me volvía a su lado, como si hubiese esperado convencerle de no sé qué y vengarme por fin. ¡Singular amistad, de la que puedo asegurar que de diez partes, nueve eran odio puro! Sin embargo, aquella vez nos despedimos en la mejor armonía.
—Su amigo es un hombre inteligentísimo— me dijo el alemán, que había escuchado de cabo a rabo nuestra conversación mientras me acompañaba hasta la puerta.
—Y a propósito —le dije, antes que se me olvidara—, ¿cuánto querría usted por el cocodrilo si le propusieran comprárselo?
Iván Matvieyich, que había oído la pregunta, aguardó la respuesta con vivo interés. Era evidente que le habría sabido mal oír al tudesco pedir una suma insignificante. Por lo menos, tosió de un modo harto significativo.
El alemán, al pronto, no quiso ni hablar de la cosa y hasta llegó a enojarse.
—¡Que a nadie se le ocurra jamás pedirme que le venda mi cocodrilo! —exclamó furioso, poniéndose más encarnado que un cangrejo—; ¡no quiero deshacerme de mi cocodrilo! No lo daría ni por un millón de táleros. Sólo hoy me ha producido ya ciento treinta táleros en taquilla. ¡Y ha de valerme diez mil y hasta cien mil!
Iván Matvieyich reía de gusto. Yo hice de tripas corazón. Con la flema de un hombre que cumple con los deberes de la amistad, le hice presente al germano toda la falsedad de sus cuentas. Dando de barato que recaudase cien mil táleros diarios, en menos de cuatro días ya todo Petersburgo habría desfilado por el local. Y después de eso, sanseacabó, aparte que nuestra vida pende de un cable; el cocodrilo podría reventar, o caer enfermo Iván Matvieyich y morirse, etcétera. Recapacitó un momento el alemán, y luego repuso:
—Le pediré unas gotas al boticario y no se morirá su amigo.
—Eso de las gotas —le dije— está muy bien. Pero tenga usted en cuenta que podría entablarse un proceso. ¿Y si la esposa de Iván Matvieyich resuelve reclamar la devolución de su esposo legítimo? Usted quiere hacerse rico; pero ¿está usted dispuesto a pasarle una pensión a Elena Ivanovna?…
—¡Ni por pienso! —respondió con voz grave y resuelta.
—¡No, ni pensarlo! —añadió, furiosa, la madre.
—Siendo así, ¿no les convendría más aceptar desde este momento una suma razonable y segura en vez de fiar en beneficios aleatorios? Después de todo, me interesa hacer constar que sólo les hago esta pregunta a título de curiosidad.
El alemán creyó oportuno deliberar con su madre, y se la llevó a un rincón del local donde había un armario que contenía el mono más grande y feo de la colección.
—¡Ya verás! —díjome Iván Matvieyich.
De buena gana las habría emprendido a golpes con el alemán y su madre, y, sobre todo, con aquel Iván Matvieyich, cuya desmedida ambición me indignaba en grado sumo. Pero ¿qué decir de la respuesta del ladino alemán?
Aconsejado por su madre, exigió como precio de venta de su cocodrilo la cantidad de cincuenta mil rublos en obligaciones del último empréstito interior, una casa de mampostería en la calle Gorojovkaia, con una farmacia inclusive, y encima de todo eso, los galones de coronel.
—¡Ya lo estás viendo! —exclamó triunfalmente Iván Matvieyich—; ¡ya te lo decía yo! Aparte su última exigencia, ese nombramiento de coronel, que representa una pretensión loca, tiene razón sobrada, pues sabe apreciar el actual valor de su cocodrilo. ¡Ante todo, el punto de vista económico!
—¡Vamos! —le grité, furioso, al alemán—; ¿cómo se atreve usted a pedir esos galones de coronel? ¿Qué hazañas ha llevado a cabo? ¿Dónde está su hoja de servicio? ¿Dónde ha conquistado usted la gloria marcial? ¿O es que está usted loco?
—¡Loco yo! —replicó el alemán, resentido—; yo soy un hombre sensato; aquí no hay más necio que usted. ¡Si le parece poco mérito para que le nombren a uno coronel el poder enseñar un cocodrilo que contiene en su interior a todo un consejero de la Corte vivito y coleando!… A ver quién es el ruso que puede mostrar un cocodrilo semejante. Yo soy un hombre de pro, y no sé por qué razón no habrían de poder nombrarme coronel.
—Adiós, pues, Iván Matvieyich —exclamé, trémulo de rabia y echando a correr. Si sigo allí un minuto más, no hubiera podido contenerme. La extravagante ambición de aquellos dos imbéciles era intolerable. El aire fresco de la calle calmó algún tanto mi indignación. Por fin, y después de escupir unas quince veces a diestro y siniestro, mandé parar un coche, y luego que llegué a casa, me desnudé y me metí en el lecho.
Lo que más me irritaba era tener que convertirme en secretario de Iván Matvieyich. ¡Pues, en lo sucesivo, para cumplir con los deberes de amigo verdadero, tendría que embrutecerme todas las tardes!
Sentía ganas de pelearme con alguien y, a decir verdad, luego que apagué la vela me di algunos cachetes en la cabeza y en diversas partes del cuerpo. Esto me alivió un poco y concluí por dormirme profundamente, pues estaba rendido. Pasé la noche soñando con monos; pero hacia la madrugada soñé con Elena Ivanovna.
IV
No me costó trabajo dilucidar que el haber soñado con monos era debido a haberlos visto en la jaula del alemán; pero en cuanto a Elena Ivanovna, el caso era distinto. Para decirlo de una vez: yo la amaba, pero con el afecto de un padre, ni más ni menos. Lo que me induce a formular esta conclusión es que muchas veces me ocurrió sentir deseos de besarla en su tersa frente o en sus sonrosadas mejillas. Y aunque jamás lo hice, he de confesar que no hubiera rehusado el besarla en los labios. Y no sólo en la boca, sino también en sus dientecillos, que se asemejaban a una sarta de aljófar en cuanto se reía…, lo que era muy frecuente.
En sus momentos de expansión llamábala Iván Matvieyich «su lindo contrasentido», remoquete muy justo y adecuado. Era a lo sumo una mujer bombón. Así que no acababa yo de comprender en qué se fundaba Iván Matvieyich para querer hacer de ella una Eugenia Tour rusa.
Sea de ello lo que fuere, mis sueños, monos aparte, habíanme procurado las más gratas impresiones, y aquella mañana, con la taza de té por delante, repasando mis recuerdos del día anterior, decidí subir a casa de Elena Ivanovna, de paso hacia la oficina. Eso, después de todo, era deber mío, en mi calidad de amigo de la casa.
En un cuartito minúsculo contiguo a la alcoba, y al que ellos llamaban su saloncito, aunque también el salón grande fuera bastante chico, estaba Elena Ivanovna sentada en un lindo canapé ante una mesita baja. Tenía puesta una bata vaporosa y saboreaba, una tacita de café. Estaba hermosísima, pero parecía preocupada.
—¡Ah!, ¿es usted, pillín? —exclamó con distraída sonrisa—; siéntese, atolondrado, y tome un poco de café. ¿Qué hizo usted ayer, puede saberse? ¿Estuvo usted en el baile de máscaras?
—Pero ¿estuvo usted en él? Para fiestas estaba yo… Fui a ver a nuestro preso…
Lancé un suspiro y puse cara de agobio, al tiempo que tomaba un sorbo de café.
—¿Quién? —exclamó ella—, ¿qué preso?… ¡Ah, sí; ya caigo, pobre chico! ¿Se aburre mucho?… Mire…, quisiera preguntarle… Me parece que ahora no me costaría trabajo conseguir el divorcio, ¿no es verdad?
—¡El divorcio! —exclamé con tal indignación que por poco derramo el café, pues decía para mis adentros con rabia: “Eso lo dice por el moreno.»
Había, en efecto, de por medio un sujeto, moreno él, con unos bigotillos, que frecuentaba la casa y hacía reír mucho a Elena Ivanovna. Yo le aborrecía, y me figuraba que la habría visto en el baile de máscaras la noche anterior y le habría dicho un hatajo de sandeces.
—Vamos a ver —dijo la bella de carrerilla, como si repitiera una lección—, lo más seguro es que se quede para siempre dentro del cocodrilo; y siendo así, ¿por qué he de estarme yo esperándolo? Creo que todo marido debe vivir en su casa, y no dentro de un cocodrilo.
—Pero ese ha sido un contratiempo completamente ajeno a su voluntad —insinué con una emoción muy comprensible…
—¡Ah! ¡No, déjese de historias; déjese de cuentos! —exclamó ella enojada—. ¡Siempre me ha de llevar usted la contraria, malo! Nunca podremos estar de acuerdo. No quiero oír sus consejos. Los extraños me dicen que puedo conseguir el divorcio con sólo alegar que Iván Matvieyich se va a quedar cesante.
—¡Elena Ivanovna! ¿Es usted quien así habla? —exclamé en tono patético—, ¿quién es el malvado que le ha metido en la cabeza semejantes ideas? Sepa usted que es imposible obtener el divorcio por una causa tan nimia como la suspensión de la paga. ¡Y ese pobre Iván Matvieyich, que aún se consume de amor por usted, en el fondo de su cocodrilo! ¡Se derrite como un terrón de azúcar! Anoche, mientras usted se divertía en el baile de mascaras, me decía el pobrecillo que en un caso extremo se decidiría a llevársela a usted, como su esposa legítima, a su lado, al interior del cocodrilo, tanto más cuanto que hay allí sitio sobrado para dos personas, y hasta para tres…
Y le referí al punto toda aquella interesante parte del coloquio que el día anterior tuve con su marido.
—¡Cómo! —saltó, estupefacta—, ¡cómo! ¿Es que quiere usted que, encima de todo, vaya a hacerle compañía dentro del cocodrilo? ¡Vaya una idea! ¿Cómo quiere usted que me meta allí dentro con mi sombrero y mi crinolina? ¡Dios mío, pero eso es absurdo! ¿Qué pensaría de mí quien me viese entrar? ¡Qué ridículo más grande! ¿Y cómo me las arreglaría para comer allí dentro… y… para…? ¡Vaya, qué idea! ¿Qué distracciones encontraría allí? ¡Y dice usted que apesta a caucho! ¡Y tendría que estarme pegadita a él aun cuando nos enzarzásemos en alguna pelotera! ¡Huy! ¡Qué horror!
—Comprendo, comprendo, querida Elena Ivanovna —le interrumpí con una vehemencia naturalísima en quien, como yo, sabe salir en defensa de la verdad—, pero usted no tiene en cuenta una cosa, y es que él no puede vivir sin usted, puesto que reclama su compañía. Eso prueba la pasión y fidelidad de su cariño… Usted no ha sabido apreciar como se merece su amor, querida Elena Ivanovna.
—¡Déjese de historias! ¡No quiero oírle! ¡No lo oiré! —exclamaba, gesticulando con su manecita tan linda, de uñas sonrosadas y relucientes—, ¡acabará usted por hacerme llorar, malo! Vaya usted y métase dentro del cocodrilo, si le parece bien. Es usted su amigo. Váyase usted y acuéstese a su lado, por consideración a la amistad, y pásese la vida discutiendo con él de temas fastidiosos…
—Hace usted muy mal en hablar de ese contratiempo en ese tono de burla —le dije, interrumpiendo con gravedad a aquella mujercita de tan poco seso—. Iván Matvieyich me ha invitado ya a hacerle compañía. No hay duda de que en usted eso sólo sería cumplir con su deber, mientras que en mí indicaría generosidad. Explicándome ayer la extraordinaria elasticidad de las paredes de ese cocodrilo, dióme a entender muy claramente Iván Matvieyich que habría allí sitio no sólo para ustedes dos, sino hasta para mí, a fuer de amigo de la casa, y que en caso de consentir yo, podríamos muy bien acomodarnos los tres allí con toda holgura, y a ese objeto…
—¿Cómo los tres? —exclamó Elena Ivanovna, mirándome no sin asombro—, pero ¿íbamos a estar allí los tres juntos? Ja, ja, ja! ¡Qué necios son ustedes! Ja, ja, ja! Me pasaría el tiempo arañándolos por malos. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja!
Y retrepándose en el respaldo del canapé, se puso a reír hasta saltársele las lágrimas. Su risa y su llanto, todo aquello resultaba tan delicioso y seductor que no pude ya contenerme y empecé a besarle las manos, a lo que ella no se opuso, tirándome de las orejas en señal de reconciliación.
Con eso nos pusimos tan alegres, y yo le conté circunstanciadamente todos los proyectos de Iván Matvieyich. La idea de las recepciones en su salón le agradó lo indecible.
—Sólo que —hizo notar— necesitaré muchos trajes nuevos, y es urgente que Iván Matvieyich me envié lo antes que pueda una cantidad decorosa.
Luego agregó, pensativa:
—Pero ¿cómo nos vamos a arreglar para traerle en su bañera? Eso es muy ridículo. No quiero que vean a mi marido dentro de la tina. Me avergonzaría delante de mis invitados… ¡No quiero, no quiero!…
—A propósito, ahora que me acuerdo: ¿no estuvo a verla a usted anoche Timofei Semionich?
—Sí que estuvo; se desvivió por consolarme, y figúrese que nos pasamos la velada jugando a las cartas. Cuando perdía él, me daba bombones, y cuando perdía yo, me besaba las manos. ¡Qué pillín! ¡Y figúrese que faltó poco para que me acompañase al baile de máscaras! Como se lo cuento.
—El entusiasmo —respondí—, pero ¿quién no se entusiasmaría con usted, hechicera?
—Bueno; ya vuelve usted a sus piropos. ¡Espere que he de pellizcarle antes que se vaya! Yo sé dar muy buenos pellizcos. Pero dígame: ¿le ha hablado mucho de mí Iván Matvieyich?
—No; mucho, no… Confesó que lo que más le preocupa ahora es la suerte de la humanidad, y quiere…
—Bueno, bueno; no siga. Todo eso debe de ser muy aburrido. Un día de estos iré a verle… Mañana, sin falta…; hoy no. Me duele la cabeza, y habrá allí mucha gente… Dirían por lo bajo: «¡Ahí está su mujer!» Y me daría vergüenza… ¡Adiós! ¿Irá usted allá esta tarde?
—Sí. Me encargó que fuese y le llevase los periódicos.
—Muy bien. Pues vaya usted y léale la prensa. Es inútil que vuelva hoy por aquí, pues no me siento bien… Quizá salga a hacer unas visitas… ¡Adiós, pillín!
«Bueno —me dije— no hay que preguntar si el moreno va a venir esta tarde.»
En la oficina, como es natural, no dejé traslucir nada de mis inquietudes. Pero no tardé en advertir que varios de nuestros periódicos más progresistas circulaban de mano en mano y que mis compañeros los leían con profunda atención. El primero que llegó hasta mí fue La Hoja, diario sin orientación política bien definida, pero de tendencias humanitarias, por lo cual mis compañeros, por más que lo leyesen, le mostraban cierto menosprecio. He aquí lo que leí en él, no sin asombro:
«Extraños rumores corrían ayer por nuestra gran capital. N***, gastrónomo muy conocido del gran mundo, hastiado sin duda de la cocina de Borel no menos que de la del círculo, penetró en el Pasaje y se dirigió al sitio en que se exhibe un enorme cocodrilo, y encargó que le aderezasen el monstruo para comérselo en la cena. Habiéndose entendido con el dueño, no tardó en sentarse a la mesa, y empezó a devorarlo (no al dueño, alemán modesto y amigo del orden, sino al cocodrilo, que se sirvió vivo y todo, sacándole, por medio de su cortaplumas, enormes lonjas sabrosísimas, que golosamente engullía).
«Poco a poco, desapareció emérito el cocodrilo en aquel abismo sin fondo, visto lo cual nuestro gastrónomo hizo intención de regalarse el gusto con el icneumón, compañero habitual del cocodrilo y, según él, no menos suculento.
«No abrigamos ninguna suerte de prejuicios contra ese nuevo manjar, muy conocido hace ya tiempo de los gastrónomos extranjeros. Lejos de eso, habíamos predicho que llegaría a ponerse de moda. Los lores y viajeros ingleses pescan en Egipto grandes partidas de cocodrilos, cuyo lomo saborean en forma de bistecs, sazonado con mostaza y cebolla y guarnecido de patatas.
“Los franceses llegados con De Lesseps al país dan su preferencia a las patas, que mandan cocer en rescoldo para hacer rabiar a los ingleses, que no les escatiman sus pullas. Es muy probable que en nuestro país sepan apreciar tanto el lomo como las patas, y celebramos el que esta nueva rama de la industria alimenticia venga a enriquecer a nuestra poderosa y tan diversa patria.
«Después de esta digestión petersburguesa de un primer cocodrilo, puede pronosticarse que no pasará un año sin que ya los importemos por centenares. ¿Y por qué no habríamos de aclimatar al cocodrilo en Rusia? Si el agua del Neva resulta demasiado fría para estos interesantes productos del extranjero, baños hay en la capital, y fuera de ella no faltan ríos y lagos.
«¿No podría, por ejemplo, practicarse la cría del cocodrilo en Pargolovo o en Pavlovsk, en Moscú, en los estanques Priesnenski y en el Samatiok? Al mismo tiempo que proporcionaría un grato y sano alimento al paladar refinado de nuestros gastrónomos, los viveros de cocodrilos constituirían una gran distracción en esos parajes y servirían, además, para que los niños aprendiesen fácilmente historia natural.
«Con su piel podrían hacerse estuches, maletas, petacas y carteras, y más de un millón en esos billetes de Banco grasientos, tan caros a los comerciantes, podrían caber en la piel de un cocodrilo. Nos proponemos insistir dentro de poco sobre este interesante asunto, y lo mismo haremos cuantas veces sea menester.»
Aunque me esperaba algo por ese estilo, la inexactitud de tal información me hizo muy mal efecto. No sabiendo a quién confiar mis impresiones, fijé la vista en Projor Sawich, que estaba sentado frente a mí. Entonces fue cuando advertí que hacía ya rato que me estaba observando con un número de El Cabello en la mano, como si pensase dármelo a leer. Sin decir palabra, tomó La Hoja, que yo le brindaba, y me ofreció El Cabello, señalando con la uña el artículo sobre el cual deseaba llamarme la atención. Aquel Projor Sawich era un tipo bastante raro. Viejo, solterón, apenas tenía amistad con ninguno de nosotros, y no hablaba casi con nadie en la oficina. Siempre, y a propósito de todo, tenía algo que decir; mas no se avenía a decírselo a nadie. Vivía solo, y casi ninguno de nosotros había puesto ni una vez los pies en su casa.
He aquí lo que decía el artículo de El Cabello que él subrayaba con la uña:
«Todo el mundo sabe que somos progresistas y humanitarios, y que en este terreno pretendemos estar a la altura de Europa. Pero cualesquiera que sean los desvelos de nuestro pueblo y de nuestro diario, fuerza es confesar que aun están verdes, a juzgar por un repugnante suceso que acaeció ayer en el Pasaje, y que nosotros estamos hartos de pronosticar.
«Un extranjero, dueño de un cocodrilo, llega a nuestro país y exhibe su animalucho en el Pasaje. Al punto nos apresuramos a saludar a esa nueva rama de una útil industria, rama de que aún carecía el tronco de nuestra poderosa y tan diversa patria.
«Pues bien: he aquí que, de pronto, ayer, a las cuatro y media, penetra en el local del extranjero un hombre muy gordo y en completo estado de embriaguez que, después de pagar la entrada, y sin avisar a nadie, va a meterse derechito en las fauces del cocodrilo, el cual no tuvo más remedio que tragárselo, aunque sólo fuera por instinto de conservación y para evitar la asfixia. No bien hubo caído en el interior del cocodrilo, quedóse profundamente dormido el desconocido visitante.
«Los gritos del domador resultaron tan inútiles como los lloros de su familia aterrada; en balde se le amenazó con llamar a los guardias; nada hizo la menor huella en el borracho, que desde el fondo del cocodrilo reía de un modo insolente, jurando y perjurando que el cocodrilo habría de ser castigado a palos (sic), mientras el pobre mamífero, obligado a engullirse un bocado semejante, se deshacía en inútiles lágrimas. El intruso no quería salir de allí.
«Es natural que nos preguntemos cuál pudo ser la intención de ese inoportuno. ¿Sería que buscaba un local abrigado y cómodo? Pero ¿no abundan en la capital las casas hermosas, con pisos holgados y económicos, con agua, gas y hasta portería? Y, además, llamamos la atención de nuestros lectores sobre la crueldad de semejante trato infligido a un animal doméstico.
«Ya comprenderán nuestros lectores lo difícil que habrá de serle a ese cocodrilo digerir tamaña mole. Ahí está el desgraciado, sin alientos, tumefacto, esperando la muerte en medio de intolerables sufrimientos. Hace ya mucho tiempo que en Europa son emplazados ante los Tribunales quienes maltratan a los animales domésticos. En nuestro país, pese al alumbrado a la europea; a las aceras, construidas a la europea, y a las casas, edificadas a la europea, aún ha de pasar mucho tiempo antes que hagamos justicia a los culpables de esos malos tratos.
“Las casas son nuevas; pero los prejuicios, viejos…
«Pero ¿son nuevas ni siquiera las casas? Por lo menos, no siempre podría decirse eso de sus escaleras. ¿Cuántas veces no hemos denunciado en estas columnas el estado de suciedad lamentable en que desde hace meses se encuentran las gradas de la escalera de madera de la casa del mercader Lukianov, en la Petersbugskaia, que, por su estado ruinoso, presentaban un serio peligro para la criada, Afimia Skapidarova, obligada, por las necesidades de su cargo, a subir y bajar constantemente para acarrear agua o leña? Lo que pronosticábamos ocurrió ayer, a las ocho y media de la noche: Afimia Skapidarova, que iba cargada con una sopera, resbaló y se rompió una pierna.
«Sin embargo, todavía nos preguntamos si este accidente acabará de persuadir a Lukianov de la necesidad de mandar arreglar la escalera, porque los rusos tienen la cabeza dura. Entre tanto, la desgraciada víctima del descuido ruso ha sido conducida al hospital.
«Tampoco nos cansaremos de repetir que los porteros, al barrer la nieve de las aceras de la Viborgskaia, deberían adoptar algunas precauciones, a fin de no deslucirles el calzado a los transeúntes: ¿Por qué no la recogen en montoncitos, como se hace en Europa?, etcétera.»
—Pero ¿qué quiere decir esto? —pregunté, mirando a Projor Sawich con cierto asombro.
—¿El qué?
—¡Pues qué ha de ser! ¡Que en lugar de compadecer al pobre Iván Matvieyich, compadecen al cocodrilo!
—¿Qué más da que la piedad recaiga en un mamífero o en otro? ¿No es eso lo europeo? ¡También compadecen en Europa a los cocodrilos! ¡Ji, ji, ji!…
Y, dicho esto, aquel tipo raro de Projor Sawich volvió a abismarse entre sus papelotes, y ya no volvió a despegar los labios.
Yo me metí en el bolsillo El Cabello e hice acopio de diarios para mi pobre Iván Matvieyich. Luego, aunque todavía faltase mucho para la hora de salida, dejé la oficina y me encaminé al Pasaje con objeto de hacerme cargo, aunque fuese de lejos, de lo que allí pasaba y recoger la variedad de opiniones del vulgo.
Figurándome que habría apreturas me levanté el cuello del gabán, pues sentía algo de vergüenza, no sé por qué, quizá por lo poco acostumbrado que estaba a la publicidad.
Mas comprendo que no tengo derecho a relatar mis personales y prosaicas sensaciones ante un acontecimiento tan noble y singular.
[1] Carlitos.
[2] Madre, en alemán.
[3] Político ruso que, posteriormente, a partir de 1879, perteneció al partido terrorista de la voluntad del pueblo.
[4] Luis Antonio Garnier–Pagés, político francés de significación democrática, que tomó parte muy activa en las agitaciones revolucionarias.